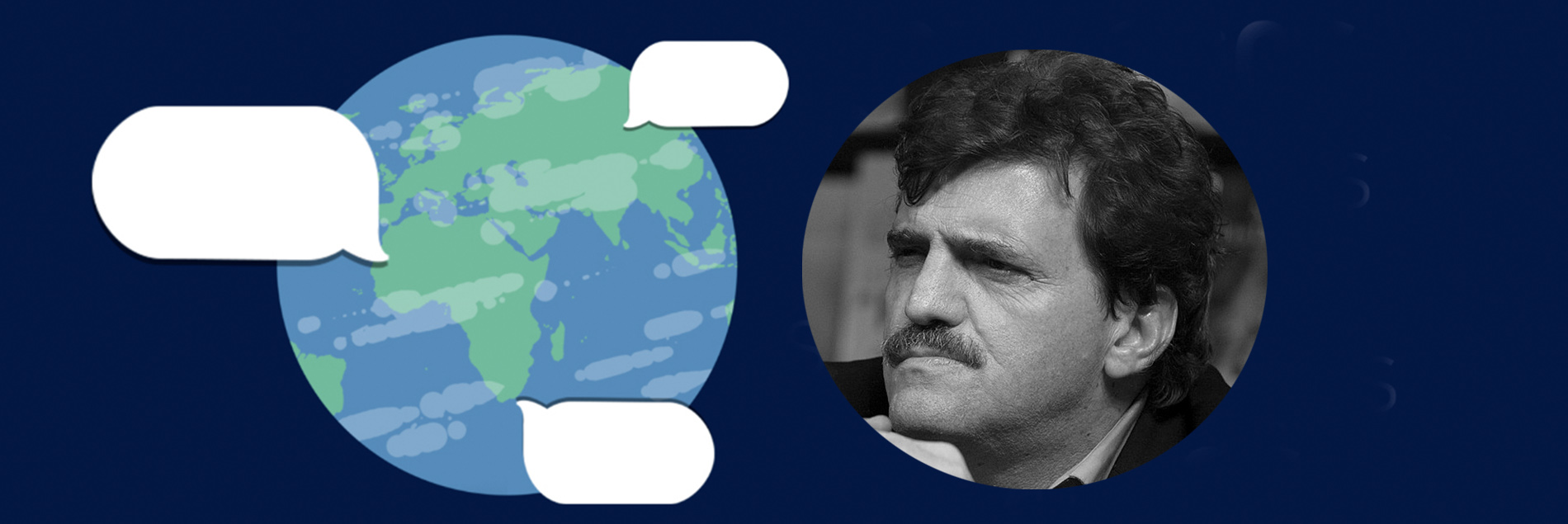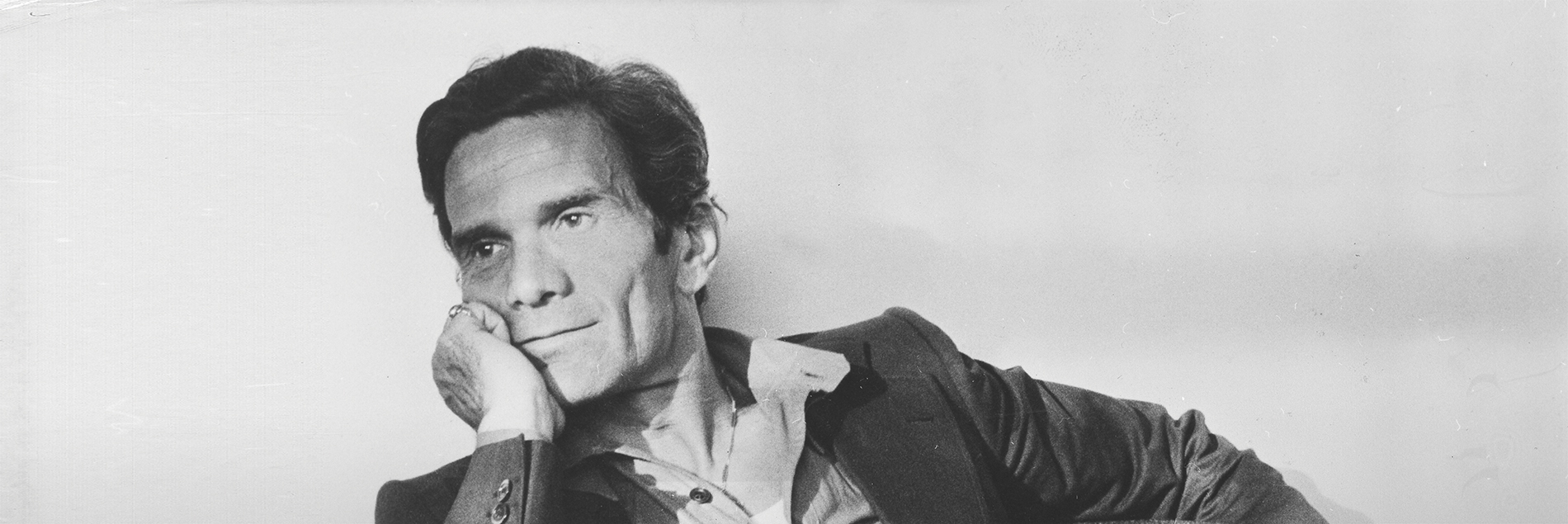Desde la ventana acristalada de mi apartamento de 50 metros cuadrados en un cuasi céntrico barrio de Madrid, mi perra y yo miramos la puerta trasera de la franquicia de la esquina. Sua es capaz de sentir el olor a hamburguesa que sale del local y yo el sudor de los 20 repartidores en bicicleta que se aglutinan en la acera. Desde aquí parecen una gran masa de carne picada. El de los repartidores debe de ser uno de los sectores con más curro a pesar de que en las ciudades cada vez quedemos menos.
Dejando a un lado aquellos que han tenido que abandonar la ciudad por falta de trabajo, escasez de recursos y dinero, hay una parte de la sociedad que ha decidido “huir” de la urbe en búsqueda de “una vida mejor” porque “Madrid no tiene sentido”, “la ciudad ya no es la misma”, “yo no soy el mismo”. Antes decían cosas así, grandilocuentes y sentenciosas, cuando salían del after, con las gafas de sol puestas y ahora parece que se han olvidado de cuando entrecomillábamos otras como “joder, tío, qué bonito, es que no hay nada como el cielo de Madrid”. Han dejado este cielo en busca de otro y se han ido a las afueras –a la montaña, dicen– aunque su pueblo se parece más a un barrio periférico como Getafe que a una aldea pequeña gallega. Ellos, aun así, son los mismos, aunque no lo digan o no lo parezca. Ahora llevan chaquetas de montaña y botas Quechua. Ahora fingen ser Thoreau y vivir en una cabaña cerca del lago Walden. Ya no es “el cielo de Madrid” ahora son “las nubes de Ávila”, “los sonidos del campo de Villamalea”, “los burros de Hortezuela de Océn”. Han dejado sus cuerpos decrépitos de borrachos confinados en los bares de la ciudad que están ya cerrados. Se llevan su alma, se han encontrado a sí mismos, están en contacto directo con la naturaleza. Se hacen fotos con ovejas y con gallinas, huelen el brócoli que compran en el Eroski de Tarazona –que es mucho más salvaje que el del Carrefour Express que antes frecuentaban– y exhalan disfrutando de su nueva vida, ¡del onanismo naturista!
“La ciudad no tiene sentido.” Aquel monstruo luminoso, nocturno y lascivo que crearon vive una época extraña. La ciudad busca encontrarse también a sí misma porque lleva toda una vida viviendo para otros que no eran los que la habitaban. Sin turistas que la laman, soben y escupan, las ciudades están tan perdidas que no saben a quién mirar para que las rescaten. Ojo, que ya llegarán los fondos de inversión o los bancos europeos. Pero, mientras tanto, los pocos autóctonos que las disfrutaban ahora las repudian, como a una sucia prostituta que ya no les sirve para sus divertimentos particulares y que la cambian por otro lugar, más puro, más casto, más limpio. La ciudad ahora les molesta y se la arrancan. Y cuando vuelven, de manera puntual, por trabajo, médicos o familia, la observan distantes. La ciudad está enferma, con los órganos abiertos y parece que les diera grima tocarla. Le tienen el rencor que se tiene a una antigua pareja.
La pandemia ha roto largas y duraderas parejas. Esas que se querían por sus noches de restaurantes japoneses y turismo de vinotecas se encontraron durante el confinamiento sin nada que decirse. Y acabaron rompiendo, claro. Al igual que con las ciudades, que a base de compartir años juntos en cines, restaurantes o bares, ahora no sabemos qué hacer con ellas, cómo hablarles, cómo vivirlas o cómo tocarlas.
La ciudad observa a los que se están yendo con gesto cansado. Se recoloca oxidada, como si le dolieran las articulaciones: no es fácil volver a ser una misma cuando se la ha adornado con parafernalia y luces para los turistas durante tantos años. Los pisos de Airbnb están vacíos esperando a unos inquilinos aún inciertos y los museos no saben muy bien cómo venderse. Aquí ya no existe la euforia provocada ni tampoco la colectiva. Por eso la gente se va, buscando la catarsis en lo indomesticable de la naturaleza, en los 60 pinos que plantó el último alcalde en Valdebebas, Montejo de la Sierra o Salinas de Añana.
Sucede algo terrible: ya no nos enciende nada la ciudad porque nos ha pasado como con la pornografía, que con ella desaprendimos a autoponernos cachondos. Es verdad, hay algo de disfrute al posicionarse en contra de la opinión de todos, pero estoy segura de que, en esta pandemia, solo se salvarán las almas que aprendan a arder solas. Al menos porque seguiremos necesitando de estímulos para continuar lamentándonos. Somos inexpertos en esto de vivir en la incertidumbre. Somos un niño del siglo XXI sin móvil, nos angustia la falta de entretenimiento. Pero no sé si la solución es irse a hacer odas a la manzana, al gato, a las alcachofas y a las semillas de chía desde un pueblo de la periferia. Tampoco sé si me importan todas esas contingencias que surgen del aburrimiento.
Sufro una inmensa pasión por lo más puro de las ciudades. Así de intensa me pongo. Me fascinan los grandes edificios, el hormigón, las rotondas con fuentes, la suciedad en las calles, los borrachos y las influencers. Y, a su vez, me gusta lo más puro de la naturaleza: la tierra, la sierra madrileña dura y pedregosa, el frío que se queda un rato en las fosas nasales antes de pasar a los pulmones, comer alubias de bote, beber agua del río y, por supuesto, cagar de cuclillas eran algunos de mis placeres de fin de semana. Joder, ¡que he sido scout! Pero aunque a veces tenga miedo de olvidarme cómo se subía una montaña, no me quiero ir de Madrid. Ahora no. Ahora es el mejor momento para quedarse, para cruzar la Plaza Mayor vacía, mirar a Las Meninas de frente y tomar, por primera vez en la vida y sin turistas, una cerveza en la Calle Huertas, en el madrileño Barrio de Las Letras. Quiero agarrarme a estos adoquines y a estas primeras líneas de Idea Vilariño que dicen: “haberse muerto tanto y que la boca quiera vivir un poco todavía”.
Desde la ventana acristalada de mi apartamento de 50 metros cuadrados en un cuasi céntrico barrio de Madrid, me he dado cuenta también de que todos los que se van están más o menos sanos. Las palabras oncología, electro, hemodinamia, anestesista, analítica y cita con el cirujano han traído a mi padre de vuelta, del pueblo a la ciudad. Ah, joder, igual era eso. Que ahora me toca abrazar la enfermedad y la ciudad y que lo demás, me da exactamente lo mismo.
Jimena Marcos es editora jefa de Podium Podcast.