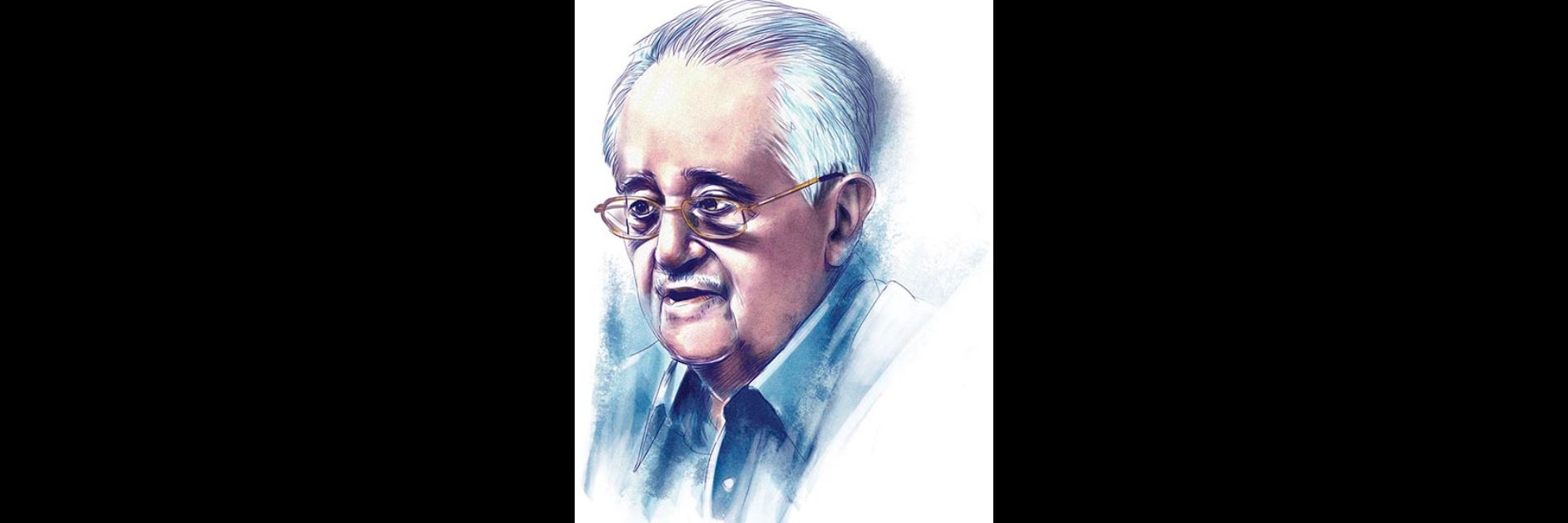Conocí a Jorge Ruffinelli hace veinticinco años. Yo empezaba el doctorado en Stanford y él ya llevaba tiempo enseñando allí. Antes había pasado por la Universidad Veracruzana, donde llegó como investigador invitado y terminó quedándose cuando la dictadura uruguaya decidió que era más conveniente tenerlo lejos. Nunca volvió a vivir en su país.
Nuestros primeros encuentros fueron difíciles. Ruffinelli (1943-2026) pertenecía a una generación que todavía le concedía a la Revolución cubana el beneficio de la duda, que miraba a Nicaragua y más tarde a Venezuela con una mezcla de esperanza y lealtad retrospectiva. Mi generación, en cambio, había aprendido a desconfiar de todo eso. Nos parecía que América Latina no necesitaba más redentores ni más excepciones históricas. Podía discutirse todo (la literatura, la tradición, incluso la propia izquierda), pero había un punto que ya no admitía matices: la democracia no era una promesa futura ni una estrategia transitoria. Era el piso. Todo lo demás venía después.
Esa diferencia aparecía también en el aula. El primer curso que tomé con él fue sobre cine latinoamericano. Pasamos semanas discutiendo La hora de los hornos, el conocido documental de Fernando Solanas y Octavio Gettino. A mí me parecía, entonces, que esa película condensaba lo peor del cine político latinoamericano: el gesto doctrinario, la subordinación de la forma a la consigna, la certeza moral que elimina el conflicto. Mi trabajo final fue una defensa de Invasión, de Jorge Luis Borges y Hugo Santiago, frente a esa tradición del “cine-acto”. Yo sostenía, con una convicción propia de la juventud, que en medio del fervor del 68 Borges había elegido el artificio, la suspensión voluntaria de la incredulidad, la autonomía de la ficción. Me parecía, en ese momento, un gesto radical, una novedad dentro de la difícil situación que atravesaba la cultura latinoamericana de la época.
Con los años he vuelto a ver Invasión. Ya no la pienso como una provocación sino como un artefacto extraño, demasiado atento a su propia forma, por momentos replegado sobre su elegancia. Ruffinelli, al igual que Bioy y el mismo Borges, tampoco parecían del todo convencidos de su eficacia. Pero él nunca lo dijo así. Esa era una de sus marcas: sus convicciones políticas podían ser firmes, incluso severas, pero en el aula operaba de otro modo. Exponía su lectura con claridad y luego abría el espacio de discusión como si lo esencial ocurriera después, en la fricción. No buscaba ganar la argumentación; parecía más interesado en que uno llevara su propia hipótesis hasta el límite.
Con el tiempo entendí que esa forma de escuchar no era solo un rasgo personal, sino su modo de leer. Sus interpretaciones parecían sencillas en la superficie, pero trabajaban por desplazamiento. Cuando escribía sobre Rulfo, por ejemplo, no lo situaba en el mapa folclórico de lo “regional”, sino en una zona más inestable, donde el realismo se vuelve espectral y la tradición oral se cruza con la modernidad y la ruptura formal. Y en Onetti reconocía algo semejante: no el mero relato del desencanto, sino la construcción obstinada de un mundo moral donde la derrota funciona como una forma de conocimiento. Ruffinelli leía así, moviendo apenas el eje, hasta que el texto empezaba a decir otra cosa.
Algo parecido ocurría cuando buscaba darle visibilidad a autores que estaban en los márgenes del canon. En el caso de la literatura ecuatoriana, que ha sido uno de mis campos de estudio, Ruffinelli fue uno de los primeros que llamaron la atención sobre su narrador más importante: Pablo Palacio. En los años setenta, cuando el realismo social parecía fijar el horizonte de lo “comprometido” y la literatura ecuatoriana apenas circulaba fuera de sus fronteras, Ruffinelli decidió leer a Pablo Palacio contra esa corriente. No como una anomalía excéntrica ni como una curiosidad de vanguardia, sino como un punto de condensación. La pregunta no era cómo explicar su rareza, sino qué revelaba esa rareza sobre el sistema literario y social que la producía.
Lo que le interesaba de autores como Palacio no eran los temas (los locos, los cuerpos desviados, las obsesiones mórbidas) sino la organización formal de esa escritura: las tramas casi inexistentes, la superposición de perspectivas, la agresividad del tono, la sensación de que el relato se desarma mientras avanza. Esa deformación no era un capricho. Era una cifra. Ruffinelli leía allí una correspondencia: la estructura quebrada del texto como síntoma de una estructura social igualmente desajustada. Palacio no estaba fuera del sistema; era una de sus formas más lúcidas.
Ahí se advierte con claridad el núcleo de su método. Ruffinelli no utilizaba la literatura para ilustrar una teoría previa ni para confirmar una consigna ideológica. Partía del detalle formal, de la arquitectura interna de la obra, y desde allí interrogaba la forma social que la hacía posible. Le interesaba esa zona de fricción donde la invención literaria deja ver, sin declararlo, el orden histórico que la sostiene. En el fondo, su pregunta era siempre la misma: qué dice una forma cuando se la lee como una hipótesis sobre la sociedad que la engendra. Y en esa insistencia, más que en cualquier toma de posición explícita, estaba su verdadera radicalidad crítica.
Ruffinelli, como todo buen lector, partía siempre del caso concreto: de la singularidad irreductible de una obra, de sus procedimientos, de sus tensiones internas. Desde allí, y solo desde allí, observaba los desajustes y correspondencias con el mundo social que la rodeaba. En ese sentido, su trabajo fue una forma de resistencia: frente a la tentación de convertir el texto en ejemplo, insistía en leerlo como problema.
Hoy, cuando buena parte de la crítica tiende a ordenar las obras según categorías ya establecidas y a medirlas por su adecuación a determinadas agendas, volver a Ruffinelli es recuperar una lección más exigente y, a la vez, más libre. La lección de que la literatura no está para confirmar nuestras certezas sino para complicarlas. Tal vez esa sea, al final, la forma más rigurosa (y más política) de leer. ~