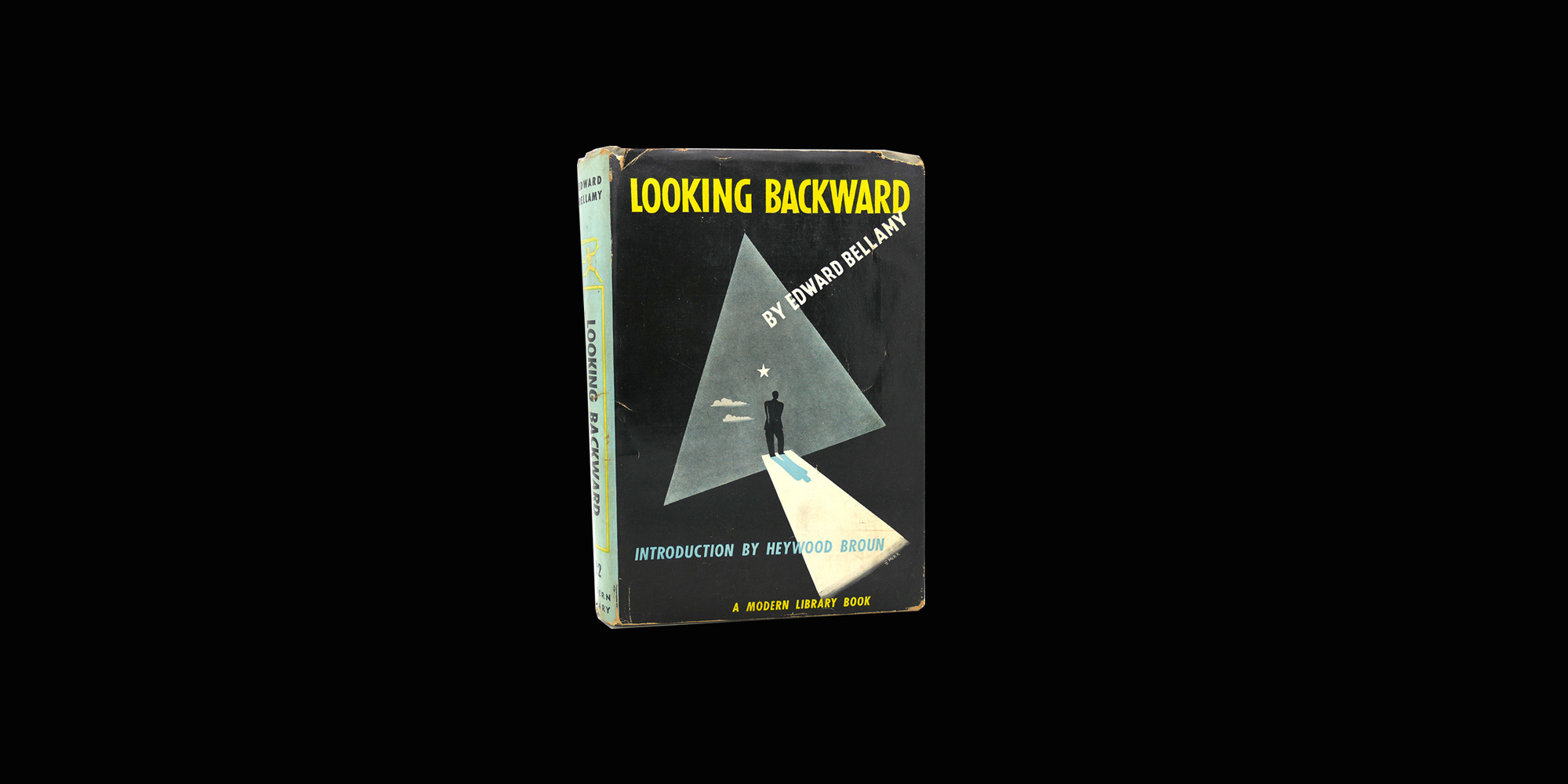No es un secreto para nadie que el canon literario está marcado por el machismo que impera, y ha imperado siempre, en la literatura y otras disciplinas artísticas. Si el canon es el conjunto de obras clásicas, imperdibles, que se supone los lectores debemos conocer y discutir, la definición misma está, de entrada, inundada de subjetividad: ¿Quién decide qué entra y qué no entra en el dichoso canon? ¿Qué tipo de autores se privilegian en él? ¿A cuáles temas se les da énfasis por encima de otros? ¿A qué tipo de lector tiene en mente el hacedor imaginario (aunque no tan difícil de imaginar) del canon al momento de definir su lista? ¿Quién habla en las historias que la lista incluye, qué voces se escuchan en esas historias? ¿No es todo canon estrictamente personal, contrario a lo que alude el título del ampliamente discutido libro de Harold Bloom, El canon occidental (1994)?
Una de las exclusiones más evidentes de este fantasma del canon total es la de las escritoras cuyo trabajo, con sus honrosas pero poquísimas excepciones, siempre ha avanzado por los márgenes. Las razones de la ausencia de las mujeres en las diversas listas que se pretenden exhaustivas sobre los libros “que hay que leer” son variadas y han sido exploradas en clásicos como Una habitación propia, de Virginia Woolf, que el mes pasado cumplió noventa años y cuya vigencia se deja ver en aseveraciones como: “La libertad intelectual depende de cosas materiales. La poesía depende de la libertad intelectual. Y las mujeres siempre han sido pobres, no solo durante doscientos años, sino desde el principio de los tiempos”.
Pero más allá de las dificultades que enfrentan las mujeres que quieren dedicarse a escribir, y que provocan que muchas de ellas opten por abortar la misión, también está el silenciamiento al que son sujetas las que sí escribieron y dejaron obras potentes que fueron hechas de lado por sus colegas hombres. De esto ya se ha hablado suficiente y no hace falta ir demasiado lejos para confirmar la desigualdad en el terreno de juego: basta asomarse a ver la cantidad de libros escritos por mujeres que son reseñados en suplementos culturales o el porcentaje de becas que en nuestro país se otorgan a mujeres, en contraste con hombres, que buscan una carrera como escritoras. “Las instituciones literarias siguen organizando y promoviendo espacios en los que la participación de mujeres aún es minoritaria o nula y, cuando se cuestiona, sus responsables recurren a una visión meritocrática falaz, en lugar de combatir desde dentro los privilegios masculinos”, apunta una carta en la que varias personalidades criticaron a la Bienal de Novela Vargas Llosa por su escasa presencia femenina.
Pero, ¿quién dijo que todo está perdido?, preguntó la enorme Violeta Parra, que como mujer y artista tuvo su propia dosis de marginalización y se posicionó ferozmente ante la dominación masculina. En los últimos años, han surgido una gran cantidad de voces que desafían la idea de que la escritura es asunto de hombres. Los cuestionamientos vienen del mundo entero, claro, pero aquí me interesa hablar específicamente de cómo las escritoras latinoamericanas han superado todos los obstáculos y se han establecido, incuestionablemente, como referentes en el mundo literario actual. Por ejemplo, una nota publicada recientemente en El País, de título “Trece libros para ampliar el boom”, incluye los comentarios de trece escritoras latinoamericanas que proponen cada quien un libro escrito por una mujer que consideran que todos deberíamos leer. Entre ellas están autoras que murieron ya hace varios años, como Julia de Burgos y Rosario Castellanos, y otras que están más vivas que nunca, como Mariana Enriquez. “Una de las virtudes que más respeto en un escritor es la de usar su oficio para dar cuenta del tiempo que transita, y Mariana hace eso fabulosamente. Sin atajos, sin exagerar, con sofisticación y simpleza nos habla de su tiempo, o mejor todavía: nos habla del estado mental de su tiempo. Por eso (y por tanto más) merece un lugar privilegiado en el canon de la literatura latinoamericana actual, y en el de cualquier otra literatura”, dice Margarita García Robayo, colombiana sobre Enriquez, que recientemente resultó ganadora del premio Herralde de Novela por Nuestra parte de noche, su novela más reciente, que será publicada por Anagrama.
Enriquez no es la única en esta poderosa ola de escritoras argentinas que en los últimos meses han arrasado con los premios editoriales más importantes: el mismo lunes, Selva Almada ganó el First Book Award, de la Feria del libro de Edimburgo por El viento que arrasa (2012), su primera novela, recientemente traducida al inglés, y al día siguiente María Gainza fue anunciada como ganadora del premio Sor Juana, a entregarse en la Feria del Libro de Guadalajara. Unas semanas antes, Luisa Valenzuela se convirtió en la primera mujer en obtener el Premio Internacional Carlos Fuentes, y Samanta Schweblin acaba de ser nominada por segunda vez al premio Man Booker International 2019. (Para los despistados que no hayan escuchado estos nombres antes y estén interesados en empezar a leer a éstas y otras autoras argentinas, El País ha seleccionado diez libros indispensables).
Estos premios y reconocimientos, así como algunas iniciativas que se están emprendiendo desde varios frentes institucionales, son de celebrarse porque echan algo de luz en la literatura desafiante y viva de las escritoras latinoamericanas contemporáneas. Y también hay que mirar hacia atrás, como está haciendo la UNAM con el próximo lanzamiento de la colección Vindictas, que bajo el lema “una colección contra el olvido” planea reditar la obra de cinco autoras mexicanas que el famoso canon dejó de lado y que es necesario, urgente, empezar a leer: Luisa Josefina Hernández, María Luisa “la china” Mendoza, Tununa Mercado, Marcela del Río y Tita Valencia.
Más que desear que estas fantásticas escritoras se vuelvan parte de esa noción un tanto vaga del “canon literario”, me interesa resaltar la importancia de sus obras en cuanto a que tienen el poder de desatar conversaciones públicas sobre temas relevantes, como el “terror social” de Enriquez o el papel de las mujeres en el mundo de las artes visuales, que explora Gainza en su deslumbrante libro “El nervio óptico”.
Como cualquier proceso que responda a su un determinado contexto cultural y geográfico, la canonización requiere revisión y adecuación continua. No se trata, a mi manera de verlo, de hacer un canon exclusivamente feminista, sino de inventarnos un nuevo canon libre de sesgos de género, raza y clase, donde Safo, Murasaki Shikibu y Hildegarda von Bingen tengan lugares privilegiados no por ser mujeres, sino por su genio creador. Un canon que constituya un mejor reflejo de las transformaciones que ha vivido el mundo y que funcione como un instrumento crítico más justo y emocionante. Dicho de otro modo: un (anti)canon para reescribir la historia.
(Ciudad de México, 1984). Estudió Ciencia Política en el ITAM y Filosofía en la New School for Social Research, en Nueva York. Es cofundadora de Ediciones Antílope y autora de los libros Las noches son así (Broken English, 2018), Alberca vacía (Argonáutica, 2019) y Una ballena es un país (Almadía, 2019).