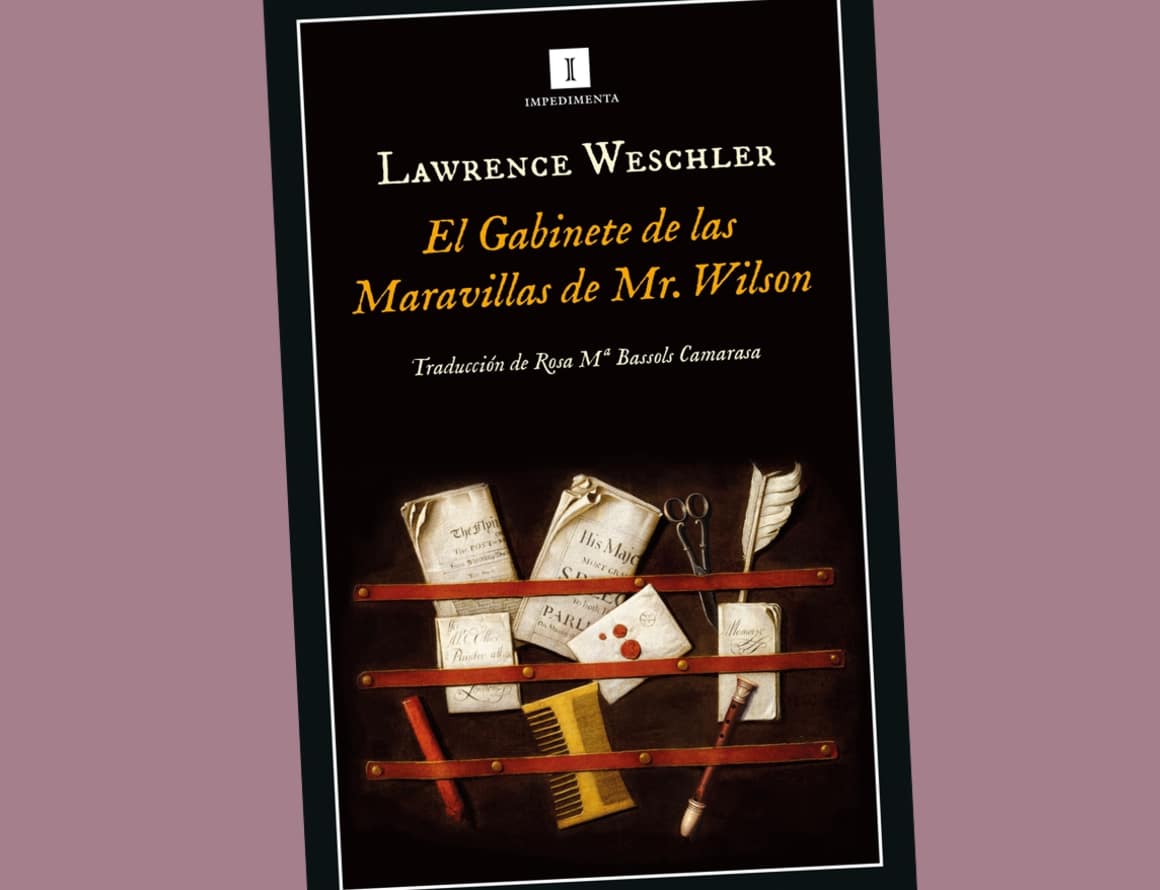En el Venice Boulevard de Los Ángeles, existe desde el año 1988 un museo en el que se exhiben, entre otras curiosidades, un murciélago que emite una onda capaz de atravesar el plomo, el cuerpo de una hormiga de cuya cabeza sobresale un hongo solidificado, un hueso de ciruela tallado con una detallada escena en la que aparecen un noble flamenco y una crucifixión… Digno heredero de las famosas Wunderkammern del siglo XVI, el Museo de Tecnología Jurásica de David Wilson nos lleva a los días en que las eternas preguntas sobre la existencia humana se respondían fusionando ciencia y poesía. Así, en sus colecciones, la maravilla se une a lo exacto, y lo ficticio parece real y lo real, ficticio. De la mano de Borges y Calvino, Lawrence Weschler nos guía por un laberinto de espejos que enfrenta lo verdadero a lo imaginario, por un museo que ama a los museos, en una obra que hará que también nosotros los amemos aún más.
*
Parte 1
Inhalando la espora
En las profundidades de las selvas ecuatorianas de Camerún, en el África central occidental, vive una hormiga que desarrolla su actividad en el suelo y es conocida como Megaloponera foetens o, más comúnmente, la hormiga hedionda. Esta gran hormiga –una de las pocas capaces de emitir un grito audible para el oído humano– sobrevive hurgando en busca de comida entre las hojas caídas y la maleza del tenaz suelo de la selva pluvial.
De vez en cuando, en sus tareas de búsqueda, una de estas hormigas se infecta inhalando la microscópica espora de un hongo del género Tomentella, millones de las cuales llueven sobre el suelo del bosque procedentes de algún lugar del dosel arbóreo, allá en lo alto. Al ser inhalada, la espora se aloja dentro del diminuto cerebro de la hormiga e inmediatamente empieza a crecer, lo que provoca curiosos cambios de comportamiento en su hormiga anfitriona. El animal se muestra agitado y confuso, y, por primera vez en su vida, abandona el suelo y empieza una ardua ascensión por los tallos de enredaderas o helechos.
Empujada por el hongo que no deja de crecer, la hormiga llega por fin a una altura aparentemente fijada de antemano, después de lo cual, agotada, atraviesa la planta con sus mandíbulas y, así sujeta, aguarda la muerte. La visión de las hormigas que han cumplido con este destino es bastante común en algunos sectores de la selva pluvial.
El hongo, por su parte, sigue viviendo. Continúa consumiendo el cerebro, desplazándose a través del resto del sistema nervioso y, finalmente, por todo el tejido blando que queda de la hormiga. Después de unas dos semanas, una protuberancia en forma de púa crece en lo que había sido la cabeza de la hormiga. Alcanzando una longitud de casi cuatro centímetros, la púa presenta una extremidad anaranjada brillante, cargadísima de esporas, que ahora empiezan a soltar su lluvia sobre el suelo del bosque para que otras inadvertidas hormigas las inhalen.
El gran neurofisiólogo norteamericano de mediados de siglo, Geoffrey Sonnabend, inhaló su espora, por decirlo así, una noche de insomnio de 1936 mientras se hallaba convaleciendo de un colapso tanto físico como nervioso (provocado, en parte, por el fracaso de su anterior investigación sobre la memoria en la carpa) en un pequeño balneario cerca de las majestuosas cataratas de Iguazú, en la llamada región mesopotámica que se extiende a lo largo de la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. A primeras horas de aquella noche, había asistido a un recital de lieder ofrecido por la gran cantante rumano-norteamericana Madalena Delani. Delani, una de las más destacadas solistas del circuito de conciertos internacionales de su época, había recibido frecuentes elogios de personas como Sidney Soledon, de The New York Times, quien en una ocasión supuso que el extraordinario timbre lastimero de la cantante –su textura, como lo definió él, que aparecía «impregnada de un sentimiento de pérdida»– podría haber derivado del hecho de que la mujer sufría una variante del síndrome de Korsakov, con su característica destrucción de todo recuerdo a corto y medio plazo, con la excepción, en su caso, del recuerdo de la propia música.
Aunque Geoffrey abandonó la sala de conciertos aquella noche sin llegar a conocer a Delani, la representación lo había electrizado y, durante la larga noche sin dormir, concibió, como en un único soplo de inspiración, el modelo entero de intersección de plano y cono que iba a constituir la base de su nueva y radical teoría sobre la memoria, una teoría que Geoffrey desarrollaría la siguiente década en su obra de tres volúmenes Obliscence: Theories of forgetting and the problem of matter [Amnesia: teorías del olvido y el problema en cuestión] (Northwestern University Press, Chicago, 1946). La memoria, para Sonnabend, era una ilusión. Olvidar, no recordar, era el inevitable desenlace de toda experiencia. Desde esta perspectiva, como él explicaba en la introducción de su recia obra maestra: «Nosotros, todos los norteamericanos, condenados a vivir en un presente eternamente fugaz, hemos creado la más elaborada de las construcciones humanas, la memoria para amortiguar el dolor intolerable que nos produce el ser conscientes del irreversible paso del tiempo y de la imposibilidad de recuperar sus momentos y hechos» (p. 16). Y proseguía ampliando esta doctrina a través de una explicación de un modelo cada vez más intrincado en el que un llamado Cono de Olvido es bisecado por Planos de Experiencia, que están continuamente seccionando el cono en ángulos variables, aunque precisos. La teoría llegaba quizá a su fase más sugestiva cuando sacaba a colación fenómenos ocultos tan extraños como las experiencias de premonición, los déjà vu y los malos presagios. Pero una vez el plano de cualquier experiencia particular había pasado a través del cono, la experiencia era irremediablemente olvidada… y todo lo demás era una ilusión. Conclusión que se reveló inquietante, pues en cuanto Sonnabend publicó su opus magnum, él y su obra cayeron de inmediato en el olvido.
En cuanto a Delani, irónicamente, sin que Sonnabend llegara a enterarse de ello, pereció en un extraño accidente de automóvil unos días después de su concierto en las cataratas de Iguazú.
Por su parte, Donald R. Griffith, eminente quiroptólogo (y autor de Listening in the Dark: Echolocation in Bats and Men [Oyendo en la oscuridad: ecolocalización en murciélagos y hombres]), parece haber inhalado algo sospechosamente similar a una espora en 1952, mientras leía los informes de campo de un oscuro etnógrafo norteamericano de finales del siglo XIX llamado Bernard Maston. Mientras realizaba su trabajo de campo, en 1872, entre los dozo del Altiplano Tripsicum de la región circuncaribeña de la Sudamérica septentrional, Maston informó de que había oído relatos sobre el deprong mori, o diablo perforador, que él describió como «un pequeño demonio que los salvajes locales consideran capaz de penetrar objetos sólidos», tales como las paredes de sus chozas de paja y, en un caso, incluso el brazo de un niño.
Casi ochenta años más tarde, cuando revisaba algunas de las notas de Maston en el Archivo, Donald R. Griffith, por alguna razón, como después él comentó, «olfateó un murciélago». Junto con un grupo de ayudantes, emprendió una ardua expedición de ocho meses al altiplano Tripsicum, donde Griffith estaba cada vez más convencido de que no se enfrentaba con un tipo común de murciélago, sino con uno muy especial: concretamente, el diminuto Myotis lucifugus, que, aunque ya había sido documentado con anterioridad, nunca había sido estudiado en detalle. La hipótesis a la que llegó Griffith era que, aunque la mayoría de los murciélagos hacen uso de frecuencias dentro de la gama ultrasónica que los ayudan a la ecolocalización, lo cual les permite volar en la oscuridad, el Myotis lucifugus había desarrollado una especializada forma de ecolocalización basada en longitudes de onda ultravioleta, que incluso en algunos casos se inclinaba hacia la cercana banda de rayos X del espectro electromagnético. Por añadidura, estos especiales murciélagos habían desarrollado unas complicadas protuberancias en forma de cuerno, que les permitía ajustar sus transmisiones de ecoondas dentro de un estrecho haz. Todo lo cual explicaría la amplia gama de curiosos efectos descrita por los informadores de Maston.
A Griffith y a su equipo solo les faltaba una prueba. Repetidas veces, los pequeños diablos, cuando parecía que iban a ser capturados, huían a través de sus redes. De modo que Griffith inventó un ingenioso dispositivo de caza, consistente en cinco paredes de sólido plomo, cada una de veinte centímetros de espesor, de seis metros de altura y de sesenta metros de longitud…, todo ello en una disposición radial, como si se tratase de los radios de una gi- gantesca rueda esparcidos por todo el suelo del bosque. El equipo distribuyó sensores sísmicos a lo largo de las paredes en una intrincada forma de reja y se dedicó a esperar.
Durante dos meses, los monitores no registraron nada –seguramente los murciélagos evitaban las grandes y enormemente extrañas paredes de plomo–, y Griffith empezó a desesperar de que alguna vez llegara a confirmarse su hipótesis. Sin embargo, a primera hora de la mañana, concretamente a las cuatro y trece minutos, del 18 de agosto, los sensores registraron una señal. La pared número tres había recibido un impacto de magnitud 10 x 3 ergios, a unos tres metros y medio por encima del suelo del bosque y a 59 metros del centro de la rueda. Los miembros del equipo llevaron un aparato de rayos X al lugar indicado, y, efectivamente, a una profundidad de 18 centímetros, localizaron el primer Myotis lucifugus atrapado por el hombre, «eternamente congelado en una masa de plomo sólido».
Megaloponera foetens, Myotis lucifugos, Geoffrey Sonnabend y Madalena Delani, los dozo y los deprong mori, Bernard Maston y Donald R. Griffith. Estas y otras incontables esporas llueven una y otra vez sobre un poco llamativo montaje comercial localizado en la principal vía comercial del centro Culver City y en medio de la interminable extensión pseudourbana del oeste de Los Ángeles: el Museo de Tecnología Jurásica [MTJ], según reza una descolorida pancarta azul que da a la calle.
Flanqueado a un lado por una tienda de alfombras y una abandonada (aparentemente desde hace mucho tiempo) agencia inmobiliaria y, al otro, por un laboratorio forense y un restaurante tailandés (y en el primer lado, un poco más allá, por una sucursal de tipografía PIP y un comercio de dulces y especias indios, así como un templo de Hare Krishna; mientras en el otro, más allá de la manzana, por un taller de plancha, un Manuel’s Auto Body Shop, un In-and-Out Burger, y un videoclub de la cadena Blockbuster), el museo exhibe una fachada de aspecto anónimo que uno podría fácilmente pasar por alto. Lo que, por lo demás, ocurre casi siempre, pues la mayor parte de los días está cerrado.
Pero si da la casualidad de que uno ha oído hablar de él como me ocurrió a mí hace un par de años en mis ocasionales visitas a Los Ángeles (lleva en su actual localización poco más de siete años), y lo busca; o si no, si solo está uno casualmente en la parada del autobús situado enfrente de su portal en una de esas ocasiones en las que de verdad está abierto (jueves por la tarde, y sábados y domingos desde el mediodía hasta las seis de la tarde) –y las esperas del autobús en Los Ángeles tienden a ser interminables–, bien, entonces, picada la curiosidad, uno podría encontrarse yendo para allá y apretando con indecisión el timbre. Mientras aguarda una respuesta, uno podría estudiar, por ejemplo, el pequeño y curioso diorama encajado en la pared junto a la entrada (una diminuta urna blanca rodeada de nacaradas polillas flotantes) o cualquier otro diorama igualmente desconcertante situado al otro lado de la entrada (tres botellas de laboratorio arregladas en una curiosa disposición: óxido de titanio, óxido de hierro y alúmina, según sus etiquetas); o, mientras sigue esperando, la mirada podría desviarse hacia otra ondulante pancarta situada encima de la entrada (esta mostraba la imagen de una extraña y arcaica cabeza esculpida –en parte minoica, en parte de la Isla de Pascua– con, encima de ella, las letras A, E y N, cada una de ellas rematada por un largo signo diacrítico)…
Al final, es probable que la puerta se abra, y generalmente saldrá el propio David Hildebrand Wilson, el fundador y director del museo, un hombre bajito y sin pretensiones, quizá de unos cuarenta y cinco años, que estará allí sonriendo solícitamente (como si le hubiera estado esperando a uno todo el tiempo) y animándolo con un gesto amistoso a entrar. ~
Traducción de Rosa María Bassols.
(Van Nuys, California, 1952) Colaboró durante más de veinte años en la revista The New Yorker. Ha ganado dos veces el George Polk Award. Es autor de la serie de libros «Passions and Wonders», que incluye, entre otros títulos, El Gabinete de las Maravillas de Mr.Wilson
(1995), finalista del Pulitzer y del National Book Critics Circle Award.