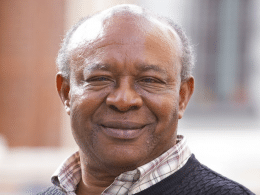Cada que leo un libro, hago entre veinte y treinta pausas para mirar la página legal y el colofón. No tengo claro de dónde saqué ese vicio, pero experimento un extraño placer al enterarme de cuál era el título original, en qué año se puso en circulación, qué familia tipográfica se usó y quién se encargó del cuidado editorial o la encuadernación. Me intriga por qué algunos editores se guardan hasta el nombre del autor, más a menudo el del traductor, y por qué otros, en cambio, dejan constancia de que la impresión se terminó un 4 de agosto, en una noche estrellada, mientras tiritaban, azules, los astros a lo lejos.
El interés por lo que sucede en el cuarto de máquinas del libro es una patología que, en diversos grados, padecemos algunas personas dedicadas al ámbito editorial, pero no menos cierto es que hay acercamientos a la producción, el consumo o el lugar social de los libros que aspiran a salir del reducido círculo de los profesionales. Algunas colecciones, como Tipos Móviles (de Trama Editorial) o Libros sobre Libros (del FCE), se han desplazado con éxito entre lo muy especializado –Comprar y vender derechos, de Lynette Owen, por ejemplo– y los problemas de carácter general –y para muestra, los muy legibles Sin justificar, de Tomás Granados Salinas, y Desde aquí leo, de Tim Parks–. A ellas se suma la estupenda Colección Editor, de Gris Tormenta, un proyecto que, según sus responsables, busca “explorar los procesos, largos e inesperados, que existen antes de que un libro sea abierto por un lector”. Esto puede sonar poco definido, demasiado sociológico o más parecido a un cajón de sastre, pero cuando se observan a detalle los tres títulos que desde 2018 se han puesto en circulación –Perder el Nobel, de Laura Esther Wolfson; Las posesiones, de Thomas Bernhard, y Una vocación de editor, de Ignacio Echevarría– es casi imposible no congeniar con la apuesta de Gris Tormenta por el ensayo personal, por los casos concretos que iluminan rincones no tan publicitados del quehacer editorial.
El de Bernhard es, por mucho, el volumen más divertido, absurdo e insolente de los tres. Centrado en el sistema de premios que con frecuencia facilita la vida de los escritores, retrata sin concesiones los rituales, malentendidos, penurias y bondades de hacer literatura a mediados del siglo XX. Bernhard cuenta sus vivencias alrededor de dos generosos galardones recibidos casi de milagro, explica la ridícula serie de acontecimientos a los que se vio orillado y se detiene en las cosas materiales –no “la tranquilidad para escribir” ni nada de esas tonterías– que obtuvo con esos cheques: una vivienda en ruinas, en el caso del Premio de Literatura de la Libre y Hanseática Ciudad de Bremen, y un automóvil, en el del Premio Julius Campe. El autor de Helada no tiene problemas en aceptar que, mientras los anfitriones hablaban de literatura durante la ceremonia de premiación, en su cabeza hacía las cuentas de cómo iba a pagar las paredes de su nueva casa. Entre las muchas peripecias delirantes de este libro, Bernhard tiene que lidiar con un discurso de agradecimiento, que no sabe cómo escribir, y participar, en calidad de jurado, en un debate sin sentido que termina por otorgarle el galardón del siguiente año a un escritor que ninguno de los presentes había leído.
Wolfson, por su parte, indaga la labor de traducción no a través de los éxitos o los fracasos, sino del trabajo que pudo ser y no fue. Luego de una conferencia, en donde se desempeñó como eficaz intérprete de Svetlana Alexiévich, que no había ganado todavía el Nobel y por tanto no era la celebridad que es ahora, Wolfson se siente capaz de dar el salto –pasar de la traducción técnica que había hecho hasta ese entonces a una más literaria–, pero diversas atenuantes le impiden alcanzar ese propósito, con lo cual pierde a la larga “el Nobel”, es decir, la posibilidad de que su nombre quede unido al de una escritora de verdad importante. Las batallas que Wolfson describe no solo son las que se libran entre una lengua y otra, sino a las que obliga una industria que ha hecho de la traducción un elemento más en la cadena de montaje. Su historia permite ver prácticas discutibles, como las de una pareja que hacía versiones en inglés de Tolstói y Dostoyevski a partir de las traducciones literales de ella y un tratamiento “literario” por parte de él (método que, a decir de Wolfson, reunía “lo peor de ambos mundos”) o desaciertos debidos a traductores que no conocían suficientes giros coloquiales en ruso, con lo cual una obra como la de Alexiévich podría quedar gravemente tergiversada.
El libro más reciente de la Colección Editor es el dedicado a Claudio López Lamadrid, quien hasta 2019, año de su muerte, se desempeñó como director editorial de la división en español de Penguin Random House. En Una vocación de editor, Ignacio Echevarría se mueve entre el acercamiento biográfico, la crítica cultural y el testimonio en corto para hablar de la edición sin idealizarla. López Lamadrid operaba en una zona intermedia en la que lo predominante no era el gusto personal sino la rentabilidad y nunca pensó en hacer una editorial propia, ya que prefirió jugar en “la gran liga”, una decisión maldita hoy en día en que cualquier cosa que no te haga perder dinero puede ser tachada de “neoliberal”. Echevarría dibuja a López Lamadrid en lo que tenía de publirrelacionista, jefe que delegaba funciones, compañero de agentes poderosos como Carmen Balcells y comprador en las ferias del libro, para mostrar que esos trabajos eran también un resultado del interés, el talento y la pasión. El editor vivió un momento de cambio, supo adaptarse a él, nunca temió las transformaciones tecnológicas alrededor del libro y terminó siendo un puente entre dos épocas. Lo más llamativo de este volumen es que en lugar de hablar de un adalid ante las fuerzas del mercado, opta por alguien que hacía un trabajo excepcional desde un sello cuya actividad más reconocible es engullirse a otros. Alguien que logró firmar contratos convenientes, sin perder de vista la calidad literaria, o el prestigio o la lealtad hacia ciertos autores, y que supo ver además a quienes marcarían rumbo en la literatura en habla hispana. Porque de eso también se trata el trabajo editorial.
Ya se sabe: la edición es uno de esos oficios que, ciertas navidades (probablemente no en esta), te hacen explicar una y otra vez a qué dedicas a todos los parientes que entran en escena. Nunca estás del todo seguro de que alguien lo esté entendiendo, aunque el ejercicio sirve más bien para aclararte a ti mismo las cosas. Lo que logran libros como los de la Colección Editor es que más que limitarse a explorar los largos e inesperados procesos editoriales, como dicta su carta de motivos, les ponen nombre, los elevan a la categoría de historias. ~
Laura Esther Wolfson
Perder el Nobel
Traducción y prólogo de Marta Rebón
Querétaro, Gris Tormenta, 2018, 76 pp.
Thomas Bernhard
Las posesiones
Prólogo de Andrés Barba y traducción de Miguel Sáenz
Querétaro, Gris Tormenta, 2019, 76 pp.
Ignacio Echevarría
Una vocación de editor
Prólogo de Emiliano Monge
Querétaro, Gris Tormenta, 2020, 136 pp.
es músico y escritor. Es editor responsable de Letras Libres (México). Este año, Turner pondrá en circulación Calla y escucha. Ensayos sobre música: de Bach a los Beatles.