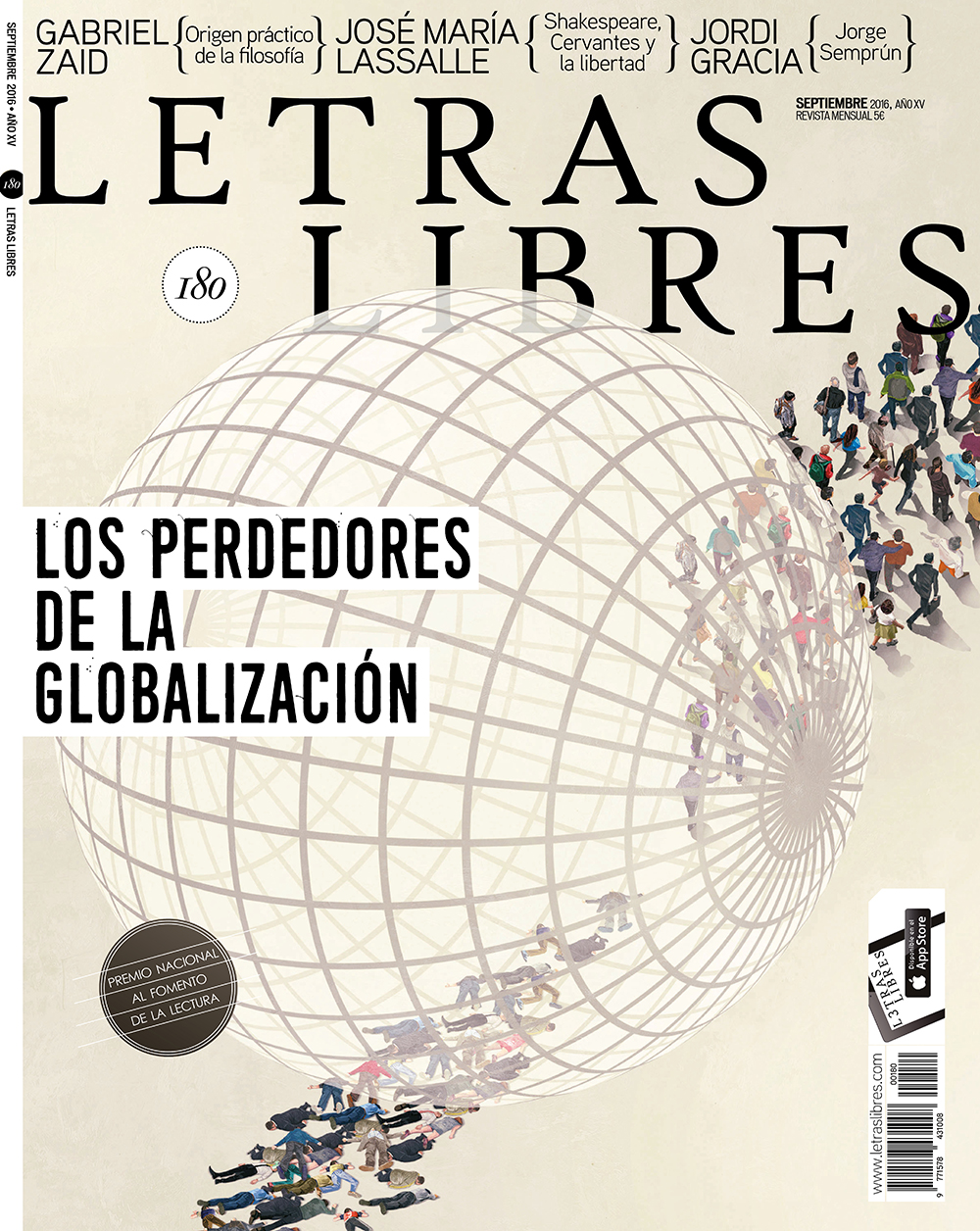“¿Cuánto falta? Estoy cansada”, se quejó Pía, y resopló y arrastró los pies pesada- mente.
“Shhh –la calló Simona, su hermana mayor–, deja de molestar.”
Llevaban más de una hora caminando por el lado de la calle en que pegaba más fuerte el sol. El padre iba unos pasos más adelante. Se había dado cuenta muy tarde de que la sombra iba por el frente, y los autos que bajaban acelerando por Bellavista ya no les permitían cruzar. De todas formas no tenía sentido pues quedaba poco camino, y la numeración impar a la que se dirigían estaba por ese lado, el del sol.
“¡Papá! ¡Estoy cansada!”, gritó Pía, y se sentó en el suelo caliente con las piernas extendidas. El padre no pareció escucharla y siguió andando.
“¡Papá!”, gritó con más fuerza. Él se dio vuelta y, sin decir palabra, la aupó con brazos resignados y siguió con ella a cuestas. Pía asomó la cabeza tras la espalda de su padre, como un títere saliendo a escena. Se abrazó a su cuello con fuerza y sonrió victoriosa. Simona alzó las cejas y miró fastidiada a su hermana, para darle a entender cuánto trabajo daba el que fuera tan pequeña. Aunque eso no le evitó sentir cierta amargura.
También está cansada, pero ya es demasiado grande para que su padre la cargue.
Es el año 1996. Las niñas tienen nueve y seis años. Su padre, veintinueve, y está cesante.
Simona tuvo que apurar el paso para alcanzarlo. Los pasos de su padre se volvieron aún más largos y rápidos. Caminaba con la mandíbula apretada y parecía serio, por lo menos desde donde ella lo alcanzaba a ver. Está nervioso, pensó Simona. Claro que verlo así de tenso no la entristeció como otras veces, sino que la hizo inflar el pecho de orgullo. Significaba que a su padre le importaba lo que estaba sucediendo. Y lo que estaba sucediendo, lo que estaba a punto de suceder, era idea de ella. Metió la mano al bolsillo de su vestido y apretó el anuncio y el mapa como si se tratara de un boleto ganador.
El orgullo también provenía de la satisfacción de saber que ella sí entendía lo que sentía su padre, no como su hermana chica que hacía problemas por todo. Porque era ella quien había pasado todas esas noches con la oreja pegada a la pared oyendo las peleas de sus padres. Y las mañanas siguientes se había levantado a buscar en el diccionario todas esas palabras que ellos se decían y que para ella eran desconocidas. E incluso buscaba algunas que sí había escuchado antes, pero que en su opinión no calzaban con su padre: fracasado, cobarde, egoísta.
Simona se afligía, pero a la vez le encantaba sentirse parte de la solemnidad de los conflictos adultos. Eran el tipo de responsabilidades que venían con el cargo de hermana mayor.
Desde principios de las vacaciones de verano todas las mañanas eran caminatas largas y extenuantes. Por el Centro, por Providencia, por Las Condes. En general, lugares lindos, limpios y modernos. Lejos de la comuna en la que ellos vivían. El padre había quedado cesante hacía mucho, pero con las niñas en casa, de vacaciones, no le quedaba otra que salir con ellas a repartir los currículos o asistir a las entrevistas. La madre dijo que no podían quedar solas. Utilizó la palabra abandonar, “no puedes abandonarlas en la casa”.
Al principio a él le pareció un fastidio. Su esposa se estaba desquitando, podría haber hecho más esfuerzos por conseguir a alguna vecina vieja y desocupada que las cuidara. Luego pensó que en realidad no era tan mala idea. Quizá le diera algo de ventaja. Si lo veían llegar con dos niñas, tal vez se compadecieran de él y le dieran el puesto.
“Acuérdense de pensar en algo triste”, les decía a sus hijas antes de entrar a las oficinas.
“¿Como que mamá y tú se mueran?”, preguntó Pía, confundida, la primera vez que su padre se lo pidió. Sus ojos se volvieron acuosos y palpitantes.
“No, no. No eso. No tan triste –se corrigió el padre–. Lo que quiero decir es que no se anden riendo, ni jugando, ni haciendo chistes mientras me esperan. Quiero que hagan como si estuvieran tristes. Tristes de mentira, como hacen las actrices en la tele…, y después yo las invito a comer papas fritas y nos reímos los tres solos.”
Pía sonrió aliviada y feliz ante la idea de las papas fritas. Pero al rato sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas cuando, ya sola con su hermana, Simona le dijo: “¿Sabes lo que pienso yo para estar triste? Que papá y mamá van a separarse.”
Simona alzó la vista y miró desafiante al sol. Tantas veces le habían advertido que no lo hiciera y ahora, totalmente confiada, pensó que era capaz de recibir todos los rayos. Porque esta mañana sería diferente. Esta mañana triunfarían y valdría por todos los esfuerzos y fracasos anteriores. Y ella había planeado todo. Por fin serviría su ayuda.
Intentaba colaborar desde hace mucho. Por las tardes se sentaba en la mesa de la cocina, junto a su padre, y, con su propio montón de diarios a cargo, buscaba cualquier aviso laboral que apareciese. Lo marcaba con destacador fluorescente, lo recortaba con cuidado y lo pegaba en una hoja blanca que, después, colmada de anuncios, archivaba en una carpeta rotulada Avisos clasificados para papá. Al final del día se la entregaba con la gravedad que merecía el asunto.
El hecho mismo de que su padre encontrara trabajo no motivaba su entusiasmo y dedicación. Tampoco el deseo de acabar con las peleas de sus padres o los apuros económicos. Lo que ella ansiaba lograr era que su padre volviese a ser el de antes.
Al principio, cuando se enteró de que lo habían echado, no pudo evitar sentir una gran satisfacción. No se lo dijo a nadie, pero estaba muy contenta. ¡Por fin disfrutaría de su padre todo el día! ¡Todos los días! Y más encima en vacaciones; parecía un sueño. Nada se interpondría en sus juegos: ni el trabajo, que lo dejaba tan cansado por las noches, ni su madre.
Porque su madre parecía el mayor obstáculo. Nunca la dejaba pasar tiempo con él: acaparaba y dominaba cada aspecto de su vida. La de ella y la de su hermana menor. Les servía las comidas, las llevaba al colegio, a los cumpleaños, a comprar ropa. Cuando su padre llegaba del trabajo, seguía adjudicándoselo todo: revisando las tareas y las mochilas, secándoles el pelo tras el baño, vigilando que se lavaran bien los dientes, arropándolas en la cama y apagando la luz. Apenas recibía el “buenas noches” cuando su padre se levantaba a ponerle llave a la casa. ¡Qué decir de los domingos! Cuando por fin podía disfrutar de él, su madre lo frenaba con retos: “No la molestes, Alejandro”, gruñía cuando él se abalanzaba sobre ella para comenzar una guerra de cosquillas. “¡Es una niña!” Lo mismo en el almuerzo, cuando su padre empezaba con el chiste de “quien termina primero ayuda a su compañero”: “Déjalas comer tranquilas.” Simona no quería que la dejara tranquila, no quería que su madre la defendiera. Ella sabía que se trataba de bromas, y le gustaban. Pero su madre no lo entendía, y se quejaba con sus amigas diciendo “es como tener un hijo más” o “siempre me deja como la mala de la película”.
Pero ocurrió que al quedar cesante las cosas fueron todavía peores. Y entonces Simona se dio cuenta de que había un muro aún mayor que la separaba de su padre.
El primer día, ella se levantó muy temprano, ansiosa por regalonear con él en la cama. Corrió a su pieza y al girar la manilla notó que estaba con llave. Dio unos golpes suaves, pero la puerta siguió cerrada hasta la hora de almuerzo. Cuando su padre por fin apareció, estaba malhumorado y se quejó de que su esposa no dejara nada para comer. Tras preparar unos tallarines pegajosos y unas vienesas medio crudas, les dijo a ella y a su hermana que de ahora en adelante tendrían que hacer las camas y repartirse el aseo de la casa. Luego volvió a encerrarse. No hubo bromas ni cosquillas. Su padre salía únicamente para ir al baño, con la cara desaliñada y cada vez menos saludable. Y se enojaba por cualquier cosa que hicieran. Por cosas que nunca antes le molestaban, como que ella cantara las canciones de La Sirenita, su película favorita. Antes siempre cantaban juntos La Sirenita, y recitaban de memoria los diálogos. “Pobres almas en desgracia” era su preferida y la que mejor les salía.
“Este es el trato –decía su padre imitando la voz malévola de la bruja Úrsula–, haré una poción mágica que te convertirá en humana por tres días. ¡Tres días! Antes de que se ponga el sol el tercer día, tú tendrás que haber logrado que el príncipe se enamore de ti, es decir, que te dé un beso. No uno cualquiera, sino un beso ¡de amor verdadero!” A su padre le deleitaba esta última frase y a ella también.
“Si me convierto en humano –respondía Simona como la inocente y dudosa Ariel–, ya no veré a mi padre ni a mis hermanas.”
“Así essss…, pero… tendrás a tu hombre. Es difícil decidir en la vida, ¿no crees, Ariel?”
Simona estaba segura de que su padre la quería, pero intuía que había algo que lo hacía sentirse solo, y que todo el amor que ella podía darle no lo ayudaría, sino todo lo contrario. De un modo extraño e inexplicable parecía debilitarlo y hacerlo sentir aún más solo. Creía que aquella soledad se relacionaba con una de las palabras que su madre había mencionado en las peleas, y que también había buscado en el diccionario: vergüenza.
Así que cuando un par de tardes antes vio el aviso del casting fue como un milagro caído del cielo. ¿Cómo es que no se había dado cuenta? ¿Cómo no se le había ocurrido antes si era tan obvio? Ella buscando avisos para maestros, panaderos, auxiliares, guardias, vendedores, choferes y más guardias, sin darse cuenta de lo mal que debían hacer sentir a su padre esas ofertas.
Mientras caminaba sacó el recorte de su bolsillo y lo leyó una vez más:
GRAN CASTING. Agencia publicitaria busca hombres y mujeres de todas las edades para realizar campaña publicitaria con prestigiosa marca internacional. Interesados presentarse en Bellavista 0550 de lunes a miércoles…
A ella le encantaba la televisión, y prestaba especial atención a los comerciales, porque su hermana nunca los entendía y le pedía que se los explicara.
Eran muchos los motivos que hacían obvio el triunfo de su padre en el casting, pero dos en especial. El primero, y más evidente, era que en los comerciales aparecía gente mucho menos linda que su padre. Decir menos linda era poco. ¡Es que su padre era hermoso! Igualito a Luis Miguel, el hombre más bello que pisara la tierra. Ella se lo decía a todo el mundo: “Mi papá es el doble de Luis Miguel.” Y él también lo sabía, y parecía gustarle, porque siempre le cantaba “Será que no me amas” imitando su actitud altiva y coqueta y los movimientos al bailar. Se ponía de perfil, se agarraba el pelo, y daba una patada y luego un giro. Avanzaba con pequeños saltitos meneando las caderas, mientras Simona hacía la pantomima de las coristas: “Lluvia, playa, amas.”
El otro motivo se relacionaba con las aptitudes idóneas de su padre para la actuación. Por lo menos eso era lo que su madre solía decir: “Alejandro puro se perdió. Tendría que haber estudiado actuación o algo así, habría arrasado con su personalidad.” Simona captaba la burla tras el comentario. Y no solo porque lo decía como si se tratara de un chiste, y no de algo serio y lamentable, como debía ser que los talentos de su padre se perdieran, sino porque sabía lo que entendía su madre por ser actor. Y no significaba algo bueno. Ser extrovertido, llamar la atención, ser florerito. Después de tantas reprimendas de su madre, Simona había terminado por aprender que ser extrovertido era una especie de defecto. Una falta, innata en ella, como el pecado original heredado de los primeros padres desobedientes, pero sin posibilidad de redención. Ser una niña que llamaba la atención la hacía sentir muy pequeñita, ínfima. Por eso es que trataba de imitar a su hermana menor, más callada y enigmática. Desinteresada, dejándose querer y no buscando, humillantemente, que la quisieran. Pía poseía una personalidad que parecía mucho más adecuada. Pero a Simona le resultaba casi imposible ser como ella, no podía dejar de ser como era. Y aunque había sido doloroso cargar con esa condena, ahora, caminando junto a su padre, era algo que la honraba y colmaba de alegría. Porque se trataba de una cualidad que compartía con él, con su padre. Algo que los hacía estar cerca el uno del otro, que podría destruir cualquier obstáculo que se interpusiera.
“Hemos llegado”, dijo Simona, toda ceremoniosa, e hizo una reverencia hacia la enorme casa que tenían enfrente.
“¡Por fin!”, celebró Pía aún en los brazos de su padre. Él la dejó en el piso con un suspiro y le pidió la hoja del mapa a Simona. Lo revisó temeroso, y luego observó la casa con aún más dudas. Se trataba de una casona vieja de tres pisos, con la oscuridad y frialdad propias de las construcciones antiguas, pero pintada de un verde chillón moderno. Un ropaje para desconfiar.
Simona advirtió la indecisión en los ojos de su padre. Le había costado mucho convencerlo de presentarse al gran casting. No podía dejar que dudara justo ahora, cuando quedaba tan poco, y le tomó la mano y tiró de él diciendo: “Entremos, entremos. Nos están esperando. Nos esperan.”
“¿Estás segura de que es aquí? No hay ni un cartel. ¿Cómo se llamaba la productora?”
“Es para que no los molesten tanto –dijo Simona rápidamente–. ¿Te imaginas toda la de gente que vendría si supieran que hacen los castings aquí? –Y tiró con fuerza la mano de su padre–. Entremos”, insistió casi suplicando.
“Sí, entremos, papá, hace mucho calor acá”, pidió Pía, menos animada, como implorando resolución.
“Bueno –dijo el padre–, ya estamos aquí, qué perdemos.” Tocaron el timbre del altavoz y, sin recibir ningún ¿quién es? o ¿qué necesita? del otro lado, se abrió la puerta.
La sombra de adentro, después de tantas horas bajo el sol, cegó y desorientó al padre por un momento. Cuando pudo ver mejor, se dio cuenta enseguida de que la casa, en su interior, seguía siendo sospechosa. Era evidente que la estructura original había sido modificada. Donde de seguro comenzaría la sala o el living se interponía una pared, un tabique delgado, para crear más oficinas. Se sintió inquieto en la penumbra de un vestíbulo falso y pequeño que permitía como única dirección una escalera empinada. El piso era de piedra gris, único elemento que parecía haber resistido los cambios. Lo peor era el silencio. Demasiado silencio. No como en un lugar donde trabajaba gente. Se vio junto a sus hijas, acorralado. A medio camino entre la puerta de entrada y la escalera, sin que nadie los recibiera o preguntara qué querían.
El padre subió a las niñas a los primeros escalones y se arrodilló frente a ellas. Respiró profundo. Las miró hacia arriba. Ambas le sonreían. Escondió la mirada en el acto. “Pobres”, pensó. Nunca podía mantenerles la mirada y por eso tenía que hacerse el payaso, como decía su esposa. Todo este último tiempo, obligado a pasarlo con ellas, había sido abrumador. Ahí estaban siempre, rondando por la casa, esperándolo, exigiendo, dependiendo de él. Nada parecía decepcionarlas, pero él se escondía en su pieza porque ni siquiera lograba sostener sus miradas. Lo cierto es que no sabía quiénes eran: ¿quién era la más aplicada en el colegio? ¿A cuál no le gustaban las ensaladas? ¿Cuál de las dos detestaba los baños? ¿Quién le temía a la oscuridad? Su esposa le hablaba de ellas en la cama, pero él no podía retener nada. Había sido padre muy joven. Demasiado joven. Sin querer y sin preparación. Y había respondido dejándose llevar. Haciendo lo que se suponía que debía hacer: afrontar el asunto y olvidarse de sí mismo por un tiempo. Dejar de lado sus planes y proyectos, como una manzana a medio comer. Trabajar. Había gastado todas las energías que tenía de joven en trabajar, sin cuestionarse mucho. Dejando una gran incógnita entre él y la que podría haber sido su vida si hubiera invertido el tiempo en sus propias fantasías. Sin llegar a descubrir jamás si hubiese conquistado el mundo.
Era verdad que, al principio, lo más importante era salir adelante económicamente. Pero también sabía que todo ese tiempo en que sus hijas crecían él había estado escondiéndose. Limitando sus aportes a un trabajo agotador de lunes a sábado. Y ahora que no tenía nada material con que contribuir se sentía inútil y excluido. Su mujer era mucho mejor que él, y tenía razón cuando le enrostraba su falta de voluntad. Era lógico que estuviese cansada de hacerse cargo de todo. Por eso solo podía hacer bromas y chistes con sus hijas. No se le ocurría otra cosa que actuar como un compañero de juegos, uno con el que te encuentras casual y maravillosamente en un parque, pero que no sabes si volverás a ver la tarde siguiente.
“¿Cómo me veo? ¿No estoy muy formal?”, les preguntó tocándose la corbata. Vestía el traje azul, la camisa blanca y la corbata café que usaba para las entrevistas laborales. Se sentía sofocado y deseaba arrancar. Cada vez que se presentaba en una oficina quería huir.
Simona le alisó las cejas con el pulgar, como hacía su madre cada vez que las llevaba revueltas.
“Estás precioso”, soltó tan efusivamente que se sonrojó.
“Mi Monilla”, dijo él, y le desordenó el pelo con la mano.
Se puso de pie y empezó a subir las escaleras. Al final los esperaba otra puerta.
“¿Cómo me veo yo?”, preguntó Pía.
“Tú no importas –la reprendió Simona–, el que importa es el papá.”
Tocaron el segundo timbre. Tras esperar unos segundos, apareció un hombre que los hizo pasar con un entusiasmo y cordialidad excesivos. Simona lo observó extrañada e interesada. Era un hombre muy bonito, como su padre. Pero su belleza era diferente a la de él. Llevaba una melena oscura, barba rala y un aro en la oreja.
“¿Casting?”, le preguntó el hombre al padre.
Él contestó con un sí inseguro.
“Pasen, pasen”, dijo, guiándolos hacia su escritorio.
El lugar también llamó la atención de Simona.
No había muchas puertas con oficinas, ni secretarias. Era un cuarto cualquiera de una casa vieja. Enorme y abierto, con un techo altísimo. Detrás del escritorio había una tela blanca colgando, trípodes, cámaras y focos. No se parecía en nada a las otras empresas que había visitado, pero eso debía significar algo bueno.
El hombre se sentó en un sillón ejecutivo de cuero blanco, y ellos en unas sillitas de plástico modernas e incómodas. Juntó las manos como si fuera a rezar y empezó:
“Bueno, le explico cómo funciona el asunto…” Habló sobre la agencia, su trayectoria y fama. Contó que operaban en sociedad con otras agencias publicitarias. Que se encargaban de marcas importantes. Que ahora necesitaban gente para una campaña específica, pero que siempre estaban buscando nuevos rostros. No paró de hablar, con elocuencia y naturalidad, sobre un montón de cosas que Alejandro no entendía completamente, pero que aparentaba comprender afirmando con la cabeza.
El hombre hizo una pausa y sonrió. “Ahora –continuó, y cambió su tono entusiasta a uno más reservado–. Nosotros necesitamos fotografías de las personas para mostrárselas a la marca. Son ellos los que dan el visto bueno al final –dijo encogiéndose de hombros y mostrando las palmas de las manos, para que vieran que estaban limpias, que corría agua por ellas sin que él pudiera hacer nada–. Las fotos que necesitamos –prosiguió– son para lo que se llama un porfolio. Todos los que se dedican a esto tienen que andar con uno, y bueno, si la persona no tiene, nosotros lo hacemos. La sesión fotográfica, obviamente, tiene un costo, que es de quince mil pesos. También se puede hacer en otro estudio. –Hizo una pausa y levantó las palmas–. Claro que nuestros precios, considerando que en general terminamos trabajando con la gente a la que fotografiamos, son mucho más convenientes. –El hombre esperó la respuesta con una sonrisa–. ¿Qué le parece?”, insistió al ver que el padre no contestaba.
“Bien, bien, todo bien. Ningún problema, hagamos el porfolio ese… Es que, la verdad, estoy algo nervioso porque nunca he hecho algo así y…”, explicaba el padre, y de pronto sonó un timbre. Prácticamente el primer ruido que escuchaba desde que entraron a la casa.
“¿Me da un segundo?”, dijo el hombre sonriendo. Se paró y fue hacia la puerta. La abrió un poco y entonces una voz femenina –ellos no se volvieron para ver quién era– murmuró algo y él contestó también murmurando. Cerró la puerta.
“Claro, claro –dijo mientras volvía al escritorio–. Es la primera vez. Se nota. Pero no tiene de qué preocuparse, sus hijas son preciosas. Les van a encantar a las marcas. Tienen… tienen la expresión que necesitamos.”
“¿Mis hijas?”, dijo el padre.
“Claro. No debe ser la primera vez que se lo dicen.”
Simona giró la cabeza hacia su padre y se mordió la lengua. Vio como se hundía unos centímetros en la silla, con la cara roja y la boca desencajada. Vio que entrecerraba los ojos, como si necesitara enfocar bien. Al igual que ella, estaba sorprendido, amargamente sorprendido, y Simona sintió que se le encogía el corazón y que también el gran cuarto donde estaban comenzaba a encogerse. Como esas salas de torturas de las películas de Indiana Jones, donde paredes con cuchillos van estrechándose amenazadoramente, aprisionando a los protagonistas.
“Preciosas. Un encanto. Mira la sonrisa de esta chiquitita –dijo el hombre fijándose en Pía, que sonreía cocoroca ante tanto piropo–. Apuesto a que la sacó de la mamá.”
“Mis hijas”, repitió el padre para sí, casi en un susurro.
“Sí, sus hijas –dijo el hombre, confundido. Tal vez había metido la pata hablando de la madre–. Bueno, vengan de donde vengan esos genes, son maravillosos”, agregó para arreglar la situación.
“¡Sí, mis hijas –volvió a decir el padre, e intentó disimular la sorpresa–. Son preciosas”, añadió en un tono cariñoso, pero sin suficiente orgullo.
“Entonces… ¿Con quién partimos la sesión? La chiquitita tiene cara de querer ser la primera.”
“Sí. Lo que usted diga. Con ella… pero… sabe… –hizo una pausa y forzó una sonrisa–. Es que no ando con efectivo en este momento, tendría que ir a sacar a un cajero. Voy a sacar plata al cajero y regresamos para hacer las fotos.”
“Si quieres, puedes dejarlas aquí. Mientras hacemos la sesión, vas al cajero.”
“No, no puedo dejarlas solas, ya sabe…, su madre… me mataría –se excusó, y soltó una risita torpe–. Pero vamos y volvemos.”
El hombre suspiró y luego tensó la boca hacia un lado.
“Entiendo”, dijo molesto. Otra vez lo hacían perder su tiempo. Se puso de pie, y el padre y Simona lo imitaron al segundo. Pía siguió sentada un momento más, arremangándose el vestido, sonriente. El hombre caminó rápido hasta la puerta y les indicó el evidente camino a la calle. No mencionó que había un cajero en la bencinera que estaba en la esquina. Sabía que no iban a volver.
La puerta se cerró y los tres bajaron las escaleras en silencio. Simona se mordía los labios. Tenía un nudo en el estómago, sentía el cuerpo débil, y pensó que en cualquier momento se caería escalera abajo. No tenía dónde afirmarse porque no había baranda y su padre iba del lado de la pared. Pegado a la pared. También parecía como si se dejara caer. Pero sus pasos no eran inestables. Eran firmes o por lo menos poseían una pesadez y violencia que podían asociarse con la firmeza. Tenía la mirada fija en el suelo, llevaba los puños apretados y se pasaba la lengua por los labios. Ella pudo ver un hilito de saliva yendo de un lado a otro. Quería decirle algo, pero no se atrevía. Sentía su enojo. Porque ya no estaba nervioso o tenso, algo se había liberado en él. Pero no algo bueno. No para ella. Estaba furioso. Ella casi podía escuchar los latidos del corazón de su padre golpeando. Instintivamente miró su cinturón de cuero. Pero no le provocó miedo, sino más tristeza, porque se veía gastado y viejo. Intentó tomarle la mano pero él bajaba cada vez más rápido, inalcanzable. No, no iba a mirarla ni a darle la mano. Y ella no podía resistirlo. Y la escalera parecía eterna.
Alejandro llegó al primer piso y abrió la puerta de golpe, y Simona recordó los golpes que daba cuando se encerraba en su pieza, y corrió escalera abajo para salir. Para seguir junto a él. No podía quedarse fuera otra vez.
Al salir, los rayos del sol le pegaron en los ojos y le dolieron; apenas pudo ver la figura de su padre, recortada oscura a contraluz.
“¿Ahora tienes tarjeta como la mamá?”, preguntó Pía cuando por fin cruzó la salida. Él no levantó la vista y comenzó a buscarse algo en los bolsillos.
“¡Papá!”, gritó de pronto Pía, tal como hacía cuando estaba muy nerviosa por un evento y se paraba en la ventana y gritaba: ¡Navidad! o ¡cumpleaños! También sentía la tensión y necesitaba que acabara pronto.
“Qué estúpido”, soltó el padre y se tomó la cabeza con ambas manos. “¡Qué vergüenza!”, gritó liberando su rabia. “¡Qué vergüenza!”, dijo una vez más y volvió el rostro hacia Simona. La miró directo a los ojos, que eran de un café rojizo, iguales a los de él, y ella le mantuvo la mirada y por fin pudo ver el desprecio de su padre. “¡Qué idiota! ¡Qué estúpido! ¡Qué vergüenza!”
Se dio media vuelta y comenzó a caminar sin dejar de murmurar.
Simona quedó paralizada, con los ojos llenos de lágrimas. Su cuerpo tiritaba y creyó que el mundo se le venía encima, y que ella no podría cargar sola con él. Porque estaba sola. Se había equivocado. Había cometido un error terrible. Había avergonzado a su padre, y él nunca la perdonaría. Nunca la perdonaría. No volverían a cantar canciones, no la sorprendería con cosquillas. Lo había arruinado, se dijo, y justo cuando sentía que todas las tristezas de la tierra caían sobre su cabeza, apareció frente a ella el rostro redondo de su hermana pequeña. Tenía los ojos muy abiertos, desconcertados, temerosos. Y entonces Simona la observó. Observó a su hermana como nunca antes lo había hecho, y sintió lástima por ella, aún más lástima de la que sentía por sí misma. Porque sabía que su hermana no comprendía lo que pasaba y ella sí. Esa tarde no habría papas fritas. Y eso bastó, eso fue todo. La tomó de la mano, firmemente, y así emprendieron el camino a casa, siguiendo los pasos rápidos de su padre, Bellavista abajo. ~
Este relato forma parte del libro Qué vergüenza,que Seix Barral publicará el 13 de septiembre .
(Santiago de Chile, 1988) es escritora. EN 2014 ganó el Premio Roberto Bolaño por el cuento que presentamos en este número.