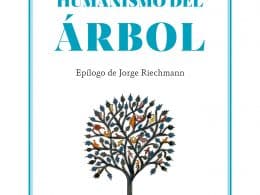Acaba de publicarse en España un libro singular y apasionante, que merece la atención que está recibiendo. Me refiero a La llamada –el título es mejorable– y es obra de Leila Guerriero, periodista argentina que ha investigado durante varios años la vida y obras de Silvia Labayru: una joven terrorista montonera que fue secuestrada por los militares de la siniestra Escuela Mecánica de la Armada, especializada en torturar y asesinar por decenas de miles a los sospechosos de conspirar contra la dictadura militar, en 1976. Allí permaneció durante más de un año, sometida a un régimen insólito que incluyó torturas, el parto mediante el que dio luz a su hija, violaciones frecuentes y excursiones vigiladas al exterior en aplicación de un programa de “reacondicionamiento ideológico” que había de convertir a los militantes montoneros en conservadores amantes del orden. En 1978, varios años antes de que terminase la dictadura, Labayru salió de la ESMA rumbo a un largo exilio español en el curso del cual disfrutó de éxito empresarial, se casó, tuvo otro hijo y se divorció. Hace unos años, tras reencontrarse con un psicoanalista que había sido su breve novio de juventud, se instaló de nuevo en Buenos Aires.
¡Ahí es nada! Sin embargo, este breve resumen apenas da cuenta de la fría intensidad con la que Guerriero indaga en los recovecos de una historia –personal y colectiva– que no se deja reconstruir con facilidad. La razón es obvia: han transcurrido casi cincuenta años del secuestro de Labayru y las herramientas de que dispone Guerriero para recrear lo sucedido son por definición imprecisas. De un lado, están los testimonios personales de los protagonistas que acceden a hablar con ella; ya se muestren decididos a colaborar en el libro o sean reacios a ello, su recuerdo debe contrastarse con los del resto y es inevitable que aparezcan contradicciones, versiones contrapuestas, pequeños anacronismos. Del otro, están las actas judiciales y los documentos de distinto tipo –informes públicos, periódicos, novelas, exposiciones– en los que se apoya la autora con cautela.
Pero Guerriero es también un personaje del libro, la investigadora que se gana de forma paulatina la confianza de Labayru visitándola en casa, acompañándola a actos públicos o chateando con ella por whatsapp; la mayoría de sus encuentros tienen lugar durante la pandemia o –ya luego– entre viajes de ambas, muchos de ellos a esa España donde Labayru conserva propiedades y amigos. La autora se pregunta por qué Labayru ha decidido hablar, recordar, explicarse; no encuentra ninguna razón, salvo quizá el deseo de dejar constancia de lo vivido. Guerriero no puede evitar sentir afecto por Labayru, con quien parece trabar amistad; en una conversación con la periodista Andrea Aguilar, sin embargo, matiza que siempre mantuvieron distancia a fin de poder preguntar según qué cosas. Y, en todo caso, Guerriero es ecuánime: señala las incongruencias que encuentra en Labayru, identifica las zonas de sombra de su relato, describe los aspectos menos edificantes de su carácter. Dado que es ella misma quien maneja el material acumulado durante la investigación y lo presenta al lector, no podemos saber qué ha dejado fuera ni qué relevancia tiene. No obstante, la impresión general es de honestidad: ese valor que podemos despreciar en las novelas y sin el que no podemos pasar en los reportajes y demás obras encuadradas dentro de eso que se llama “no ficción”.
Hay muchas maneras de aproximarse a La llamada, porque la historia personal de Labayru presenta distintos puntos de interés y está entretejida con una historia colectiva de la que es simultáneamente protagonista y víctima: bien podría decirse que Labayru es, borgianamente, una víctima de sí misma. Durante su juventud, hace y sufre todo aquello que la perseguirá después: su radicalismo político la conduce al terrorismo y el terrorismo la convierte en víctima de la represión dictatorial. Pero Labayru toma una decisión meritoria: se niega en redondo a que su vida sea un epílogo. Está a comienzos de la veintena cuando se marcha al exilio y decide –o lo hace sin haberlo decidido– que nada de lo mucho que ha sufrido, incluyendo torturas y violaciones, arruinará su vida. Ella, que podría victimizarse como la que más, renuncia a hacerlo. En estos tiempos en los que la exaltación de la víctima prima sobre cualquier otra consideración, Labayru nos recuerda que el estatuto de víctima no es un destino inevitable ni hay una sola forma de vivir con las experiencias potencialmente traumáticas que hemos padecido. De hecho, critica a quienes convierten su cualidad de “sobrevivientes” de la represión dictatorial en una forma de vida: como si no tuvieran otra.
Tal como demuestran las más de cuatrocientas páginas que ha escrito Leila Guerriero sobre ella, de ahí no se deduce que Labayru haya vivido sin daño; eso, claro, es imposible. Solo se ha negado a dejar que el sufrimiento domine su existencia, lo que quiere decir definiéndola y por tanto anulándola. Y no le ha sido fácil: uno de los aspectos más significativos de su trayectoria biográfica se produce cuando, aterrizada en Madrid en 1978, la repudian los compañeros de militancia montonera que ya estaban en España. Su sola condición de superviviente de la ESMA la hacía sospechosa, máxime tras haber sido obligada por sus captores a hacer de hermana de Alfredo Astiz –conocido militar que operaba en la ESMA– cuando este se infiltra en el grupo de las Madres de Plaza de Mayo. Si la mayoría de los secuestrados terminaron en el fondo del Río de la Plata, ¿qué ha hecho Labayru para sobrevivir? ¿A cuántos compañeros ha traicionado, con cuántos militares ha simpatizado? Labayru habla claro: hizo lo necesario para mantenerse con vida sin llegar nunca a tracionar a nadie, cosa que otros sí hicieron y que no obstante ella tampoco se atreve a juzgar. Así razonan también sus más lúcidos compañeros de viaje: ¿cómo juzgar? Nadie puede ponerse en el lugar de quien ha sido torturado, violado y obligado a convivir con sus captores, empeñados para colmo en una tarea reeducativa de cuyo éxito dependía la liberación del secuestrado.
Labayru viene a decir que ella interpretaba un papel, aquel que encajaba con las expectativas y deseos de los militares con los que convivió durante algo más de un año. Y que interpretar ese papel incluía someterse a los deseos sexuales de algunos de sus captores, uno de los cuales la tomó como amante estable y la obligó a acostarse también con su esposa, aficionada a los juguetes eróticos. También en relación con esto habla claro Labayru: todas las relaciones sexuales que tuvieron lugar en ese entorno fueron violaciones, porque en ese entorno no puede hablarse cabalmente de consentimiento; que ella misma pudiera experimentar placer durante algunos de esos encuentros, matiza, no supone ninguna diferencia. Se trata de un aspecto de la vida en la ESMA que tardó mucho en ser objeto de atención penal y que solo con dificultad fue integrado asimismo en la memoria oficial de aquellos años; la propia Labayru fue pionera con su denuncia. Es valioso que Labayru no caiga en el reduccionismo explicativo; ella misma llama la atención sobre la clase de perversa intimidad que se creaba en un espacio cerrado donde jóvenes militares convivían con jóvenes terroristas: no debía ser fácil para ellos, señala en algún momento, sin excusar ni por un momento sus acciones ni reprimir su desprecio.
Curiosamente, el famoso Alfredo Astiz –apodado “ángel de la muerte” por su belleza rubia de porte aristocrático– mantuvo hacia Labayru una actitud más bien protectora, que ella misma achaca a su pertenencia común a una clase social elevada y a la condición militar de su propio abuelo, quien la salva sin darse cuenta cuando los secuestradores llaman a su casa y él se pone a lanzar denuestos contra los montoneros, a los que culpa de la perdición de su nieta. Hay que tener en cuenta que Labayru era una niña bien, sobre cuya belleza radiante se detiene Guerriero en muchas ocasiones, acostumbrada a una vida acomodada y educada en un colegio de élite bonaerense. Siempre tuvo éxito con los hombres; el mismo que su padre con las mujeres. Pero Labayru admite que los trataba mal cuando era joven, incapaz de comprometerse seriamente con nadie y, sobre todo, ciega al dolor que causaba con su ligereza sentimental. Es significativo al respecto que, incluso tras haber destruido emocionalmente en varias ocasiones al joven Hugo Dvoskin, enamorado de ella durante toda su juventud, ambos hayan terminado juntos… sin que él haya perdido el temor a ser abandonado algún día, una vez más. En algunos momentos, Guerriero insinúa que Labayru es propensa a interrumpir sus proyectos, es incapaz de quedarse quieta, tiende al uso instrumental de los demás en función de sus sucesivas necesidades vitales. En la charla con Andrea Aguilar, Guerriero dice que terminó descubriendo “a una mujer muchísimo más compleja cada vez, muchísimo más laberíntica, despistada”. Apuesto a que Labayru misma convendría que pasar por la ESMA no convierte a nadie en un ángel. Pero el recuento de sus vicios morales –si es que podemos llamarlos así– ayuda a redondear al personaje, dándole veracidad y hondura.
Los aficionados al pensamiento político tienen también tela que cortar en La llamada, que al fin y al cabo se ocupa de la trayectoria de una exterrorista secuestrada por una dictadura militar. Yo quisiera aquí fijarme en dos aspectos del caso Labayru que se encuentran relacionados entre sí. Sobre el primero de ellos ha llamado ya la atención Ricardo Dudda en una columna periodística; a ningún lector del libro se le habrá pasado por alto. Se trata de la reflexión que hace Labayru –compartida por su ex marido Alberto Lennie, padre de su hija Vera– acerca de su pasado terrorista, que hoy considera no solo equivocada sino también contraproducente: la violencia política practicada por los montoneros habría servido de manera perversa para legitimar la represión policial, generar en las clases medias y populares un fuerte deseo de orden y, con ello, proporcionado a los militares la excusa para la instauración de la dictadura. A cambio, miles de vidas destruidas o arruinadas y ni rastro de la utopía que aquellos jóvenes extremistas deseaban imponer a sus conciudadanos. Labayru se asombra de la ingenuidad adolescente que los dominaba: estaban convencidos de que iban a cambiar el mundo, dice, sin saber nada del mundo. Esta lucidez no es frecuente; quien ha militado en el terrorismo revolucionario, tan habitual en la década de los 70, suele encontrar dificultades para renegar de su pasado: no es sencillo admitir que uno ha entregado los mejores años de su vida a una causa equivocada.
Nada de eso empece la crítica de la brutal dictadura impuesta por la Junta Militar, ni el rechazo condigno del terrorismo de extrema derecha que también vivió entonces su negra primavera. Con todo, la romantización de la violencia sigue siendo un reflejo habitual de la extrema izquierda, que acaso se malicia no tener otra manera de crear la sociedad sin clases o parir al “hombre nuevo”; en el reciente aniversario de Lenin no faltaron los diputados españoles que publicaron los correspondientes tuits admirativos hacia su figura. Renegar públicamente del terrorismo, sobre todo cuando uno podría aducir la represión dictatorial como justificación sobrevenida de la violencia, exige un coraje moral del que la mayoría carece; sin ir más lejos, no recordamos que ningún miembro de ETA haya entonado públicamente un mea culpa. Pero cuidado: una cosa es lamentar que el terrorismo no sirviera para nada o incluso resultase funcional para la represión, y otra muy distinta admitir que la violencia no es un medio legítimo para la consecución de objetivos políticos en un marco democrático, por imperfecto que este último pueda ser.
Resulta también interesante que Labayru siga considerándose una mujer comprometida con la izquierda. Tratándose de alguien que ha defendido con las armas una utopía socialista, bien es cierto que durante su primera juventud, Labayru vive muy bien en el capitalismo liberal: a caballo entre España y Argentina, gestionando diferentes propiedades inmobiliarias, aficionada al confort material y consumidora de los bienes asociados al lujo burgués. En su caso, la distinción le viene de familia: su abuelo era militar de alta graduación y su padre piloto de aerolínea en los tiempos dorados de la aviación comercial. Y no seré yo quien diga que una persona que se dice de izquierdas no pueda vivir bien; lo que resulta anómalo es que la diferencia entre quien se dice de izquierdas y quien se dice de derechas pueda llegar a ser puramente nominal: la descripción que uno hace de sí mismo a partir de ideales abstractos sin impacto alguno en el estilo de vida o la cuenta corriente. Ni que decir tiene que no puede exigirse a todo el que vive de las rentas que le procura su patrimonio inmobiliario que abrace una ideología conservadora o lance vivas al capitalismo; que esa persona se desplace hacia la socialdemocracia moderada parece, en cambio, razonable. De otro modo, uno disfruta de las ventajas materiales del capitalismo liberal y, por el mismo precio, se adorna con el prestigio moral del radicalismo político.
En el caso de Labayru, esto es un asunto menor: demasiado ha sufrido como para pedirle cuentas. Ocurre que el aura que sigue rodeando al extremismo revolucionario sirve para explicar por qué aquella bella joven de buena familia decidió en su momento –como la estrambótica Patty Hearst, solo que sin su síndrome de Estocolmo– coger su fusil para combatir al Estado burgués. Aquellos tiempos se antojan sin duda lejanos, pero no hace falta irse muy lejos de la Argentina –ahí está Venezuela– para comprobar cuán frágil es una democracia liberal. Y tal vez sea precisamente para evitar la acusación de incongruencia que la nueva izquierda se ha hecho identitaria: discutir sobre el género mientras se bebe champán francés resulta menos chocante que alzar la copa llamando a la implantación de la dictadura del proletariado en alguna de sus formas.
Sea como fuere, La llamada es un libro excelente e instructivo: el lector conocerá de primera mano la sorprendente historia de la ESMA, una casa de los horrores de donde se dejaba salir a los secuestrados a tomar café o visitar a la familia; lo hará de la mano del testimonio de una mujer original que supo vivir su vida después de muerta, convirtiéndose en una víctima que no quiere ser víctima y es incluso capaz de reflexionar con lucidez sobre el sinsentido de la violencia terrorista o de mostrarse comprensiva con los compañeros de lucha que le dieron la espalda cuando llegó a la España vibrante de 1978. Causa hoy perplejidad que aquellos exiliados vivieran entre nosotros, trabajando como camareros o fotógrafos o médicos: quizá el señor que hizo una placa de tórax a nuestro abuelo había matado en nombre de la revolución y fue torturado por los militares en un sótano mugriento. Pero así fue el siglo de los errores: conviene no olvidarlo.
(Málaga, 1974) es catedrático de ciencia política en la Universidad de Málaga. Su libro más reciente es 'Ficción fatal. Ensayo sobre Vértigo' (Taurus, 2024).