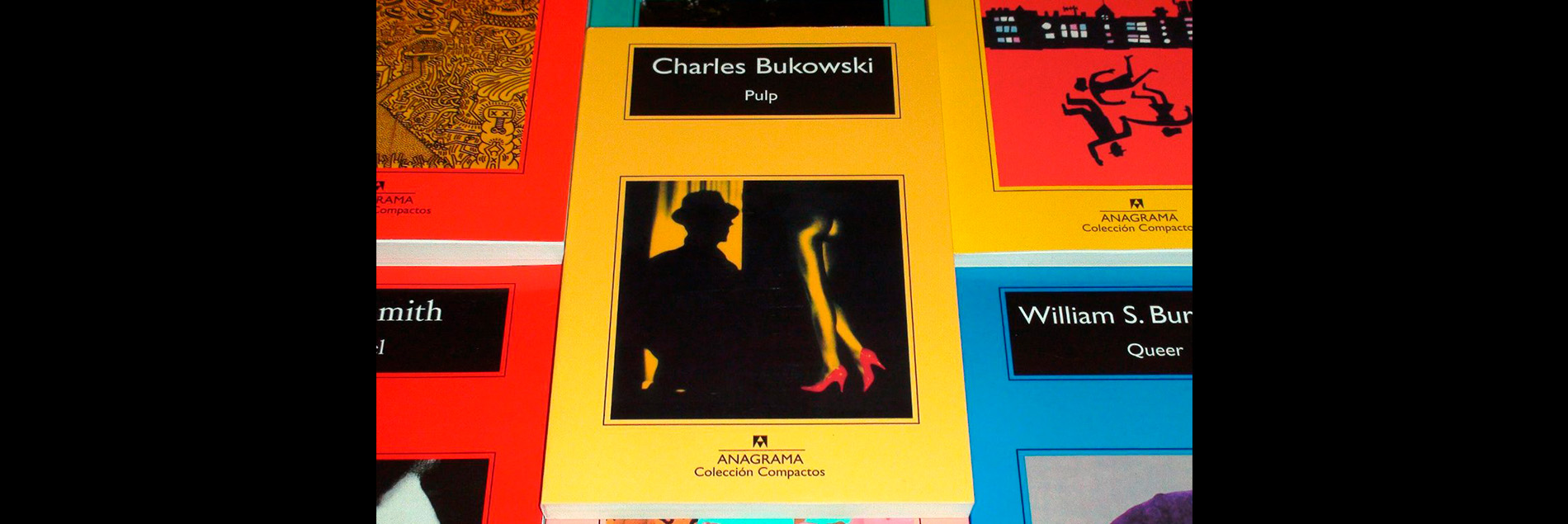Con el cuidado y el rigor que acostumbra, la editorial Renacimiento acaba de publicar las obras completas de la poeta chilena Teresa Wilms Montt, que nació en Viña del Mar en 1893 y murió suicida en París por sobredosis de veronal el día de Nochebuena de 1921. Los detalles de su atribulada vida los cuentan en el estupendo prólogo María Ángeles Pérez López y Mayte Martín Ramiro, ambas poetas y profesoras de Literatura y responsables también de la edición. Nada más abrir el volumen encontramos un retrato a toda página de Wilms Montt, de una belleza extraordinaria, que no mira exactamente al objetivo sino un poco más abajo, con un aire melancólico y retador a un tiempo. Te ve pero no te mira, como si dijera ya sé lo que hay, pero me concentraré en lo que yo quiera.
Menciono la foto que aparece en el volumen como ejemplo del cuidado puesto en la edición material del libro, pues es un detalle tan atractivo como la tinta verde en la página de portada y en la capitular del prólogo, que se añade también a lo agradable del gramaje y el color del papel, el prometedor peso del volumen, etcétera. Pero la menciono también porque desde muy pronto en el prólogo advertimos que la llamativa belleza de la autora no es un detalle circunstancial. En la sección dedicada a La obra literaria de Teresa Wilms Montt, se recoge lo siguiente: “Desde el comienzo, su obra ha estado ensombrecida por la belleza física y su propia figura ha sido romantizada a causa del suicidio, aunque hubo excepciones notables como la de Enrique Gómez Carrillo [crítico literario nacido en Guatemala que, por cierto, estuvo casado con la actriz española Raquel Meller], que en 1918 publicó en El Liberal lo siguiente: ‘Esta mujer que lleva a cuestas la maldición de su belleza no es sino una escritora, una gran escritora que si fuese hombre y tuviese barbas formaría parte de todas las Academias y llevaría todas las condecoracione’”. A juzgar por lo que leeremos más adelante en los poemas y los diarios que conforman el libro, no está claro que la poeta rebelde hubiese querido ingresar en ninguna academia −fue una maldita ejemplar− ni si las condecoraciones no las usaría de cenicero, pero sin duda su atractivo determinó el curso de su vida y en consecuencia también de lo que escribía, sobre lo que Gómez Carrillo no exagera. Más adelante: “como ha afirmado Rosa García Gutiérrez [profesora de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Huelva, en su artículo Un comprendedor distinto. Juan Ramón Jiménez lee a Teresa Wilms Montt], ‘no hay evocación de la época sin referencia a su belleza física, exotizada o demonizada, y casi todas menosprecian o ignoran su obra’”. Nos sentimos instados a no fijarnos tanto en lo guapa que era aquella mujer y más en lo bueno que era lo que escribió, pero lo cierto es que no hay manera de comprender el amasijo de emociones que la asediaron y que ella expresó en palabras si pasamos por alto su aspecto físico. El cuerpo es la parte visible del alma. Esta es una idea, o una revelación más bien, que encontramos en las páginas de poetas anteriores como William Blake y Walt Whitman. Apostaría a que Wilms Montt, como todos los poetas hispanoamericanos contemporáneos suyos, los leyó (Blake se tradujo más tarde, pero Whitman es una figura radiante para aquellos poetas: “Aquel que todo lo ha visto, que conoce todos los secretos sin ser Walt Whitman, pues jamás he tenido una barba blanca como las bellas enfermeras y los arroyos helados”, escribió Vicente Huidobro en el prefacio de Altazor. Precisamente con Vicente Huidobro es con quien Teresa Wilms Montt se escapó del convento en el que la había recluido su familia y huyó a Buenos Aires, donde se harían amigos de Borges. Más tarde, en 1918, Teresa y Vicente se trasladarían a Madrid. Copio del diario de Teresa de aquellos días en Madrid algunas impresiones de aire modernista de su habitación de hotel: “Entretiene a mis ojos ociosos la contemplación de una puerta con raros arabescos, caprichosamente tallados por los dientes de una rata y la ventana rígida, espectral, que mira a la calle por el cuadrado de dos vidrios rotos”, o “Yo amo mis objetos, ellos me hablan del pasado, sencillamente, sin quejas teatrales ni recriminaciones amargas. El pasado, que se ha transformado para mí en rara paradoja, es lo único que me queda”).
Perdón, vuelvo atrás. He mencionado a Blake y Whitman a cuento del aspecto y los escritos de Teresa Wilms Montt, pero quienes nos vienen a la mente nada más ponernos a leerla son los decadentistas y simbolistas franceses (como era habitual en las clases pudientes de la época, las hermanas Wilms Montt estudiaron en francés), y los tonos un poco lautremontescos. “Por la noche, penetro en mi alcoba como en un templo, tan fervorosamente que mis rodillas se doblan”, “Te extraje de la sangre más noble de mi corazón y te uní a mi destino para siempre”, “La tibieza de tu cuerpo ha quedado como un veneno insomne en mis miembros. Todos ellos se retuercen en convulsiones espasmódicas de delirio”, “Troqué el canto de tus aves por las palabras halagadoras y engañosas, y por la luz de tu sol, los fuegos fatuos del siglo, que me hicieron caminar como una sonámbula errante”, “¡Noche hermana! Pupila inconsolable que de tanto llorar has quedado ciega”, “Caminaba sin rumbo, abismada en la monotonía de la tarde, sin oír otro ruido que el de mis pasos. Iba sola, por no sé qué calle, de no sé qué país”, “Busco unos labios que sean fuente de olvido”, “Si enmudeciera el globo terrestre y dejara de rodar por los espacios, la fuerza de mi dolor lo haría reanimarse, como se reanimaría el lago muerto si desembocara en él un río”. Imágenes como estas de Teresa (que a veces firmaba como Thérèse), donde solo los artículos y las preposiciones no tienen carga, parecen escritas desde el mismo país de su semejante y hermano Baudelaire. Para una sensibilidad de esa clase, una mujer como Teresa sería como una aparición encarnada desde un soneto, una proyección de la fantasía hiperestésica, el sueño del bebedor de absenta. Solo que esa sensibilidad era también la suya y sobre esos paisajes escribía ella también. De ese modo tenemos en ella al agente doble: escritora y objeto, exploradora de los misteriosos países condenados e ideal femenino maldito −que reina en esos dominios suyos que explora−. El ideal que escribe versos como los inspirados por el ideal. Es algo que asusta, irresoluble y peligroso. Al poeta Horacio Ramos Mejía, que se suicidó delante de ella, lo evocó en su libro Anuarí (“Ha hecho de sus dedos mágicas flautas. Como no tiene carne, los sonidos suben todo a lo largo de sus brazos huecos”), publicado en España con prólogo de Valle-Inclán (“¿De qué mundo remoto nos llega esta voz extraña cargada de siglos y de juventud?”).
Pero al sentimiento de estar fuera de lugar en el mundo de Wilms Montt se añadían desdichas de otra naturaleza. Lo que más desgarro le provocó en su vida, y al parecer el detonante definitivo del suicidio, fue la separación de sus dos pequeñas hijas, sobre las que escribe a menudo, y que se quedó la familia de su marido desde su encierro en el convento. Tenía 28 años.
La primera vez que oí sobre Teresa Wilms Montt fue a través de Juan Ramón Jiménez, que la admiraba mucho, pero no la había leído hasta ahora. No esperaba una impresión tan fuerte como la que recibí al abrir la primera página, mientras hojeaba el libro, que no decayó a medida que seguía leyendo. Allí estaba una enorme escritora que honró el momento más exacerbado de su sensibilidad y que rescató de sus viajes las flores del mal y las inasibles melodías, que era la misión que se dieron aquellos poetas condenados. Me pregunto con verdadera curiosidad qué cosas habría escrito con el correr del tiempo, si hubiese podido escapar de esos mundos, y deseo que al cabo hubiese podido reunirse con sus hijas.