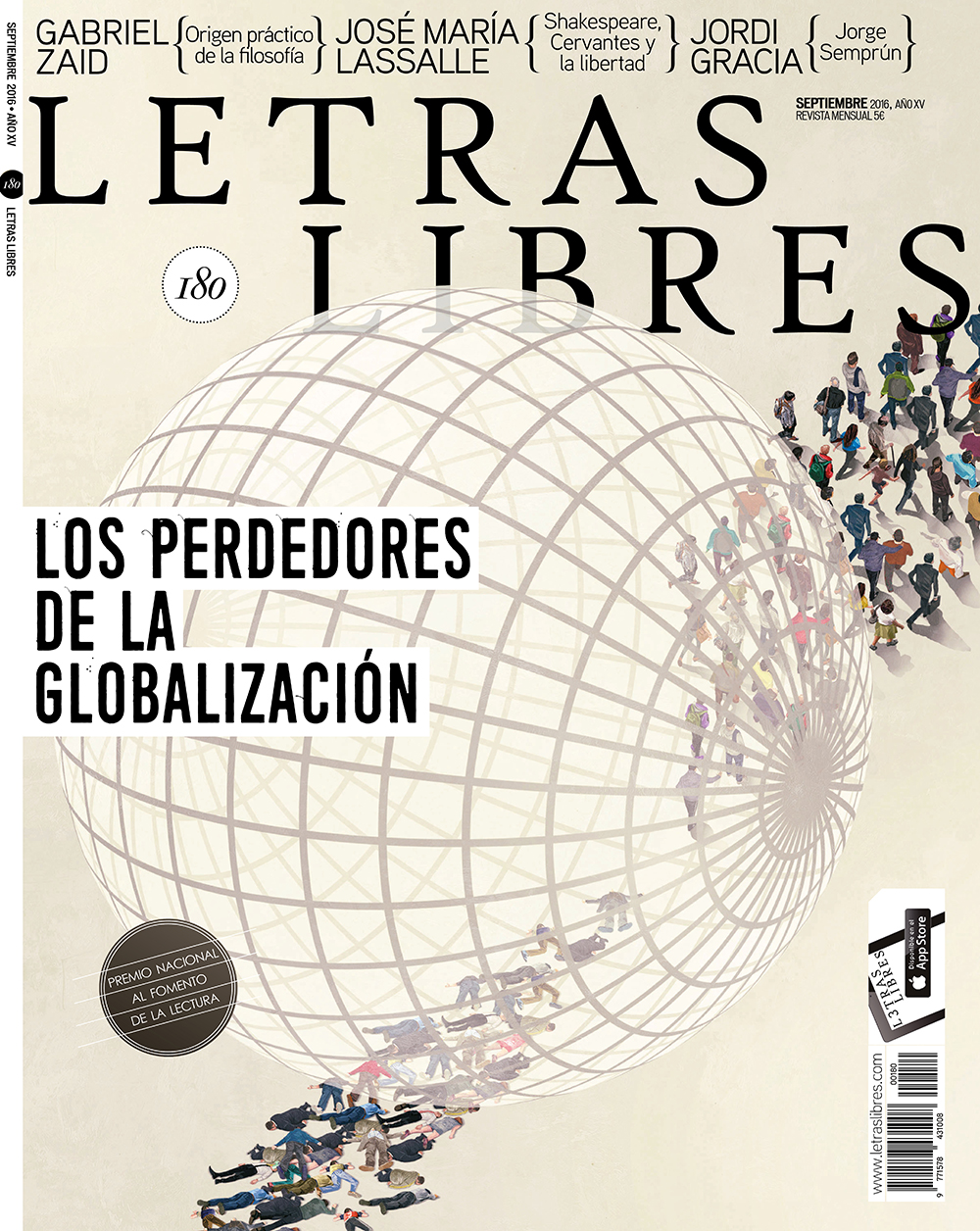Me he desplazado en cochecito de pedales. ¿Existen todavía? De lámina pesada, verde, así lo recuerdo. Un suelo de mosaico blanco que un día de sol recorro orgulloso en coche de pedales figura entre mis recuerdos.
Me he transportado en triciclo amarillo. Quizás en algún parque. Una señora que pasa le dice a mi hermano mayor “pero qué niño tan bonito”. Mi hermano oye indiferente, pero yo me entrometo y respondo “muchas gracias, señora”. “Eras muy chistoso”, juzga la tía que me contaba esto, “más que chistoso”. Me parece cuando menos poco alentador. Aunque sí, me reconozco en ese patético niño.
He frenado dando vuelta en patines. Patines Remington, de metal. La Hormiga fue una pista que fue mi felicidad. Me he desplazado en patín del diablo, pero nunca me he subido a una patineta, no había de eso cuando era niño, y envidio a los transeúntes que se deslizan derechitos en su patineta, ya no digamos a los que saltan y hacen figuraciones acrobáticas.
Que nunca haya podido deslizarme en esquís por el erguido manto de nieve me duele más. Cuando caminé por primera vez en la nieve tenía ya más de cuarenta años. Ignorancia engendra torpeza: paseando en Salt Lake City brinqué a un panteón que parecía tener unos veinte centímetros y, con risas de mi mujer, me hundí en la nieve casi hasta los hombros.
Pero lamento más aún no haber podido nunca desplazarme a caballo. Dos de las tres veces que me aventuré, el transporte dio conmigo en el suelo. No obstante, su estética me parece de lo más admirable. Hermosura que oculta una bestia violenta.
De niño y de adolescente me gustaba salir al campo y emprender la ascensión de algún monte no muy alto, la Coconetla, por ejemplo, citada por Deniz en algún poema. Cuando bajé a una mina, muy aprisa me arrepentí. He ascendido y bajado con menos esfuerzo, quiero decir por medio del elevador. Nadie se envanece hoy de usar elevadores, pero hubo tiempos en los que el artefacto fue sorprendente. En la época porfiriana una delegación mexicana se dirigió a Japón a presenciar el famoso tránsito de Venus; en sus cartas algunos de sus miembros se dijeron asombrados de cierto ferrocarril vertical con el que se toparon en San Francisco. Ese ferrocarril vertical no era otro, claro, que el ascensor.
Muy feliz me hizo la bicicleta. Concede libertad y autonomía, maravillas tan negadas al niño y al adolescente. Mi bicicleta era de niña, no tenía el molesto tubo que va del asiento al manubrio, y americana, porque frenaba echando los pedales para atrás.
Me he desplazado caminando, como era de esperarse, y en barco, cosa menos divulgada, no en un trasatlántico, sino en un barco chico que navegaba entre Barcelona y Génova. Además he viajado, cuando me iba de pinta, en las lanchas de remos del Lago de Chapultepec. Nunca se siente más clara y dichosamente la libertad como cuando se anda de pinta.
A juzgar por los números, en el mundo moderno no hay cosa con mayor riesgo que manejar en carretera. Digo esto porque mi primera salida a carretera, en una época en la que apenas sabía manejar, fue durante el Consejo Internacional de Filosofía y Humanidades de 1963, cuando me encargaron llevar en coche a Teotihuacán a cuatro ilustres filósofos: Alfred Ayer, inglés; Max Black, nacido en Azerbaiyán; John Passmore, australiano. Del otro no me acuerdo. No sé por qué, si tenía nula experiencia, me lancé a viajar con esos ánimos. Al principio los filósofos iban hablando animadamente, pero después de un rato de carrera loca y vertiginosa se sumieron en un silencio categórico. Cuando días después lo dejé en el aeropuerto, Ayer me confesó que jamás olvidaría ese “viaje espeluznante”.
He volado mucho en avión, de niño en los viejos aviones de hélice cuando mi papá me llevaba en sus viajes a inspeccionar presas en los que las vacas pastaban donde aterrizaban los aviones. Cuando después vi aviones de propulsión a chorro me asombré y los juzgué dignos de Flash Gordon o de Brick Bradford, aquel que poseía un “trompo del tiempo”.
Y también he viajado en silla de ruedas. Por Sicilia, por ejemplo, impulsado por mi mujer o por mi hijo, que es muy fuerte. “El inválido primero”, decían los italianos y en los museos entrábamos gratis y sin hacer cola.
En su Morfología del cuento, Vladimir Propp asienta que todo cuento comienza con un viaje, sea este corto, largo, larguísimo, pero un traslado al fin. ~
(Ciudad de México, 1942) es un escritor, articulista, dramaturgo y académico, autor de algunas de las páginas más luminosas de la literatura mexicana.