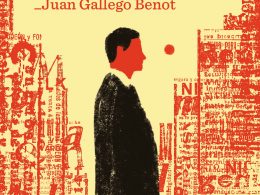Salgo de una vivificante temporada leyendo a Virginia Woolf. Su diario, sus novelas y ensayos. Su frescura y humor. Lo que más me ha impresionado es la facilidad con la que se emancipa, en todas las esferas, de las ideas dominantes de su época. Tenía un olfato único a la hora de detectar prejuicios y calar a personas que repiten opiniones ajenas, sin sentir ni pensar. Su obra fue una lucha incesante por construir una habitación propia donde pudiera abrir ventanas y disfrutar de una vida afectiva e intelectual en desconfianza de la teoría. Y de todos los temas que abordó y resquebrajó –sexualidad, enfermedad, relaciones familiares… –, me interesa particularmente la posición que sostuvo, en muchos de sus escritos, sobre cómo debe ser un buen lector.
Para Woolf, existen dos tipos de lectores supuestamente acreditados de los que hay que desconfiar. Primero, el lector académico. El título de su primer libro de ensayos, El lector común, es una referencia a Samuel Johnson, quien recelaba de los profesores llenos de prejuicios literarios y su engañosa erudición. “Permitir que unas autoridades, por muy cubiertas de pieles sedosas y muy togadas que estén, entren en nuestras bibliotecas y dejar que nos digan cómo leer, qué leer, qué valor dar a lo que leemos es destruir el espíritu de libertad que se respira en esos santuarios”. A eso, le opone el lector común quien “lee por placer” y que “nunca cesa, mientras lee, de levantar un entramado tambaleante y destartalado que le dará la satisfacción temporal de asemejarse al objeto auténtico lo suficiente para permitirse el afecto, la risa y la discusión”.
Por otra parte, Woolf ataca a la crítica periodística. Sabía de lo que hablaba, pues escribió más de seiscientos artículos para la prensa, de los cuales innumerables reseñas críticas. Su principal objeción es que el reseñador es una persona que va con prisa y que debe “escribir demasiado y demasiado a menudo”. En tales condiciones es difícil realizar una lectura productiva de un libro, sabiendo además lo “ imposible” que es para “los vivos juzgar las obras de los vivos”. En un ensayo titulado “Reseñar”, Woolf imagina, con su habitual humor, una horda de reseñadores convertidos, con el paso de los años, en “resumidores” (resumirán únicamente la trama) y, posteriormente, en “probadores” (le pondrán un sello al libro, “un asterisco para indicar aprobación y una daga para indicar desaprobación”). Asimismo, Woolf señala que las reseñas suelen tratar sobre autores vivos, que son amigos o enemigos. “El reseñador sabe que tiene obstáculos, distracciones y prejuicios”. La crítica periodística se inserta en un juego de relaciones, en el qué dirán, alejada, por tanto, de una lectura pura y desinteresada.
Woolf desconfía de aquellas lecturas motivadas por factores ajenos al propio placer del lector. Lecturas cuya finalidad consiste en encajar y no meter la pata. Lecturas que buscan, a veces inconscientemente, la aprobación del entorno en el que se realizan. Un lector no lee lo que quiere, sino lo que supone que los otros esperan de él. Parafraseando a Nieszche, no deberíamos leer ni un solo crítico más al que se le note que quería hacer un libro, un artículo: tan solo a aquellos cuyos pensamientos de improviso se volvieron libro o artículo. Decía Valéry que “solo leemos a fondo lo que leemos por motivos personales”. Y Woolf definía sus ensayos como “crítica no profesional”.
La noción clave, para ella, es la de honestidad. Entre tantos académicos y reseñistas, busca la figura del lector honesto, aquel capaz de deshacerse de categorías preestablecidas, de la mirada de los demás y escucharse a sí mismo. En Una habitación propia, Woolf defiende la ardua libertad de pensar en las cosas tal como son: “Ese edificio, sin ir más lejos, ¿me gusta o no me gusta? Ese cuadro, ¿es bonito o no lo es? Ese libro, ¿es a mi juicio bueno o no?” La mayoría de las personas no leen, creen leer. Miran al costado para saber si un libro es bueno. Buscan confirmación en solapas, fajas de libros, reseñas o tweets. Incluso antes de haber leído el libro. Requiere mucha valentía y preparación para leer honestamente, a la manera de Robinson Crusoe en la isla desierta, es decir, como un lector necesitado, despojado de sus bienes, ligero de ropa y tirado a la deriva. Decía Flaubert que era necesario beber océanos y orinarlos después.
Woolf es muy proustiana en su manera de desconfiar de la inteligencia. Para ella, como para el autor de La recherche, la sensación prevalece sobre todo lo demás, la sensación permite acercarse a la verdad del mundo. Por lo menos a nuestra verdad del mundo. No existe un saber exterior y objetivo que nos dé la clave de lo que sentimos, por ejemplo, al leer. Al contrario, la inteligencia distorsiona. Uno debe confiar en sus sensaciones y empezar siempre desde ahí. “Un cuerpo dice la verdad. No siempre ni a la primera, pero siempre es el cuerpo el que la dice”, escribió J.M. Coetzee. La honestidad del lector consiste pues en primar la intensidad de las emociones, en la difícil tarea de volver a poner el cuerpo en el centro de la lectura.
Para ello, la cualidad principal de un lector debe ser la atención. Prestar atención a lo que siente cuando lee. No a lo que debería estar sintiendo, sino a lo que siente. Para no equivocarse, para no confundirse a sí mismo, para no realizar una lectura impostada. Poner toda la atención, todo el talante, toda la buena voluntad en la lectura. ¿Me siento vivo o, por lo contrario, indiferente? ¿Por qué tropecé con esta frase? ¿Por qué se detuvo mi ojo en aquella palabra? ¿Por qué bostecé? ¿Qué me sorprendió, qué me decepcionó? ¿Qué pasaje quise releer? ¿Por qué tuve las irrefrenables ganas de leer en voz alta? ¿Por qué, impaciente, comprobé el número de páginas que faltaban para acabar el capítulo? ¿Por qué me incorporé en la cama en ese preciso instante? ¿Por qué camino más despacio desde que cerré el libro? ¿O, por lo contrario, por qué me pongo a correr? El núcleo de toda crítica, si se quiere verdadera, debería encontrarse entre los omoplatos, un hormigueo en la médula espinal. Y es que le prestamos demasiada poca atención a nuestro cuerpo.
Woolf plasmó esta atención absoluta en una inolvidable escena de su novela Al faro. La señora Ramsay –mujer entregada al cuidado de su familia, de la casa, celestina a tiempo parcial– se queda, por fin, sola y en silencio en la terraza de la casa. Sus hijos se han acostado y ella abandona su papel de madre dedicada. Los quehaceres, las prisas y las obligaciones desaparecen. Ese trato inevitable con los demás. Tiene la sensación de despojarse poco a poco de su propia personalidad y convertirse en “una cuña de oscuridad”. Y en este estado, contempla los destellos del faro y repara en que su preferido es el último de los tres, el más largo y prolongado. La señora Ramsay prefiere esa luz a todas las demás cosas. Esta escena hace especial eco a una entrada del diario de Woolf: “Cuando llega una visita soy Virginia, pero cuando escribo soy apenas una sensibilidad. Claro que me gusta ser Virginia, pero solo cuando mi disposición es sociable. Y ahora solo deseo ser una sensibilidad.” Todo lector debería tener ese sueño: leer con una atención absoluta, convertirse en una sensibilidad, leer como sueña escribir Virginia Woolf, leer exactamente de la misma forma en que la señora Ramsay mira el anochecer en la bahía y el destello prolongado del faro.
¡Pero qué difícil! ¿Verdad? ¡Qué difícil es leer honestamente! Cuando pienso en Woolf, me viene la imagen de la señora Ramsay sola en su terraza y estas hermosas palabras de Philip Roth: “¿La crítica? Daría dos años de vida por escuchar en silencio lo que Virginia Woolf opinaría de una de mis novelas”. Porque Woolf no miraba al costado para saber si un libro era bueno. Era la lectora honesta que tanto buscó.
Kim Nguyen Baraldi (Bruselas, 1985) es ensayista. Edita el blog Calle del Orco y es autor de Por qué Georges Perec (La uÑa RoTa, 2024)