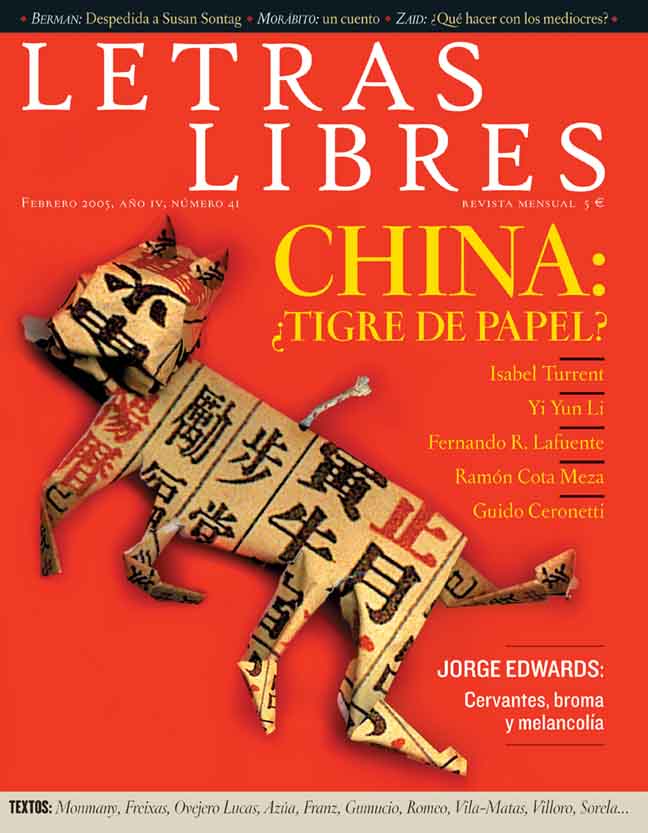Una intervención de Mario Vargas Llosa el pasado verano en el campus de la FAES, que más tarde cristalizó en un artículo (“Razones contra la excepción cultural”, El País, 25-7-2004), desató una pequeña polémica acerca de la justificación y los peligros de las ayudas públicas al arte. Sus críticos, de distinto modo, le reprochaban su confianza en el mercado como un eficaz instrumento para hacerse cargo de las actividades culturales con buen criterio. José Vidal-Beneyto acusó a Vargas Llosa de “contaminación economicista” y de ignorar la teoría social en general y los escritos de Vidal-Beneyto en particular. Fernando Trueba, además de establecer una singular equiparación entre cultura e izquierda, que, entre otras cosas, le servía para salvar al Vargas Llosa novelista de los errores del Vargas Llosa liberal, inventariaba elocuentes ejemplos de cómo una parte del mejor cine mundial ha podido sobrevivir gracias a los apoyos de la excepción cultural. Por su parte, Vicente Molina Foix recordaba, entre atinados juicios sobre las peculiares condiciones de producción de las distintas actividades artísticas, pues no cuesta lo mismo escribir un poema que hacer una película, que sin mecenazgos no hay arte. Una réplica que, a mi parecer, no resuelve los importantes problemas planteados por Vargas Llosa. De hecho, cuando “explicaba” el odio que, según nos informaba, siente Aznar por “la gente del cine español” apelando a las ideas izquierdistas de los cineastas, Vicente Molina, supongo que sin querer, acababa por reforzar los argumentos del novelista en contra del clientelismo y la arbitrariedad que las ayudas públicas pueden generar. También se la hubiese dado si, con menor esfuerzo hermenéutico, hubiese recordado el trato —el maltrato, para ser precisos— dado por el gobierno vasco a Iñaki Arteta, el director de Voces sin libertad, una película que tanto nos dice sobre la realidad vasca.
Por una vez, y sin que sirva de precedente, creo que en aquel debate todos tenían su parte de razón. Claro que, bien pensado, también se podría decir que todos estaban equivocados. Resulta difícil no participar de los temores de Vargas Llosa a las posibles intromisiones arbitrarias de los poderes públicos, pero cuesta compartir su fe en la buena disposición de la “sociedad civil” para alentar los proyectos culturales sin arbitrariedad. No veo por qué los poderosos con dinero, puestos a llamar a las cosas por su nombre, van a estar dispuestos a ayudar a cualquier talento sin reclamar lealtades, sin hacer uso del poder que el dinero otorga, por acción o por omisión, abandonando a su suerte a aquellas propuestas que puedan criticar ese mismo poder. Sea como sea, la polémica suscitada por Vargas Llosa acerca de las ayudas públicas al arte plantea importantes problemas acerca de la relación entre arte, libertad y mercado. Problemas que no se resuelven ni con una urgente equiparación entre mercado y libertad ni, tampoco, con genéricas defensas de la intervención pública. En realidad, me temo, no hay modo de resolverlos concluyentemente. Se trata, a mi parecer, de uno de esos problemas sin solución frente a los cuales tenemos que andar a ciegas y sin muchas certidumbres. Conocer esa circunstancia al menos nos ayuda a evitar la ilusión de las soluciones fáciles, la peor solución. No hay una solución óptima y, a lo sumo, tenemos que escoger estrategias que nos ayuden a minimizar las equivocaciones, a sabiendas de que, hagamos lo que hagamos, erraremos. Como creo que Vargas Llosa enmarcaba con tino los problemas fundamentales, me voy a servir de su propio guión para defender mi pesimismo.
El argumento de la identidad
La reflexión de Vargas Llosa se sustentaba en dos argumentos. Uno de ellos, cosmopolita, le servía para criticar a quienes se empeñan en proteger esa peculiar superstición de las identidades nacionales. Poco cabe añadir a sus palabras. A decir verdad, si se piensa bien, defender la identidad tiene tan poco sentido como defender la gravitación universal. Como dejó dicho Borges: “No hay que preocuparse de buscar lo nacional. Lo que estamos haciendo nosotros ahora será lo nacional más adelante”. Por lo general, cuando se sirve como fuente de inspiración de las intervenciones de política cultural, lo que se da en llamar identidad es la idea sobre la identidad que unos pocos rescatan sobre otros pocos en un corto periodo de su historia y que quieren imponer a todos los demás por el resto de sus vidas. Los cultivadores de la identidad con frecuencia descuidan que los individuos no existen para preservar culturas, sino que son las culturas las que han de ayudar a los individuos a manejarse en el mundo con inteligencia y libertad. Si dejan de cumplir sus servicios, lo mejor es desprenderse de ellas y si se resisten, combatirlas. Se hizo con la esclavitud y deberíamos seguir haciéndolo con el sexismo o el racismo. Por lo demás, la idea misma de “cultura” implícita entre los preservadores de la identidad, como si se tratara de una suerte de manual completo y coherente de pautas de respuesta frente a cualquier situación imaginable, es un puro delirio.
Si hemos de contarlo todo y no queremos hacer trampas, es de ley reconocer que no todas las defensas de la identidad reposan en malas razones. Algunas de ellas justifican la protección de la identidad en nombre de principios ulteriores. Apelan, por ejemplo, a la necesidad de proteger ciertos valores, como la autonomía de los individuos para elegir sus propias vidas, para disponer de criterios con los que sopesar las novedades y, también, la propia biografía. Podría resultar conveniente asegurar que las opciones siguen siendo posibles. Conocemos las diversas ventajas que obtiene el primer ocupante de cualquier nicho cultural, al modo como sucedió con los sistemas de vídeo o con los ordenadores, en donde ganó el primero no por ser el mejor, sino por ser el primero, y también sabemos que, con frecuencia, en virtud de su propio poder, una opción está en condiciones de extenderse al modo de esos cultivos que convierten en un secarral la tierra en donde se implantan, sin dejar agua ni aire para cualquier otro, ni hoy ni mañana. El problema de estas defensas es que, en realidad, no están defendiendo la identidad, que, en su argumentación, tiene un carácter puramente instrumental, algo bien alejado de un principio último. Defienden otros valores que, por lo común, se defienden mejor por sí mismos, entre otras razones porque en muchos casos su defensa cabal requiere acabar con identidades que tiranizan desde el pasado, en nombre de un primer ocupante que se resiste a dejar suelo nutricio a los demás.
El argumento de la libertad
Más discutible e interesante resulta el otro argumento, de raíz liberal, que estaba en el meollo de la polémica, y que llevaba a Vargas Llosa a criticar las intromisiones públicas en nombre de una libertad de elección de los individuos que, en su sentir, sólo el mercado aseguraría. El mercado vendría a ser el genuino garante de la libertad en el arte. A su parecer las intervenciones del Estado, por ejemplo, penalizando con impuestos las grandes producciones para ayudar a otras, minoritarias, exigirían una suerte de paternalismo cultural que determinará qué es lo que deben ver o leer los ciudadanos. En breve: todo lo que no sea mercado es despotismo ilustrado.
Se esconden dos problemas distintos que conviene deslindar. El primero atañe a la justificación de las intromisiones paternalistas a la hora de cultivar el juicio estético. El otro apunta al mercado como una institución que garantiza la libertad de elección. Respecto al primero, Vargas Llosa no resultaba muy claro en sus opiniones porque, después de criticar las intervenciones públicas por su despotismo, sostenía que el gobierno puede hacer mucho a través de la educación para mejorar el gusto de los ciudadanos. Se mire como se mire, esa recomendación supone un punto de vista “despótico” desde donde orientar el criterio estético. Algo, por cierto, bastante más dirigista que una redistribución de recursos con el objetivo de ampliar la oferta cultural. Me limito a mostrar lo que juzgo una inconsistencia en la argumentación de Vargas Llosa. Su defensa de la educación del gusto me parece indiscutible. A diferencia de las actividades de consumo, que son inmediatamente satisfactorias, las actividades artísticas, y en general las autorrealizadoras, no se demandan espontáneamente. Sólo se empiezan a disfrutar y reclamar después de cierta práctica, de cierto entrenamiento. No se reclama lo que se ignora. Al principio requieren un esfuerzo y, por eso mismo, porque es una fatiga sin recompensa reconocible, no tenemos buena disposición hacia ellas. Sucede con buena parte de las artes como sucede con las matemáticas. Nuestras preferencias más básicas se orientan hacia demandas poco refinadas, en muchos casos sin otra razón que la satisfacción más inmediata de un deseo, en disfrutes en los que sólo cuenta el corto plazo. Por eso la enseñanza tiene que ser obligatoria y, dicho sea de paso, por eso es un despropósito la cantinela del aprendizaje sin esfuerzo. Y es esa diferencia entre ambas actividades la que impide que la comparación entre el consumo y el disfrute estético pueda ir muy allá.
(En realidad, incluso en ámbitos distintos de la educación, hay sólidas razones para defender el paternalismo, razones profundamente liberales, que apelan a la necesidad de asegurar las condiciones de autonomía en la formación de los juicios, como nos lo recuerdan con sólidas razones cognitivas dos solventes académicos norteamericanos, uno constitucionalista, C. Sunstein, y el otro economista, R. Thaler: Libertarian Paternalism is not an Oxymoron http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract—id=405940).
Quizá no esté de más decir que la primacía del disfrute inmediato resulta explicable evolutivamente. La selección natural sólo atiende a las ventajas para hoy, no contempla un paso atrás, aunque nos pudiera permitir avanzar por mejores caminos mañana. Así sucede, cabe conjeturar, con la comida y el sexo. Los alimentos dulces contienen muchas calorías y por eso nos gusta lo dulce, aunque, a largo plazo, cuando la vida humana se prolonga y la escasez desaparece, esa disposición resulte inconveniente. Nos divertimos con el sexo, porque de otro modo no habríamos sobrevivido, y la premura en su ejecución pudo resultar ventajosa para cumplir sus funciones con eficacia y con el menor descuido hacia un medio hostil. Y también cabe pensar que nuestra mirada sobre el mundo responde a necesidades primarias. Los niños tienen una preferencia espontánea por paisajes como los de la sabana africana, el lugar donde la especie humana ha pasado la mayor parte de su biografía y en donde tuvo que desarrollar su atención, en la caza y en la huida. Sólo más tarde nuestras miradas, expuestas al mundo, se van corrigiendo y a veces, con suerte y educación, hasta afinando.
La libertad, el mercado y el arte
El otro problema, la tesis más fuerte de Vargas Llosa, era su defensa del mercado como garante de la libertad de elección. Según una convicción bastante extendida, y que parecía suscribir en su intervención, el mercado “libre” recogería información de los gustos de los individuos y, allí, cualquier demanda —el consumidor ejerciendo su “soberanía”— acabaría por encontrar su oferta y cualquiera podría presentar sus productos. Por lo general, quienes comparten esa convicción equiparan la libertad con el mercado y el mercado con la competencia perfecta. La convicción está extendida pero, como en el arte, ello no garantiza su calidad. Tiene problemas por los dos lados, por la demanda y por la oferta.
Por lo pronto, no es cierto que en el mercado se “expresen” libremente todas las demandas. Sólo se expresan aquellas que emiten las señales que el mercado reconoce, a saber, el dinero. A los demás, si acaso, y si el coraje les alcanza, sólo les queda quejarse, como a aquella anciana empobrecida que seguía acudiendo al mercado y que con su característica eficacia nos describía Brecht en un poema: “Si todos los que no tenemos nada/ dejamos de aparecer donde se exhibe la comida/ podrían pensar que no necesitamos nada./ Pero si venimos y no podemos comprar nada,/ se sabrá cómo están las cosas”. Con no menos austeridad, y mayor detalle analítico y empírico, lo mismo nos ha recordado en multitud de ocasiones el premio Nobel de economía Amartya Sen: las hambrunas devastadoras se dan con frecuencia a corta distancia de los excedentes alimentarios. La solución, a su parecer, es la democracia, que, dicho sea de paso, conceptualmente es un asunto bien distinto del mercado, en contra de lo que Vargas Llosa sostiene con bastante frecuencia. Sin ir más lejos, mientras que en el mercado la voz de cada uno truena según su capacidad adquisitiva, en la democracia, donde cada ciudadano tiene un voto que no puede vender o acumular, todas las voces pesan por igual.
Los problemas también están del lado de la oferta, y es que el frágil vínculo que el mercado mantiene con la libertad de elección se ve minado cuando el mercado presenta barreras de entrada a quienes intentan ofrecer sus quehaceres, cuando no es verdad que “cualquier demanda puede encontrar su oferta”. La existencia de unos altos costes (por condiciones de producción, costes de publicidad, de distribución) veta el “libre” acceso a quienes quieren presentar sus productos y darlos a conocer a los potenciales interesados. Tales barreras se dan en muchas actividades. Se dan en política, en donde limitan el acceso al mercado político a aquellos que tienen recursos para hacer frente a los elevados costes de las campañas electorales, y se dan en el arte, en donde junto a las barreras asociadas a los costes existen otras relacionadas con negociados tan poco transparentes y libres de dependencias como los contactos en “el mundillo”. En economía, en esos casos, el Estado interviene precisamente para evitar situaciones de monopolio u otras patologías. Normalmente lo hace para preservar lo que importa: la competencia y, con ella, la eficiencia, que son asuntos bien distintos de la libertad. El problema adicional de las actividades artísticas, y también en la política, es que las barreras de entrada tienen que ver con algo más que con la eficiencia: comprometen la libertad para presentar las propias propuestas.
Pero es que además el arte tiene una particularidad que complica su buena comunión con el mercado. Una de las razones para defender el mercado es que, en bastantes ocasiones, a través de las decisiones aisladas de los consumidores, nos permite separar el trigo de la paja sin muchos esfuerzos. Si no nos gusta un producto, cambiamos a otro. De ese modo, sin que ninguna institución se ocupe de la difícil tarea de reunir la información, el producto bueno prima sobre el malo y se penaliza sin jueces a quienes lo hacen mal. Ahora bien, un libro o una película no son una lata de atún. Se parecen bastante más a los servicios técnicos que nos ofrecen un médico, un abogado o un mecánico, clásicos ejemplos de mercados de información asimétrica, en los que no sabemos si lo que nos venden es lo que nos dicen que nos venden, y en los que no estamos en condiciones de evaluar —precisamente porque no somos técnicos estamos contratando tales servicios— a priori la calidad del producto. En esos casos el mercado “libre” —no intervenido— conduce a la sustitución del producto bueno por el malo: nosotros lo único que observamos, en el mejor de los casos, es que el coche vuelve a funcionar, sin que podamos distinguir entre el mecánico honrado y el deshonesto; el tramposo que dice haber realizado una complicada reparación obtiene mayores beneficios que aquel otro que cobra lo que realmente hace y que a la larga, dados sus mayores costes, no estará en condiciones de competir. Pues bien, mutatis mutandi, en buena parte de las manifestaciones artísticas pasa algo parecido. Incluso con el juicio educado, no tenemos manera de averiguar la naturaleza de lo que hemos comprado hasta que ya es demasiado tarde, después de leer la novela o salir del teatro.
La existencia de unos tasadores fiables, la solución que inmediatamente se nos ocurre, está en el origen de nuevos problemas. El ejemplo de la plástica es acaso el más radical y elocuente: una obra se cotiza porque lo dice alguien con “mucho ojo” que con su propia afirmación ha conseguido que la obra se cotice, lo que, por supuesto, confirma la calidad de su ojo. En otro tiempo, mal que bien, la tradición ayudaba a aquilatar las obras y sedimentaba unos cuantos criterios con los que decantar el buen hacer. Se daban patrones compartidos que actuaban como jueces. Incluso, las innovaciones se producían sobre el trasfondo de un reconocimiento de las reglas. Pero, claro, llegaron las vanguardias, arrumbaron con los criterios sedimentados, y, sin filtros que los vetasen, el fraude y el chalaneo pudieron hacer su agosto. Las mutaciones que, en otro tiempo, resultaban la mayoría de las ocasiones perjudiciales y se extinguían sin huellas, ahora, a falta de cribas, sobrevivían siempre. Y la cosa empeora cuando cualquier criatura, por más monstruosa que sea, reclama su lugar bajo el sol y asistencia artificial. Se entienden entonces los temores de Vargas Llosa de que, a cuenta del presupuesto, encuentren cobijo un motón de estómagos agradecidos o a que cualquier majadería pretenda obtener dinero en nombre de una suerte de ecologismo cultural protector de la diversidad.
Sobre todo, porque el poder, desde luego, no resiste la tentación de cultivar a una corte por lo común bien dispuesta y vocinglera. Pero no sólo el poder público. Porque los servilismos se dan, y no en menor grado, en la empresa privada. Una pormenorizada descripción del entramado literario, que no desatendiera la trastienda de reseñas, premios y sectarismos de diversa naturaleza, nos confirmaría lo que cualquiera que haya trabajado en una empresa sabe bien: que la transparencia y la libertad de elección son un cuento chino. Y, desde luego, allí no hay control ni escrutinio democrático, ni siquiera el que indirectamente se puede ejercer sobre los poderes públicos. Allí priman otras cosas que casi nunca fluyen en la misma dirección del arte o la cultura. Se dirá que, al cabo, la empresa juega con su dinero. No estoy seguro de que, cuando las cuentas se miran hasta el final, sea del todo así; pero tampoco importa si estamos hablando de libertad de elegir y de gusto estético. Sobre todo si tenemos en cuenta que, a diferencia de las aristocracias anteriores, la aristocracia del dinero está más desarmada, por falta de entrenamiento y por la propia falta de una herencia cultural cuajada a la que atenerse que la dote de criterios.
Este es un cuento sin moraleja. Si acaso, tiene una negativa y resignada. El problema de evitar que los productos culturales se enfilen por su peor pendiente, que, al fin y al cabo, es lo que importa, no depende de una particular fragilidad moral de los artistas. No cabe excluir que algo de eso hay, pero resulta inevitable, está en el oficio, en la propia indeterminación de la reglas que, en su incapacidad para identificar inequívocamente la excelencia, deja toda la carga de la seguridad en el carácter del artista. La dificultad radica en la naturaleza del producto y en las circunstancias del escenario: una materia de naturaleza muy especial, huidiza, que soporta muy mal ser convertida en negocio, que es precisamente el único modo que tiene para sobrevivir. En algunos casos, para ciertas prácticas artísticas, en virtud de las condiciones técnicas de ejecución o de las condiciones materiales de producción, se produce un control indirecto de calidad. Pero, no hay que engañarse, eso no es lo común. Quienes les van los cuartos en ello no lo ignoran. No ignoran que en el arte, en el mercado, lo que algo vale depende de cuánto es valorado, no de si es valioso. El mercado, que muchas veces nos ayuda a deslindar el trigo de la paja, de poco sirve en tiempos en los que la paja pasa por trigo. –
(Barcelona, 1957) es profesor de economía, ética y ciencias sociales en la Universidad de Barcelona.