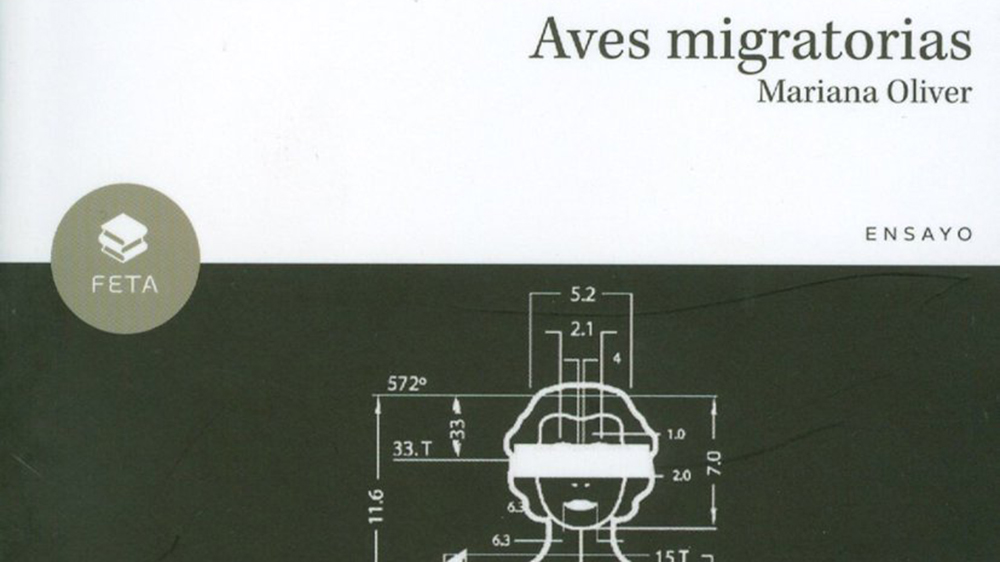El pequeño Amos Klausner nació para ser poeta, porque su lengua materna era el hebreo y la lengua hebrea es eminentemente poética. Su gran capacidad artística y literaria la adquiere en Jerusalén donde creció rodeado de libros –“el santuario de libros del tío Yosef en Talpiot, los grilletes de libros de mi padre en el piso de Kerem Abraham, el refugio de libros de mi madre, los poemas del abuelo Alexander”– y, desde muy pequeño, escribe poemas e inventa historias que cuenta a sus compañeros en los recreos, lo que le convierte en el blanco de las burlas y los golpes de los otros niños.
Y es que, por aquellos años cuarenta y cincuenta, escribir poemas y hablar demasiado bien significaba ser débil y sensible en una sociedad de jóvenes fuertes, bronceados y musculosos. Para escapar de ese laberinto de libros, de ese mundo intelectual que marcó su infancia, para dejar de soñar despierto, dejar de escribir poemas y “ser como los demás”, a los catorce años y medio, unos dos años después de la muerte de su madre, decide, como él mismo relata, matar a su padre y matar a toda Jerusalén, cambiarse el apellido y marcharse solo al kibutz “para vivir allí sobre las ruinas”.
Así, en 1954, abandona Jerusalén, la ciudad en la que nació, una ciudad llena de profesores, escritores e intelectuales, y se va al kibutz Hulda a broncearse, curtirse y fortalecerse. Allí se hará llamar Amos Oz, para tener lo que ese nuevo apellido significa, fuerza, valor, coraje, es decir, para ser uno de ellos. Sin embargo, el tractor y las gallinas no le apartarán de las palabras ni de los libros que habían llenado su vida hasta entonces. Pese a la vergüenza que sentía, siguió escribiendo a escondidas. Allí “le dije adiós a la poesía y empecé a probar con la prosa”, comenta en su último libro, unas conversaciones con su editora israelí que se publicarán en breve en castellano.
Once años más tarde, en 1965, se publica su primer libro, Tierra de chacales, una serie de relatos escritos, según sus propias palabras, en el hebreo más elevado que tenía, “porque quería que la gente supiera que conocía la lengua de la Biblia, de la Mishná y también de Agnón”.
Amos Oz empezó a escribir en un hebreo propio de los grandes intelectuales judíos enraizados en la tradición bíblica, talmúdica y medieval, y herederos de la magnífica literatura hebrea moderna, y durante toda su trayectoria siguió utilizando los más elevados registros de la lengua hebrea, para escribir una literatura digna de sus padres literarios, de Bialik, Berdichevsky, Brenner y el propio Agnón. En su obra narrativa se aprecia el amor que sentía por la poesía; sus imágenes, la precisión del lenguaje, el cuidado de las palabras y del lugar que ocupan en las frases, así como los silencios, hacen que su prosa adquiera un tono poético que llegó a su punto álgido en el libro El mismo mar, una obra donde la poesía y la prosa conforman una armónica unidad, como la sinfonía creada por el coro de voces de sus personajes. No es casual que este sea el libro salido de su pluma que más admiraba Amos Oz, una de sus obras menos conocidas, que recomiendo a los lectores.
Las novelas de Amos Oz son, al mismo tiempo, un retrato de la sociedad israelí de los últimos cincuenta años. En dos lugares, Jerusalén y el kibutz, que también son personajes centrales de muchas de sus obras, transcurre la vida cotidiana y atormentada de las familias que pueblan sus páginas, porque, como él mismo ha declarado, sus obras giran en torno a las familias y especialmente a “familias infelices”: familias rotas por una tragedia, familias formadas por individuos que se han visto obligados a abandonar la culta y refinada Europa y no consiguen adaptarse a las duras condiciones de vida de Israel o por personas nacidas ya en Israel que desean liberarse de las ataduras y salir al gran mundo, familias unidas por lo que el poeta Yehuda Amijai llama “la genética del dolor”. Todo ello se entreteje con sus vivencias y experiencias personales, pues, todos sus relatos “son autobiográficos, aunque ninguno es una confesión”.
Y es que los chacales que aullaban por las noches a las afueras del kibutz Hulda y helaban la sangre, aúllan también en los relatos de Tierra de chacales o en Un descanso verdadero; los fantásticos cuentos que le contaba su madre de niño están presentes en Mi querido Mijael; el amor de su padre por los libros y la lengua hebrea puebla las páginas de Una pantera en el sótano; la búsqueda de una nueva vida tras la muerte de la madre la inicia también Riko, el protagonista de El mismo mar; el maltrato al que los niños sometían a los más débiles y sensibles se plasma en Entre amigos, en el relato titulado «Un niño pequeño». Pero tuvieron que pasar muchos años desde que Amos Oz comenzara a escribir hasta que lograra reconciliarse consigo mismo, con sus padres, con sus antepasados, con la Jerusalén de su infancia y con la Europa que les rechazó, para poder hablar directamente de ellos, o mejor dicho, con ellos en Una historia de amor y oscuridad, porque como dijo Amos Oz, “cuando estaban vivos no me contaron nada y yo tampoco a ellos. Ahora he invitado a los muertos a pasear por las páginas del libro”.
Las obras de Oz son un buen ejemplo de esa cadena textual, de esa línea que no es de sangre sino de texto, de esa línea que, desde épocas ancestrales, se trasmite hasta sus textos escritos en hebreo. En sus novelas, esos personajes tristes, taciturnos, atormentados y fracasados forman una gran sinfonía de voces que piensan y hablan en un hebreo rico y cuidado, en un hebreo lleno de registros y de matices, porque del estilo de Amos Oz se podría decir casi todo lo que él mismo dice del estilo de Agnón: “Durante unos años me esforcé por liberarme de la sombra de Agnón, luché por alejar mis escritos de su influencia, de su lenguaje pleno, elegante, casero a veces, de su ritmo bien ponderado, de ese placer midrásico mezclado con cálidos ecos de lenguaje sinagogal, melodías en yiddish y ondulaciones de suculentos cuentos hasídicos. Tenía que liberarme de la influencia de sus sátiras y su ironía, de su simbología recargada y barroca, de sus juegos laberínticos e enigmáticos, de sus dobles sentidos y de su insuperable sarcasmo literario. Después de tanto esfuerzo y tanta lucha por alejarme y liberarme de él, todavía lo que aprendí de Agnón resuena bastante en los libros que he escrito. Pero, en el fondo, ¿qué he aprendido de Agnón? Tal vez esto: a proyectar más de una sombra”.
Tras veinte años de mi vida traduciendo la obra de Amos Oz al castellano, espero que todo el trabajo y el esfuerzo realizado haya servido para que el lector hispanohablante capte y aprecie todos esos matices, toda la riqueza cultural, textual, lingüística y poética que hay en sus obras. Esa sería una gran recompensa para mí como traductora de la obra del autor israelí más importante de la segunda mitad del siglo XX. Amos Oz cuidaba al detalle sus textos, tanto es así que, cuando estaba traduciendo Judas, la que posiblemente él sabía que sería su última novela, me envió el libro repleto de anotaciones, para que, también en castellano, alcanzase la máxima precisión, e incluso me dibujó un plano de la casa donde vivían los protagonistas de la novela, un plano donde se detallaba hasta un pequeño escalón que estaba roto en la entrada. Así trabajaba Amos Oz y así he trabajado yo, esforzándome en no simplificar nunca sus textos, en ser siempre fiel a la complejidad de unas obras que requieren un esfuerzo intelectual también al ser leídas, porque la literatura de Amos Oz, como toda la gran literatura hebrea moderna, le está diciendo siempre al lector, en palabras de Brenner: “Si tu mejor intención es llevarte el libro al sofá en donde te sientas después de cenar u hojearlo por la tarde cuando vuelvas de la tienda para distraerte un poco, no, no, no lo toques, porque te herirá, te herirá hasta la muerte”.
es profesora de Literatura Hebrea Moderna en la Universidad Complutense de Madrid y traductora al castellano de la obra de Amos Oz.