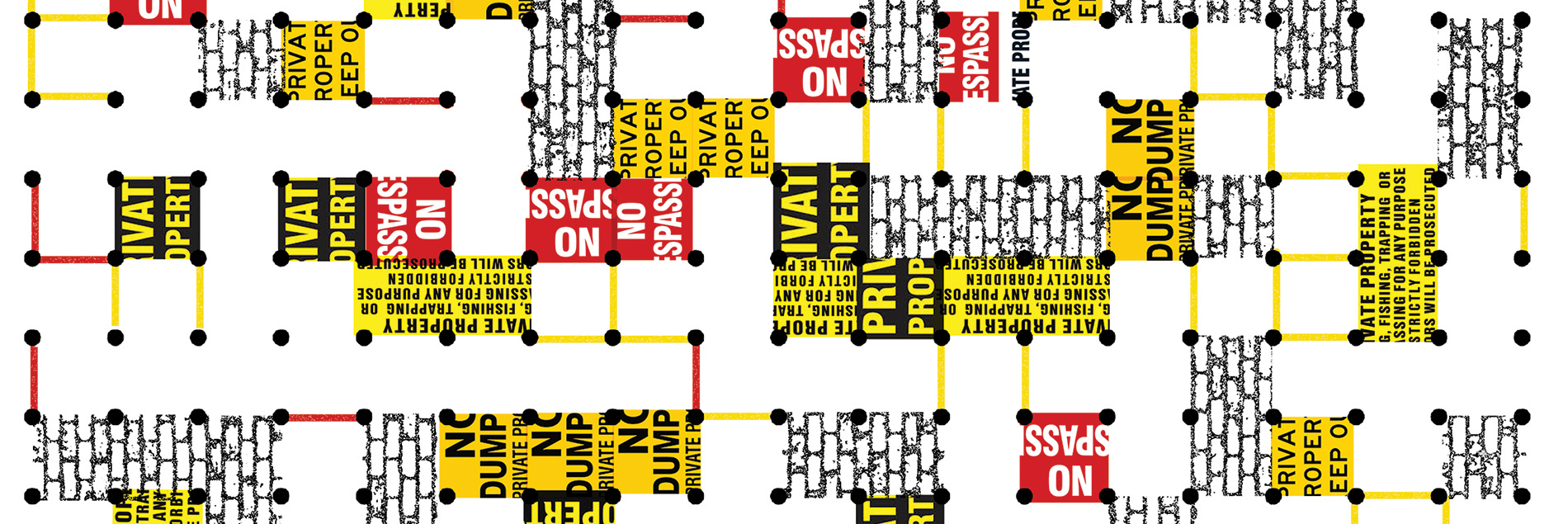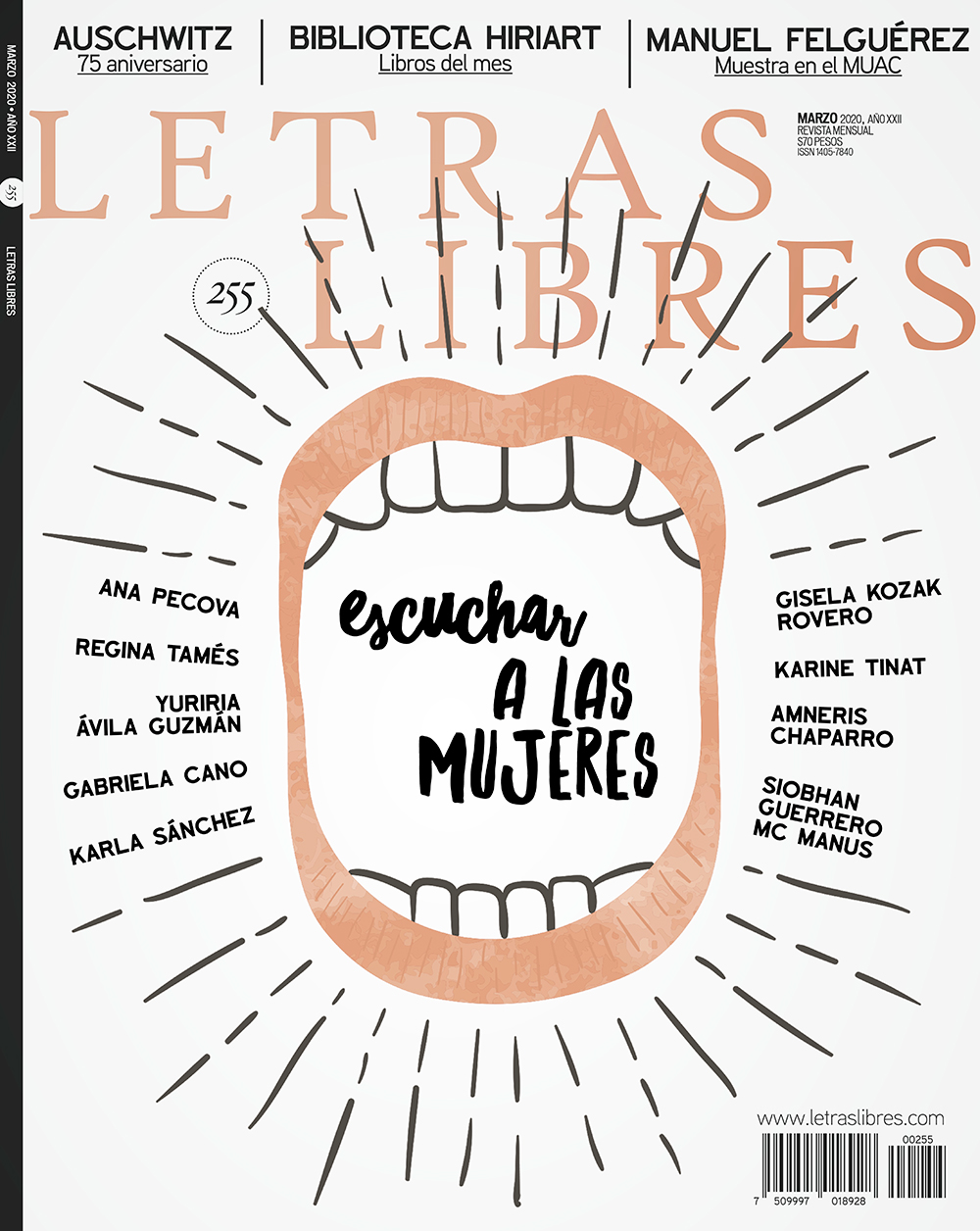1.
La Revolución francesa estuvo acompañada de una tensión que volveremos a encontrar con frecuencia más adelante: la ideología propietarista tiene una dimensión emancipatoria que es real y que no debe olvidarse nunca y, al mismo tiempo, lleva consigo una tendencia real a la casi sacralización de los derechos de propiedad establecidos en el pasado, cualquiera que sea su escala y su origen, cuyas consecuencias desigualitarias y autoritarias pueden ser notables.
La ideología propietarista está basada en una promesa de estabilidad social y política, pero también de emancipación individual, a través del derecho a la propiedad, supuestamente al alcance de todos (o al menos de todos los adultos de sexo masculino, porque las sociedades propietaristas del siglo XIX y principios del siglo XX son violentamente patriarcales), con toda la fuerza y la sistematicidad que le proporciona un sistema jurídico centralizado y moderno. En principio, este derecho tiene por lo menos el mérito de aplicarse con independencia del origen social y familiar de cada uno y bajo la protección equitativa del Estado. En comparación con las sociedades trifuncionales, que estaban basadas en disparidades estamentales relativamente rígidas entre el clero, la nobleza y el pueblo llano, así como en una promesa de complementariedad funcional, de equilibrio y de alianza entre clases, las sociedades propietaristas pretenden basarse en la igualdad de derechos. Se trata de sociedades en las que se han abolido los “privilegios” del clero y la nobleza o, al menos, en las que su alcance ha disminuido de manera considerable. Toda persona tiene derecho a disfrutar de sus bienes con seguridad, al abrigo de la arbitrariedad del rey, del señor o del obispo, y a beneficiarse de un sistema jurídico y fiscal que trate a todos por igual, con arreglo a normas estables y previsibles, en el marco del Estado de derecho. Esto supone un incentivo para que cada uno saque el máximo provecho a su propiedad, gracias a los conocimientos y al talento de que disponga. Supuestamente, el uso eficiente de las capacidades de cada uno conduce de manera natural a la prosperidad colectiva y a la armonía social.
Esta promesa de igualdad y armonía se expresa sin ambigüedad en las declaraciones solemnes que caracterizan a las revoluciones “atlánticas” de finales del siglo XVIII. La Declaración de Independencia de Estados Unidos, adoptada en Filadelfia el 4 de julio de 1776, comienza con una sentencia absolutamente clara: “Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.” La realidad es más compleja, sin embargo, visto que el redactor de la declaración, Thomas Jefferson, que poseía unos doscientos esclavos en Virginia, olvida mencionar su existencia, así como el hecho de que obviamente seguirán siendo un poco menos iguales que sus dueños. En todo caso, esa declaración de 1776 supone para el colono blanco estadounidense una afirmación de igualdad y libertad frente al poder arbitrario del rey de Inglaterra y de los privilegios estamentales de la Cámara de los Lores y de la Cámara de los Comunes. Se conminaba a estas asambleas de privilegiados a dejar tranquilos a los colonos, a no someterlos a impuestos indebidos y a dejar de interferir sin razón en su búsqueda de la felicidad, así como en la conducción de sus negocios, sus propiedades y sus desigualdades.
Encontramos la misma radicalidad, con ambigüedades comparables, en un contexto diferente de desigualdad, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano adoptada en agosto de 1789 por la Asamblea Nacional francesa, poco después de la votación sobre la abolición de los privilegios. El artículo 1 comienza con una promesa de igualdad absoluta, que marca una clara ruptura con la vieja sociedad estamental: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos.” El resto del artículo introduce la posibilidad de una desigualdad justa, pero bajo ciertas condiciones: “Las distinciones sociales solo pueden basarse en la utilidad común.” El artículo 2 concede la condición de derecho natural e imperecedero al derecho de propiedad: “La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.” Al final, el conjunto se presta a ser interpretado y utilizado de manera contradictoria. El artículo 1 puede interpretarse en un sentido relativamente redistributivo: las “distinciones sociales”, es decir, las desigualdades en sentido amplio, solo son aceptables si sirven al bien común y al interés general, lo que puede significar que deben redundar en beneficio de los más pobres. Por lo tanto, este artículo podría invocarse para organizar alguna forma de redistribución de la propiedad y promover el acceso de los más pobres a la riqueza. Sin embargo, el artículo 2 puede leerse en un sentido mucho más restrictivo, ya que sugiere que los derechos de propiedad adquiridos en el pasado constituyen derechos “naturales e imprescriptibles” y, por lo tanto, no pueden ser refutados o puestos en tela de juicio fácilmente. De hecho, este artículo ha sido utilizado en debates revolucionarios para justificar algo de cautela en la redistribución de la propiedad. En general, las referencias a los derechos de propiedad en las declaraciones de derechos y las constituciones han sido utilizadas a menudo, desde los siglos XIX y XX hasta la actualidad, para limitar de forma drástica cualquier posibilidad de redefinición legal y pacífica del régimen de propiedad vigente.
Una vez proclamada la abolición de los “privilegios”, existen múltiples caminos posibles dentro del esquema propietarista, como hemos visto en el caso de las vacilaciones y ambigüedades de la Revolución francesa. Por ejemplo, es posible considerar que la mejor manera de promover la igualdad de acceso a la propiedad es introducir un sistema impositivo muy progresivo sobre el ingreso y sobre las herencias. En el siglo XVIII se formularon propuestas concretas en este sentido. Es posible defender la institucionalización de la propiedad privada por su dimensión emancipadora (en concreto, para permitir la realización de aspiraciones individuales diversas, algo que las sociedades comunistas del siglo XX por desgracia prefirieron olvidar), enmarcándola e instrumentalizándola al mismo tiempo dentro del Estado social, de instituciones redistributivas como la progresividad fiscal y, de manera amplia, de las reglas para democratizar y compartir el acceso al conocimiento, al poder y a la riqueza (como las sociedades socialdemócratas intentaron hacer en el siglo XX, incluso si estos intentos pueden considerarse insuficientes y no completamente exitosos). O bien puede optarse por la protección absoluta de la propiedad privada para resolver cualquier problema, lo que en algunos casos puede conducir a sacralizarla y a alimentar una desconfianza absoluta contra cualquier intento de cuestionarla.
El propietarismo crítico (digamos de tipo socialdemócrata, que está basado en formas mixtas de propiedad: privada, pública y social) intenta instrumentalizar la propiedad privada en nombre de objetivos superiores, mientras que el propietarismo exacerbado la sacraliza y la transforma en una solución sistemática. Entre estas dos posturas, hay una infinita diversidad de soluciones posibles y, seguramente, de nuevos enfoques que todavía no han sido planteados. Durante el siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial se impuso un propietarismo exacerbado, tanto en Francia como en otros países europeos. Sobre la base de las experiencias históricas que conocemos hoy, creo que esta forma de propietarismo debe ser rechazada, lo que no impide que sea importante –o por el contrario: lo vuelve importante– comprender las razones del éxito de este esquema ideológico en el marco de las sociedades europeas del siglo XIX.
2.
En el fondo, el argumento formulado por la ideología propietarista, de manera implícita en las declaraciones de derechos y en las constituciones de finales del siglo XVIII, y mucho más explícitamente en los debates políticos en torno a la propiedad que tuvieron lugar durante la Revolución francesa y a lo largo del siglo XIX, puede resumirse de la siguiente manera: si se cuestionan los derechos de propiedad adquiridos en el pasado y su desigualdad inherente, en nombre de una concepción de la justicia social que es ciertamente respetable, pero que de manera inevitable siempre estará definida y será aceptada de modo imperfecto, y que además nunca podrá ser consensuada del todo, ¿no se está corriendo el riesgo de no saber dónde detener este peligroso proceso?, ¿no se está corriendo el riesgo de avanzar de forma irremediable hacia la inestabilidad política y el caos permanente, los cuales, a la larga, se volverán en contra de los más débiles? La respuesta del propietarismo más intransigente es que ese riesgo no debe ser corrido y que la caja de Pandora de la redistribución de la propiedad no debe abrirse nunca. Este argumento está presente de manera constante durante la Revolución francesa y explica muchas de las ambigüedades y las vacilaciones observadas, en particular entre los enfoques “histórico” y “lingüístico” sobre los antiguos derechos y su transcripción en nuevos derechos de propiedad. Si se cuestionan las corveas y los laudemios, ¿no existe el riesgo de que los arrendamientos y todos los derechos de propiedad también sean puestos en tela de juicio? Volveremos a encontrar los mismos argumentos en las sociedades propietaristas del siglo XIX y principios del siglo XX. Veremos que siguen teniendo un papel fundamental en el debate político contemporáneo, en particular tras la reaparición del discurso neopropietarista a finales del siglo XX.
La sacralización de la propiedad privada es básicamente una respuesta natural al miedo al vacío. Desde el momento en que se abandona el esquema trifuncional, que proponía soluciones para equilibrar el poder de la nobleza y el clero, que estaba basado en gran medida en la trascendencia religiosa (esencial para asegurar la legitimidad del clero y su sabio consejo), se hace necesario encontrar nuevas respuestas que garanticen la estabilidad de la sociedad. El respeto absoluto a los derechos de propiedad adquiridos en el pasado proporciona una nueva trascendencia para evitar el caos generalizado y llena el vacío dejado por el fin de la ideología trifuncional. La sacralización de la propiedad es, en cierto modo, una respuesta al debilitamiento de la religión como ideología política explícita.
A partir de la experiencia histórica y de la construcción de un conocimiento racional basado en estas experiencias, creo que es posible superar esta respuesta, que ciertamente es natural y comprensible pero, al mismo tiempo, algo nihilista y perezosa. Es, sobre todo, una respuesta poco optimista con la naturaleza humana. Estoy convencido de que podemos utilizar las lecciones de la historia para definir un estándar de justicia e igualdad más exigente en materia de regulación y distribución de la propiedad que la mera sacralización de los derechos del pasado, un estándar que solo puede evolucionar y estar abierto a deliberación permanente, pero que no es menos satisfactorio que la opción cómoda de tomar como dadas las situaciones heredadas y naturalizar las desigualdades producidas a continuación por el “mercado”. Sobre esta base pragmática, empírica e histórica se desarrollaron las sociedades socialdemócratas en el siglo XX(a pesar de todas sus deficiencias, demostraron que la extrema desigualdad patrimonial del siglo XIX no era de ninguna manera una condición necesaria para asegurar la estabilidad y la prosperidad) y sobre esta base es posible construir otras ideologías y movimientos políticos innovadores en el inicio del siglo XXI.
La gran debilidad de la ideología propietarista reside en que los derechos de propiedad del pasado a menudo plantean graves problemas de legitimidad. Lo vemos en la Revolución francesa, que transformó casi de manera natural las corveas –la obligación de trabajar gratuitamente en la tierra del noble– en alquileres. Encontraremos esta misma dificultad muchas otras veces, en particular en el caso de la esclavitud y su abolición en las colonias francesas y británicas (en las que se decidió que era esencial compensar a los propietarios, no a los esclavos), o en el de las privatizaciones poscomunistas y el saqueo privado de los recursos naturales. En general, el problema es que, independientemente del origen violento o ilegítimo de las apropiaciones iniciales, las enormes desigualdades patrimoniales, duraderas y en gran medida arbitrarias, tienden a reconstituirse de manera permanente tanto en las sociedades hipercapitalistas modernas como en las sociedades antiguas.
En general, la ideología propietarista más exacerbada debe ser analizada como lo que es: un discurso sofisticado y potencialmente convincente en ciertos aspectos (porque la propiedad privada, debidamente redefinida en sus límites y derechos, forma parte del diseño institucional que permite que las diferentes aspiraciones y subjetividades individuales se expresen e interactúen de manera constructiva) y, al mismo tiempo, una ideología desigualitaria que, en su forma más extrema y dura, simplemente busca justificar una forma concreta de dominación social, a menudo de manera excesiva y caricaturesca. De hecho, el propietarismo es una ideología muy útil para los que se encuentran en lo más alto de la escala social, tanto en términos de desigualdad entre individuos como entre países. Los individuos más ricos encuentran argumentos para justificar su posición frente a los más pobres, en nombre de su esfuerzo y mérito, así como en nombre de la necesidad de una estabilidad que beneficie a la sociedad en su conjunto. Los países más ricos también pueden encontrar razones para justificar su dominación sobre los más pobres, en nombre de la supuesta superioridad de sus normas e instituciones. El problema es que estos argumentos, así como los elementos factuales presentados por unos y otros para respaldarlos, no siempre son muy convincentes.
3.
Llegados a este punto, es importante aclarar los vínculos entre los conceptos de propietarismo y de capitalismo. Prefiero enfatizar el concepto de propietarismo y de sociedades propietaristas, y propongo concebir el capitalismo como la forma particular que adopta el propietarismo en la era de la gran industria y de las inversiones financieras internacionales, es decir, principalmente la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. En general, ya sea el capitalismo de la primera globalización industrial y financiera (la Belle Époque de 1880-1914) o el hipercapitalismo globalizado y digital de los años 1990-2020, una fase que todavía está en curso, el capitalismo puede ser visto como un movimiento histórico que amplía sin cesar los límites de la propiedad privada y de la acumulación de activos más allá de las formas tradicionales de posesión y de las antiguas fronteras entre Estados. Este movimiento requiere el desarrollo de medios de transporte y de comunicación que permiten multiplicar los intercambios comerciales y financieros, la producción y la acumulación a escala mundial. También permite, cosa todavía más importante, desarrollar un sistema jurídico cada vez más sofisticado y globalizado que hace posible “codificar” las distintas formas de posesión, tangibles e intangibles, y garantizar su perpetuación en la medida de lo posible, frente a todos aquellos que quisieran cuestionarla (empezando por los que no tienen nada), y a veces también sin el conocimiento de los Estados ni de los sistemas jurídicos nacionales.
En este sentido, el capitalismo está íntimamente ligado al propietarismo, que defino como una ideología política que sitúa en el centro de su proyecto la protección absoluta del derecho a la propiedad privada (concebido en principio como un derecho universal, es decir, independiente de las antiguas desigualdades entre estatus sociales). El capitalismo clásico de la Belle Époque es la extensión del propietarismo en la era de la gran industria y las finanzas internacionales, así como el hipercapitalismo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI es una extensión de propietarismo en la era de la revolución digital y los paraísos fiscales. En ambos casos, se establecen nuevas formas de propiedad y de protección de la propiedad para garantizar la acumulación de patrimonio. Sin embargo, las nociones de propietarismo y de capitalismo merecen ser distinguidas, porque el propietarismo como ideología se desarrolló durante el siglo XVIII, mucho antes que la gran industria y las finanzas internacionales. Surge en sociedades que todavía son en gran medida preindustriales, como una forma de superar la lógica trifuncional, en el marco de las posibilidades que ofrecen la formación del Estado centralizado y su nueva capacidad de asumir funciones soberanas, y la protección general del derecho a la propiedad.
En teoría, el propietarismo podría desarrollarse como ideología en comunidades fundamentalmente rurales, con formas de propiedad relativamente limitadas y tradicionales, a fin de preservarlas. En la práctica, la lógica de la acumulación tiende a empujar al propietario a ampliar los límites y las formas de propiedad en la medida de lo posible, a menos, claro, que otras ideologías e instituciones lo limiten. Ese es el caso del capitalismo de finales del siglo XIX y principios del XX, que no es sino un endurecimiento del propietarismo en la era de la gran industria, con relaciones de propiedad cada vez más tensas entre el capital y el nuevo proletariado urbano, concentrado en vastas unidades de producción. ~
Traducción del francés de Daniel Fuentes.
Fragmento editado de Capital e ideología, que Grano de Sal pondrá en circulación este mes.
Thomas Piketty (Clichy, 1971) es profesor en la Paris School of Economics y autor de El capital en el siglo XXI.