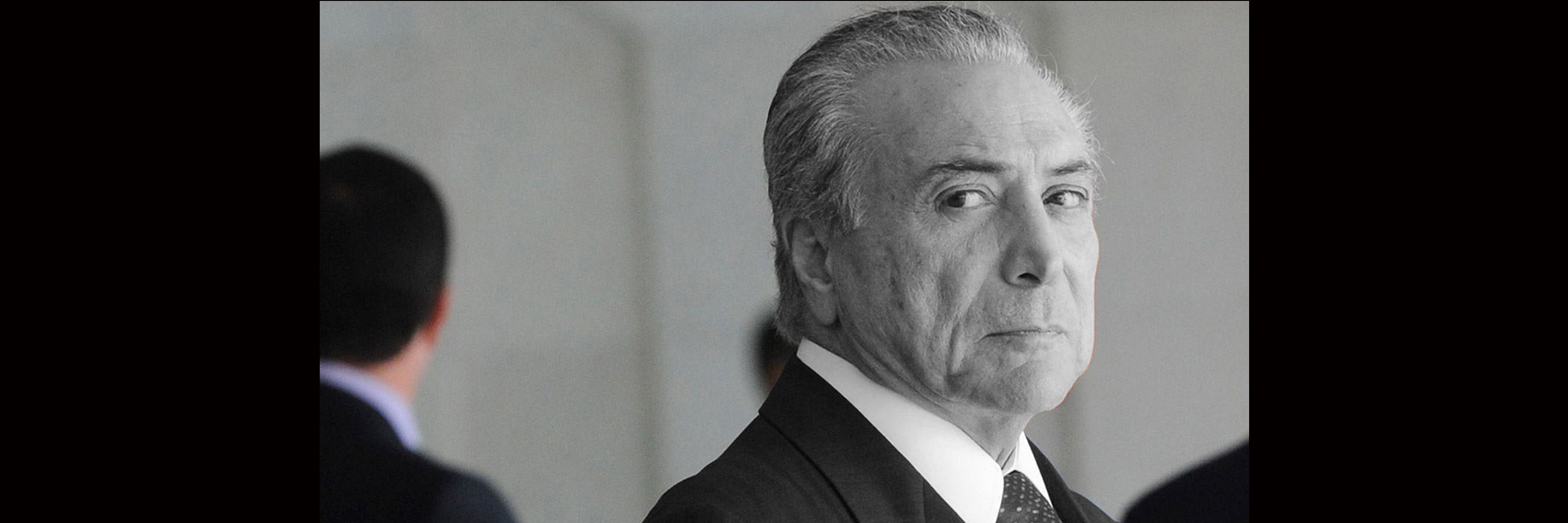Carl Schmitt, el filósofo de Hitler, escribió que “la distinción específica de la política, la que caracteriza sus acciones y sus motivos, es la confrontación del amigo y el enemigo”. La tolerancia, la pluralidad, la disposición a escuchar, a considerar las razones del otro, eran para Schmitt excrecencias formales del liberalismo que detestaba. Pero Schmitt no limitaba su dicotomía a la vida política sino a la vida toda: “dime quién es tu enemigo y te diré quién eres”. Y en otro sitio es aún más brutal: Distinguo ergo sum. Es decir, el ser de Schmitt no es nadie ni nada en sí mismo; el ser de Schmitt se define por el odio a quien no es su amigo. Schmitt es su odio al enemigo. Schmitt es el odio.
Ninguno de los populistas de nuestro tiempo ha leído a Schmitt, pero todos son schmittianos. Lo fue Chávez, que distinguía entre los miserables “escuálidos”, los deplorables “pitiyanquis” y los fieles bolivarianos. Lo es Trump, que se ocupa más en deturpar a los periodistas que lo cuestionan que en atender la crisis del coronavirus. Lo son el dictador Viktor Orbán y el enloquecido Bolsonaro. Y lo es López Obrador.
Nunca antes en la historia mexicana –lo digo con dolor y plena convicción– un presidente había atizado a este grado el odio entre los mexicanos. Para él, los críticos son enemigos de su régimen y, por tanto, son enemigos del pueblo que él, místicamente, cree encarnar. El matiz de llamarlos “adversarios” o “conservadores” es lo de menos. Lo de más es la frecuencia y naturalidad con que los insulta. En tiempos recientes ha ampliado el espectro de sus invectivas: además de los escritores y periodistas, ahora incluye a víctimas del crimen organizado, luchadores sociales, feministas, artistas, deportistas y empresarios. Para cada uno ha tenido un epíteto lesivo, calumnioso, denigrante.
Esta incontinencia verbal ha otorgado carta blanca a los ejércitos del odio que, pagados o no, inundan las redes sociales. Y a esto hay que agregar una técnica que potencia el mensaje: muchos de esos fieles no son siquiera personas sino bots.
Se dirá que el presidente también es blanco del odio. Sin duda hay entre sus críticos muchos schmittianos que lo consideran un enemigo. No es mi caso. Quien odia no reconoce, y yo a López Obrador le reconozco haber señalado siempre a la corrupción y la pobreza como las dos lacras históricas de México. Un 53% de los votantes mexicanos se lo reconocieron también. Ese fue el premio a su coherencia, a su constancia, pero a partir de ahí debió saber que la ciudadanía lo juzgaría ya no por sus indignaciones sino por sus resultados. Y algo más debió saber: que el 47% de los mexicanos no era ni es enemigo del 53% restante. México no debe ser la arena de una guerra civil.
Hace algunas semanas, el presidente pidió una tregua al fragor agresivo en Twitter. Su llamado es atendible, sobre todo en estos tiempos. El coronavirus nos amenaza a todos. Solo estando unidos en lo esencial, concentrándonos en la información objetiva y confiable, cuidando la supervivencia de los nuestros y del prójimo, apoyando desde la sociedad y el gobierno a los médicos y enfermeras con iniciativas prácticas de equipamiento, podremos combatirlo mejor. Pero, para enfrentar la crisis integral México necesita librarse inmediatamente del virus del odio. Y la primera persona que debe erradicarlo de su discurso y su actitud es el presidente.
Siempre habrá extremistas irreductibles que pretenden tener toda la verdad y la razón, y que ven a quien piensa diferente como un enemigo a matar, al menos simbólicamente. Pero no son la mayoría. La mayoría quiere escribir y leer textos razonados, objetivos, fundamentados, ponderados. Mensajes de civilidad.
Por ello hay que cuidar la forma y moderar el tono de los textos en la prensa y las redes. No estoy sugiriendo un límite a la libertad de expresión, derecho irrenunciable en cualquier circunstancia. La crítica no puede darse tregua. Lo que es preciso evitar es el odio. Me refiero a ese malicioso o malévolo giro de una frase, de una imagen. A ese tufo inconfundible que despide la mala fe. Se dirá que las palabras y las imágenes de odio no matan, pero el daño que provocan es inmenso: envilecen a quien las formula, empobrecen a quien las lee.
La sociedad hará su parte en rechazar el odio, pero la sociedad no tiene el poder. Es el presidente quien lo tiene. Él es responsable del rumbo del país. Debe saber que el odio nubla el entendimiento y hiela el corazón. Debe saber que el odio desde el poder se llama tiranía.
Publicado en Reforma el 3/V/20.
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.