Entre la publicación de la primera entrega de esta serie y el momento en que se escribe la segunda, los titulares de prensa relacionados con su tema no han dejado de sucederse a toda velocidad; los españoles interesados en la actualidad política apenas pueden tomarse un respiro. ¿Y qué ha pasado? Recapitulemos: el Consejo General del Poder Judicial –pendiente de renovación– rehusó por primera vez avalar la idoneidad del candidato propuesto por el Gobierno como Fiscal del Estado; el Tribunal Supremo anuló por unanimidad el nombramiento de la exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado; se celebró en Ginebra la primera reunión entre los representantes del PSOE y de Junts per Catalunya, bajo la supervisión de un relator salvadoreño experto en conflictos armados; el mismísimo Presidente del Gobierno dijo en la televisión pública –no sin cierta ambigüedad– que en España ha habido lawfare; el Ministro de Presidencia y Justicia juzgó peligroso que una entidad privada –refiriéndose a Hay Derecho, la organización de la sociedad civil que pidió al Tribunal Supremo que revisase el nombramiento de Valerio– pueda ejercer control sobre el Gobierno por medio de los tribunales; el diputado socialista Rafael Simancas elevó la apuesta diciendo que una asamblea legislativa es soberana para tomar sus propias decisiones en representación de la voluntad popular, sin que ningún otro poder pueda someterla al control de legalidad; un ex secretario de Estado de Comunicación ha sido nombrado director de la agencia pública de noticias EFE; un Letrado del Congreso reacio a validar la constitucionalidad de la Ley de Amnistía ha sido cesado de su cargo; la Presidenta del Congreso de los Diputados sugirió en el discurso institucional que pronunció el Día de la Constitución que una consulta sobre la secesión de Cataluña podría encajar en el marco constitucional español; y el Ministro de Organización Territorial se declaró convencido de que España es una “nación de naciones”.
¡Hechos, no opiniones! Naturalmente, sería ingenuo dar por supuesto que estos hechos puedan ser percibidos y evaluados de la misma manera por todos los ciudadanos. Incluso si nos ceñimos a esa minoría que hace un esfuerzo por mantenerse en contacto con la realidad política, consumiendo información de manera regular a través de los medios de comunicación tradicionales, buena parte de ellos quitarán toda importancia a las acusaciones de “iliberalismo”, considerándolas como una malintencionada treta de la oposición: como esta no tiene el poder, trata de deslegitimar a quienes lo atesoran. Ni que decir tiene que la mayor parte de los ciudadanos informados son también ciudadanos alineados con una ideología y con un partido, lo que condiciona su percepción de los asuntos colectivos. De hecho, la adscripción partidista cuenta más que la ideológica, lo que permite explicar que las incoherencias doctrinales y hasta las mentiras políticas sean aceptadas sin mayores dificultades; los partidos son flautistas de Hamelín que conducen a sus votantes allí donde les place. Por fortuna, hay decisiones que encuentran resistencia entre los fieles: las encuestas sugieren que ni la amnistía ni la condonación de la deuda catalana cuentan con el beneplácito del electorado socialista. Asunto distinto es que esa discrepancia cambie el voto del discrepante: una cosa es sentir descontento y otra facilitar la victoria de la oposición.
Huelga decir que el votante procura evitar de entrada cualquier disonancia cognitiva por el simple procedimiento de informarse a través de aquellos medios de comunicación que –como esas madres del reino animal que mastican los alimentos antes de procurárselos a sus crías– narran la realidad política de una manera amigable, o sea favorable a los intereses del partido o partidos que gobiernan. El politologo italiano Giovanni Sartori solía insistir en este punto: la mayor parte de los ciudadanos no quieren formarse una opinión, sino confirmar las propias creencias. En consecuencia, una parte de la opinión pública rechazará que exista nada parecido a una deriva iliberal de la democracia española; y lo mismo sucede en todas las democracias defectuosas. Si no fuera el caso, no habría caso: si el electorado en su conjunto reaccionase de manera unánime contra el intento por colonizar las instituciones o vulnerar la separación de poderes, jamás sucedería ni una cosa ni la otra. Ídem para los medios de comunicación: si todos fuesen realmente independientes, un gobierno iliberal no lograría disimular su iliberalismo.
Si retomamos en este punto la pregunta sobre cómo puede ejercerse resistencia contra las deformaciones iliberales de la democracia, resulta evidente que una primera forma de hacerlo consiste en discutir el relato oficial. O sea, aquel que produce el poder ejecutivo para justificar sus propias acciones y que sus portavoces oficiosos reproducen a través de canales tan distintos como los medios de comunicación, las redes sociales, el mundo académico o la industria cultural. Si la esfera pública no es tanto un espacio de deliberación racional como el escenario de una lucha por las percepciones del votante, quienes se opongan a las decisiones iliberales de un gobierno habrán de esforzarse por revelar la verdadera naturaleza de las mismas. Por ejemplo: si el diputado Simancas tuitea que las asambleas legislativas no están sometidas a control de legalidad ni pueden ser fiscalizadas por otros poderes, toca exponer la falsedad de su argumento recurriendo a la teoría constitucional y la teoría política, identificando con paciencia las razones por las cuales esa proposición carece de fundamento y resulta además peligrosa para la integridad del Estado de Derecho. Procede hacer lo mismo si el gobierno captura las instituciones o vulnera su obligada neutralidad, si amenaza la separación de poderes o miente para disimular lo anterior. Y debe hacerse sin inflexiones partidistas, recurriendo a los estándares constitucionales de las democracias liberales e identificando sus desviaciones con paciente rigor. Digamos entonces que la primera forma de resistencia contra las tendencias iliberales consiste en persuadir al resto de la comunidad política de que esas tendencias existen y resultan indeseables.
Habrá quien sostenga que nada de eso tiene la menor utilidad: ningún gobierno iliberal va a dejarse intimidar por sus críticos. Tampoco la producción de buenas razones o la exposición de pruebas irrefutables parece servir de mucho en la esfera pública, donde los partidarios del gobierno se muestran indiferentes a cualquier objeción y una misma cosa puede ser verdadera o falsa en momentos distintos según lo decida –renunciando a cualquier coherencia– el partido del gobierno. No hay razones, sino posiciones. Y es que nadie convence a nadie, porque una voluntad de poder no se deja convencer: su juego es otro. Seguimos teniendo una apariencia de conversación colectiva, pero son pocos los ciudadanos que atienden a razones; hay que entender al opositor que cae en el desánimo. ¿Para qué seguir hablando, si hacerlo no produce efecto alguno? ¿No sería mejor recluirse en casa para leer sonetos o jugar al Monopoly?
Sucede que dejar de oponer razones a quienes ejercen el poder de manera desviada equivale a darles la razón. Porque si lo que se encontrasen estos últimos cuando toman decisiones es el silencio, ¿no podrían creer que nadie discute la bondad o pertinencia de sus decisiones? Así como en un régimen totalitario el disenso público es imposible y en una dictadura resulta cuando menos arriesgado, en una democracia constituye una obligación moral; tenga o no utilidad política. Pero tampoco debe darse por supuesto que nadie será sensible a esos argumentos; siempre hay una minoría de ciudadanos que está abierta a modificar su posición. Y esos ciudadanos solo se animarán a hacerlo –no digamos a levantar la voz– si existe una masa crítica, por pequeña que sea, que se resiste a aceptar la versión oficial. Tampoco puede perderse de vista el horizonte electoral: tal como demuestra el caso polaco, los electorados no son inamovibles y, sin embargo, difícilmente se moverán si no existe una oposición cívica que se enfrenta con buenas razones a los gobiernos que abusan de su poder. De hecho, no hay otra forma de acabar con un gobierno iliberal que derrotarlo en las urnas. Por eso hay que dar razones al votante susceptible de cambiar su voto, combinando la crítica con el proyecto: el votante debe sentir que existe una alternativa en la que depositar su confianza.
Pero ¿hay algo más que se pueda hacer, aparte de denunciar las conductas iliberales del gobierno y recordar la necesidad de respetar los principios de la democracia constitucional? Antes de responder a esta pregunta, hay que exponer el dilema al que se enfrentan quienes se oponen a un gobierno que pervierte los resortes formales de la democracia y, dando apariencia de legalidad a sus acciones, reclama para estas una intachable legitimidad. Es algo que llevamos oyendo desde la moción de censura de 2018: todo lo que hacen los gobiernos liderados por Pedro Sánchez es “legítimo”. Se predica esa cualidad de la Ley de Amnistía, de los acuerdos con las fuerzas separatistas que reorientan el sistema autonómico en una dirección confederal, de las reformas penales que reducen el castigo a los malversadores públicos, de la captura partidista de las instituciones, y así sucesivamente. Nos pasa como a aquel enfermo de Kant que se moría de tanto mejorar: no podemos soportar tanta legitimidad.
En la práctica, estamos ante un uso cuestionable del término. En una democracia, la identificación de la legalidad con la legitimidad no es automática, pues depende del respeto a los principios constitucionales y a sus procedimientos reglados. Digámoslo con un ejemplo: si un gobierno que previamente se ha asegurado una mayoría favorable en el Tribunal Constitucional aprueba en el parlamento una norma de apariencia inconstitucional –que cada cual ponga su ejemplo– y ese Tribunal Constitucional decide posteriormente validarla mediante el llamado uso alternativo del derecho o cualquier otra simulación argumental parangonable, ¿es constitucional esa norma? Puede decirse lo mismo del nombramiento de una exministra de Justicia como Fiscal General del Estado o de la colocación de otros exministros en el propio Tribunal Constitucional: que no haya una ley que prohíba expresamente tales nombramientos no les confiere legitimidad de manera automática, ya que contravienen de manera evidente los valores constitucionales y vulneran las convenciones que sirven de soporte a las democracias liberales.
Cuando se trata de ejercer la resistencia cívica contra un gobierno de vocación iliberal –ya sea en España o en Hungría– aparece así el problema de la relación entre medios y fines. Repetimos que quienes defienden el Estado de Derecho frente a quienes lo instrumentalizan en su propio beneficio deben respetar de manera escrupulosa las reglas de ese mismo Estado de Derecho, a fin de evitar la contradicción en que incurrirían si imitan la conducta de quienes denuncian. ¡Átenme esa mosca por el rabo! Es obvio que respetar ese principio a rajatabla coloca en una posición de desventaja a los opositores; la coherencia moral, sin embargo, les obliga a sufrirla. En el caso español, la controversia en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial ejemplifica ese dilema: si se renueva conforme al procedimiento tradicional, que incluye un reparto de jueces por cuotas partidistas, la institución caerá del lado del gobierno y este procederá a capturarla de acuerdo con sus propios fines. Negarse a hacerlo constituye así una anomalía institucional, pero hacerlo es facilitar la perversión iliberal de la democracia.
En cualquier caso, conviene distinguir entre aquello que pueden hacer los miembros de la sociedad civil y aquello que solo los partidos políticos pueden o deben hacer. Sus campos de acción son diferentes, por más que los partidos hayan tomado la costumbre de organizar movilizaciones públicas y estas últimas apenas puedan tener éxito sin su concurso en países –como el nuestro– donde la sociedad civil se caracteriza por su debilidad. Idealmente, las manifestaciones habrían de ser convocadas por las organizaciones cívicas; algunas de ellas, como Societat Civil Catalana o Hay Derecho, han cooperado alguna vez para tal fin. Pero el fervor participativo de los ciudadanos tiende a disminuir con el tiempo, lo que exige de los organizadores prudencia a la hora de jugar la carta de la calle; máxime cuando, como sucede en el caso español, gobierna una izquierda que tradicionalmente ha manejado ese resorte con mayor familiaridad.
Así ha sucedido también, dicho sea de paso, con las movilizaciones espontáneas –en apariencia no convocadas por ningún partido u organización cívica– que tuvieron lugar frente a la sede del PSOE en Madrid durante los días de mayor agitación contra la Ley de Amnistía. Se discutió durante aquellos días sobre el perfil de quienes acudían a Ferraz y se destacó la presencia de una juventud conservadora que, de acuerdo con algunos comentaristas, disfrutaba allí de su propio 15-M. Por su parte, el oficialismo destacó la presencia de grupúsculos de extrema derecha y subrayó la amenaza que esta última representa para nuestra democracia, alertando contra los intentos por ganar en la calle lo que se ha perdido en las urnas. Resultó significativo que Íñigo Errejón, líder de Más País y defensor en el pasado reciente de las movilizaciones populares contra los poderes establecidos, saliese a la palestra para descalificar a los manifestantes; lo hizo aduciendo que contra un gobierno que representa la voluntad popular no caben las movilizaciones populares. Huelga decir que su contradicción solo es aparente: como buen alumno del teórico populista Ernesto Laclau, nuestro Errejón cree saber quién es el pueblo y solo a ese pueblo le atribuye el derecho –¡la obligación!– de protestar contra el gobierno. Dicho de otra manera: cuando el gobierno es suyo, el populismo no admite protestas. O bien: contra el liberalismo, todo; contra el populismo, nada. Y por eso Errejón dijo lo que dijo.
Eso no implica que las protestas ante la sede de un partido político sean una buena idea; en su contra pueden aducirse tanto razones de principio como razones de eficacia. Por supuesto, se corre de nuevo el riesgo de la asimetría: muchos de los partidos que integran la mayoría que sostiene al gobierno han participado en el pasado con entusiasmo en toda clase de movilizaciones desordenadas, que van del procés a aquel “Rodea el Congreso” auspiciado por Podemos cuando tenía fuerza electoral. Y no hace falta evocar a aquel Zapatero que, tras pasarse la última legislatura de Aznar en la calle, comentó a Iñaki Gabilondo –el micrófono estaba abierto– que a su partido le convenía que hubiera tensión en una campaña electoral posterior. Pero no hay que ir por el mismo camino: las protestas han de ser pacíficas y ordenadas, sirviendo así de expresión del tipo de democracia liberal que se desea tener. Aunque las razones de eficacia son secundarias, también existen; nada se gana tensando la calle contra un gobierno iliberal.
A ellas se refería Kant cuando reflexionaba sobre la utilidad de la revolución como medio para acabar con el despotismo. Impresionado por la Revolución Francesa, el filósofo no deseaba su réplica en otras latitudes; mucho menos en la Prusia donde residía. El pensador prusiano consideraba que la distinción entre el uso privado y el uso público de la razón podía impedir el recurso a la revolución en el nuevo marco creado por la Ilustración. Así como el ciudadano debe seguir cumpliendo con sus obligaciones dentro de la maquinaria del Estado (uso privado de la razón), puede y debe exponer sus razones en la plaza pública (uso público de la razón). Y cabe esperar que el resultado de esta tarea crítica —en la que los filósofos juegan un papel determinante— sea una paulatina reforma constitucional que desemboque en una república representativa y evite el trauma revolucionario. Kant negaba al pueblo el derecho a rebelarse contra el tirano, pese a que la teoría política medieval daba por supuesto que tal derecho existía si se violabam los derechos naturales de los súbditos. Escribe en La metafísica de las costumbres:
“Contra el supremo legislador del Estado no hay ninguna resistencia legítima por parte del pueblo; no existe ningún derecho de revolución para rebelarse o atentar contra su persona, ni siquiera bajo el pretexto de que abusa tiránicamente del poder. El más mínimo intento en ese sentido supone un crimen de alta traición y el traidor ha de ser castigado con la muerte.”
¡Ahí es nada! Es cierto que Kant había contemplado con simpatía las revoluciones americana y francesa, pero se negaba a consagrar un “derecho” de resistencia y veía con malos ojos la incitación al descontento de los súbditos. Lo que hace es apostar por la libertad de pluma como paladín de los derechos del pueblo, pues no ve otra manera de combinar el cambio político con el cambio de las mentalidades: “Mediante una revolución quizá se logre derrocar un despotismo personal, así como la opresión generada por su codicia y ambición, pero nunca logrará establecer una verdadera reforma en el modo de pensar”. Su delicadeza llega hasta el punto de exigir a los filósofos que se dirijan respetuosamente al Estado, haciendo públicos sus argumentos y rogando del gobernante que tenga en cuenta las exigencias jurídicas del pueblo.
Ni que decir tiene que los argumentos de Kant tienen una utilidad relativa para nuestro caso, ya que se refieren a la lucha predemocrática contra el despotismo y no al problema que se plantea en una democracia cuyos fundamentos se ven socavados por la acción de partidos políticos que, no obstante su tendencia iliberal e incluso autoritaria, siguen apelando a la voluntad popular o se presentan como salvadores de la democracia frente a sus enemigos. Dígase de paso que Kant puede razonar así porque Federico II de Prusia es un déspota ilustrado, dispuesto a escuchar a sus filósofos; ni Hitler ni Stalin mostraban tanta cortesía. Para colmo, da por supuesta la presencia de un pueblo que plantea exigencias democráticas por boca de los filósofos; en una democracia que padece una sintomatología iliberal, el gobierno se sostiene sobre los votos de una mayoría de votantes o, como poco, de diputados. Pero Kant tiene razón en una cosa: de nada sirve hacer ruido si con ello no se logra convencer a nadie. Y no es un secreto que el gobierno español necesita que la ultraderecha adquiera protagonismo en la protesta, pese a ser una fuerza electoral en declive y a que el rechazo a la amnistía —por poner solo un ejemplo— desdibuja las fronteras partidistas.
A una conclusión parecida llegan Levitsky y Ziblatt en su conocido Cómo mueren las democracias, donde rechazan de plano la proposición de que deban violarse las reglas para combatir a quien viola las reglas. También ellos señalan que esa estrategia suele producir malos resultados, favoreciendo las tendencias autoritarias de los gobiernos iliberales y ahuyentando tanto a los votantes moderados como a los disidentes de la mayoría. Su postura es que los grupos de la oposición deben usar los canales institucionales allí donde existan: en los parlamentos, en los tribunales, en las urnas. Allí donde sea posible, añaden, la oposición debe presentar un frente unido cuyo objetivo común sea desalojar democráticamente al gobernante iliberal. Salta a la vista que se plantea así el problema del partidismo, ya que desalojar al partido o partidos que gobiernan comporta llevar a otros partidos distintos al poder; partidos que, como no podía ser menos, tienen intereses particulares y estrategias propias. Es algo que, como podemos comprobar en España, disgusta a muchos votantes moderados que se niegan a elegir entre dos males, optando en cambio por permanecer inmaculados en la abstención.
Por otro lado, la oposición rara vez habla con una sola voz; aun cuando convendría que lo hiciera. De nuevo, el caso español es ilustrativo: unos denuncian la vocación iliberal del gobierno y apelan a la necesidad de proteger el Estado de Derecho; otros denuncian la existencia de una dictadura y denuncian la amenaza que se cierne sobre la unidad nacional. Ya se dijo en la primera entrega que nuestro país presenta una singularidad: la mayoría gobernante incluye a las fuerzas destituyentes de carácter separatista, lo que añade a la tensión iliberal el riesgo de la fragmentación o la fractura nacional. La oposición tiene que elegir entre dos argumentaciones diferentes: la liberal-democrática y la nacional. No son incompatibles, ya que la Constitución de 1978 se basa en su indisoluble vínculo; la nación, aquí como en todas partes, es la base de la democracia. Pero la nación constitucional es una nación democrática donde el poder se encuentra descentralizado; la tentación de responder a los nacionalismos separatistas con un nacionalismo centralista es evidente.
La diversidad territorial de nuestra nación constitucional explica que otra forma de hacer oposición al gobierno consista en movilizar identidades regionales que se encuentran anidadas con la española. Así sucede con Andalucía, donde las movilizaciones organizadas por el PP se llenaron de banderas regionales. Se antoja razonable sospechar que los intereses electorales del presidente andaluz juegan un papel importante en esa decisión, pero ¿acaso no puede tratarse de un medio eficaz para socavar la imagen que el gobierno proyecta de sí mismo? El precedente ya lejano de 1977 –la movilización de los andaluces contra la desigualdad en el acceso a la autonomía– así lo sugiere. En las manifestaciones contra la amnistía se han repartido asimismo banderas de la Unión Europea, no tanto por esperarse el auxilio de las instituciones comunitarias como con el propósito de dar un nuevo sentido a ese conocido significante y sugerir la semejanza entre el caso español y el de otros iliberalismos intracomunitarios.
Aún puede identificarse otro dilema para el principal partido de la oposición, que discute estos días si su líder debe o no tender la mano al PSOE para pactar reformas que no pueden salir adelante sin su concurso; por ser necesaria una mayoría reforzada o porque los socialistas carecen del apoyo de sus socios. Feijóo puede pensar que, si tiende la mano al gobierno, pondrá de manifiesto las contradicciones del bloque forjado alrededor del liderazgo de Pedro Sánchez; pese a que la experiencia de la anterior legislatura sugiere lo contrario. Por añadidura, el contexto ha cambiado: parece difícil conciliar la tesis de que el gobierno socava de manera sistemática las bases de la democracia española, aprobando la amnistía o construyendo una España de dos velocidades, con el voto conjunto de proposiciones de ley. Hay que evitar el léxico de los estrategas partidistas; el problema no está en que con ello se “proporcione oxígeno” a un gobierno al que ahora conviene “ahogar”, según podíamos leer hace unos días, sino en la falta de coherencia que padece quien denuncia la excepción y al mismo tiempo se conduce con normalidad. A cambio, puede alegarse que esos pactos ocasionales atenúan el daño que inflige un gobierno iliberal y no impiden a la oposición presentar en paralelo otros argumentos.
Si bien se mira, lo que aquí es la trasluce es la extraordinaria dificultad que comporta enfrentarse a un gobierno que mantiene un discurso democrático al tiempo que pervierte la democracia –sin acabar con ello– para perpetuarse en el poder y de paso capturar –para beneficio del partido, de sus miembros y de sus redes clientelares– las instituciones estatales y los recursos que proporcionan. Inversamente, esa maniobra extractiva facilita la conservación del poder: las instituciones se ponen al servicio del gobierno y las clientelas subsiguientes permiten mantener una firme base electoral. Ante un gobierno así, se debe hacer lo que se puede hacer; ni más, ni menos. Pero eso que se puede hacer también puede hacerse bien o mal. Y la pericia de los actores implicados en este drama político será crucial para su desenlace. Que cada cual encuentre su lugar en el escenario.
(Málaga, 1974) es catedrático de ciencia política en la Universidad de Málaga. Su libro más reciente es 'Ficción fatal. Ensayo sobre Vértigo' (Taurus, 2024).










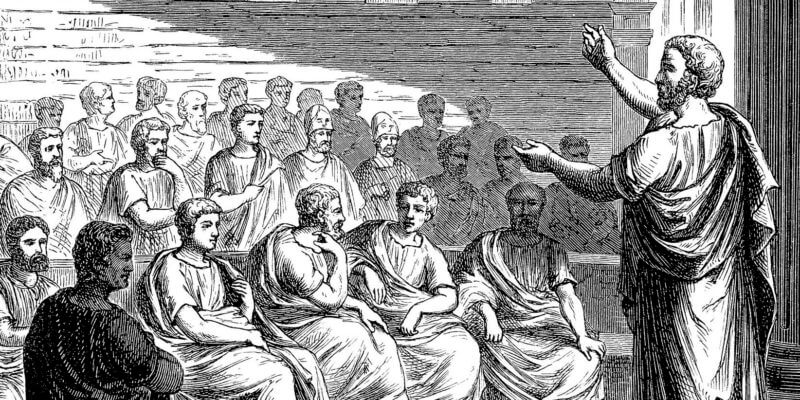





 14.11.01.png)
