Los últimos años he visto cada mañana la cara de Jacques Chirac. La tiene impresa y colgada en su pared un compañero de trabajo en París. No es, sin embargo, la típica estampa política aseptizada. En ella aparece el expresidente muy cómodo, medio estirado en un sofá con un traje gris de tres piezas, hablando con algún periodista. La imagen es la de un dandy que rebosa confianza, no la de un presidente. Es una imagen que produce simpatía y autenticidad más que cualquier otra cosa. De ahí que el compañero la imprimiera, indiferentemente de si el expresidente fuese o no santo de su devoción.
Uno de los nuestros
En realidad, la anécdota es una buena manera de explicar qué lugar ocupa (y ocupará) Jacques Chirac (París, 1932-2019) en el imaginario de los franceses. Ante todo, un tipo simpático, para los más jóvenes una figura más asociada a la cultura pop que a un antiguo político, y con un dominio excelso de la lengua francesa con la que inventó a menudo metáforas y expresiones ocurrentes, las chiraqueries. A diferencia de sus antecesores y sucesores, fue una figura que aumentó su cuota de popularidad a medida que escalaba en la jerarquía pública –como ministro de agricultura, luego alcalde de París, luego primer ministro– hasta retirarse de la presidencia en 2007 como una de las personalidades preferidas de los franceses.
Era un político que se creció con el puesto, una rareza con los tiempos que corren. Parte de ese éxito se lo debe precisamente a dos cualidades que hoy escasean y que son percibidas como su principal legado: primero, una pasión sincera por rodearse y hablar con sus conciudadanos, y segundo, un apego por el terroir a pesar de sus orígenes acomodados y su formación privilegiada en las grandes écoles (Sciences Po y l’ENA). Son esos rasgos los que definen las principales fotografías mentales que quedan grabadas en la memoria. Como esa sonrisa y felicidad infantil cuando le rodearon de collares de flores al bajarse del avión en Nouméa en 1986, en la Polinesia Francesa. O su enfado en las calles en la ciudad vieja de Jerusalén cuando abroncó a la policía israelí por no dejarle charlar con el gentío que se amontonaba a su alrededor. O ese voluntarismo casi grotesco con toda clase de bovinos –y sus dueños– en los sucesivos Salones de Agricultura. O esa mirada avergonzada al sufrir una reprimenda pública por parte de su esposa, Bernadette.
Un universalista con remordimientos europeos
Para el mundo, sin embargo, es probable que la instantánea que más se asocie al legado de Jacques Chirac sean esas dos cejas fruncidas indisimuladamente durante la rueda de prensa que compartió con George W. Bush el 26 de mayo de 2002, en vísperas de la Guerra de Irak. Gracias a esa oposición frontal, el presidente francés se erigió en portavoz improvisado de todos aquellos que, esparcidos por los cinco continentes, se oponían a una intervención militar que no iba a contar con el apoyo de las Naciones Unidas. Ese periodo además dejó para la historia uno de los discursos más recordados en el Consejo de Seguridad en favor de la legalidad internacional y el multilateralismo, de la mano del entonces ministro de asuntos exteriores, Dominique de Villepin. Una doctrina universalista que el Presidente hizo extensiva al cambio climático y al reconocimiento de la responsabilidad del Estado francés durante el período colaboracionista en la Segunda Guerra Mundial.
La paradoja es que esa misma vocación universalista coincidió con una cierta incapacidad para gestionar la llegada de dos cambios que todavía hoy, 10 años después de la Presidencia Chirac, siguen amenazando el futuro de la democracia liberal en toda Europa: el antieuropeísmo y el auge del populismo autoritario.
En materia europea, el presidente siempre habló del referéndum fallido sobre la Constitución Europea en 2005 como uno “de sus peores momentos”. Una espina clavada que marcaba, además, un alto en el camino del proceso de integración y el final del consenso permisivo en materia europea. Todavía hoy resuenan las palabras del presidente, en directo por televisión frente a seis jóvenes escépticos: “debe de haber poderosas razones, que no entiendo o no sé ver, por las cuales la juventud de hoy ha perdido la capacidad de mirar al futuro con esperanza”. La frase delataba algo de impotencia, si tenemos en cuenta que la campaña del referéndum estuvo marcada por temas de índole nacional, y en particular un voto de castigo contra el propio Jacques Chirac por la reforma estudiantil conocida como el CPE.
La segunda espina clavada es, sin duda, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Jean-Marie Le Pen en 2002. A pesar de su victoria aplastante con más del 80% del respaldo, esos comicios se vivieron como un fracaso colectivo, como el descubrimiento de un laberinto del que seguimos intentando salir. ¿Acaso hemos sabido encontrar soluciones estructurales a la deriva autoritaria, más allá de crear cordones sanitarios como ya propuso el presidente francés hace 20 años?
En cualquier caso, fue un presidente pionero que intentó, con mayor o menor fortuna, hacer frente por primera vez a desafíos que han acabado por expandirse en el continente. Fue un político que apostó a menudo por la transversalidad frente al dogmatismo: escribió en el periódico de izquierdas L’Humanité en los años 60, apoyó a un presidente centrista como Valéry Giscard d’Estaing y no tuvo reparos en mostrar su simpatía por Alain Juppé (o incluso François Hollande) antes que por Nicolas Sarkozy. Es un personaje recordado hoy en Francia, de forma casi unánime, con cierto cariño. Quizá esa sea la mejor prueba de que probablemente era el último de su especie.
Es director de Estudios Europeos en el Instituro Viavoice de París. Es autor de Europa, Europa (EnDebate).














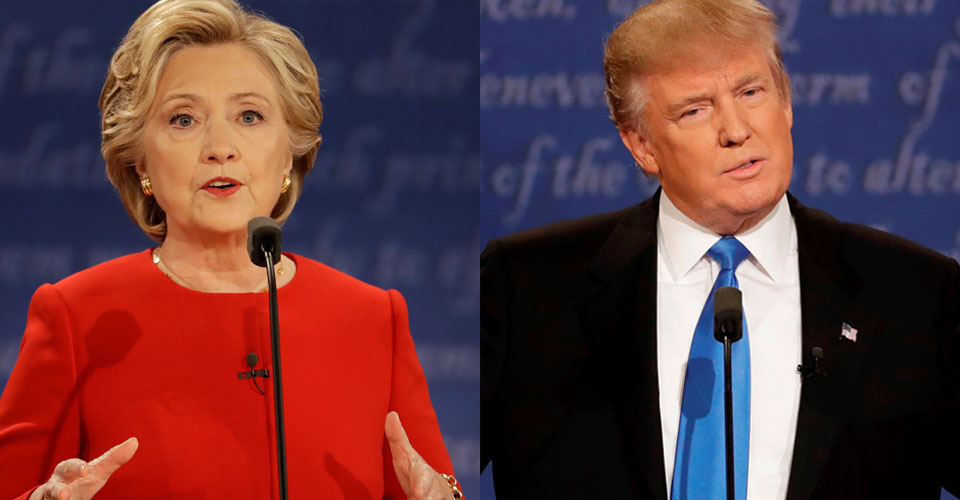
 14.14.53.png)
