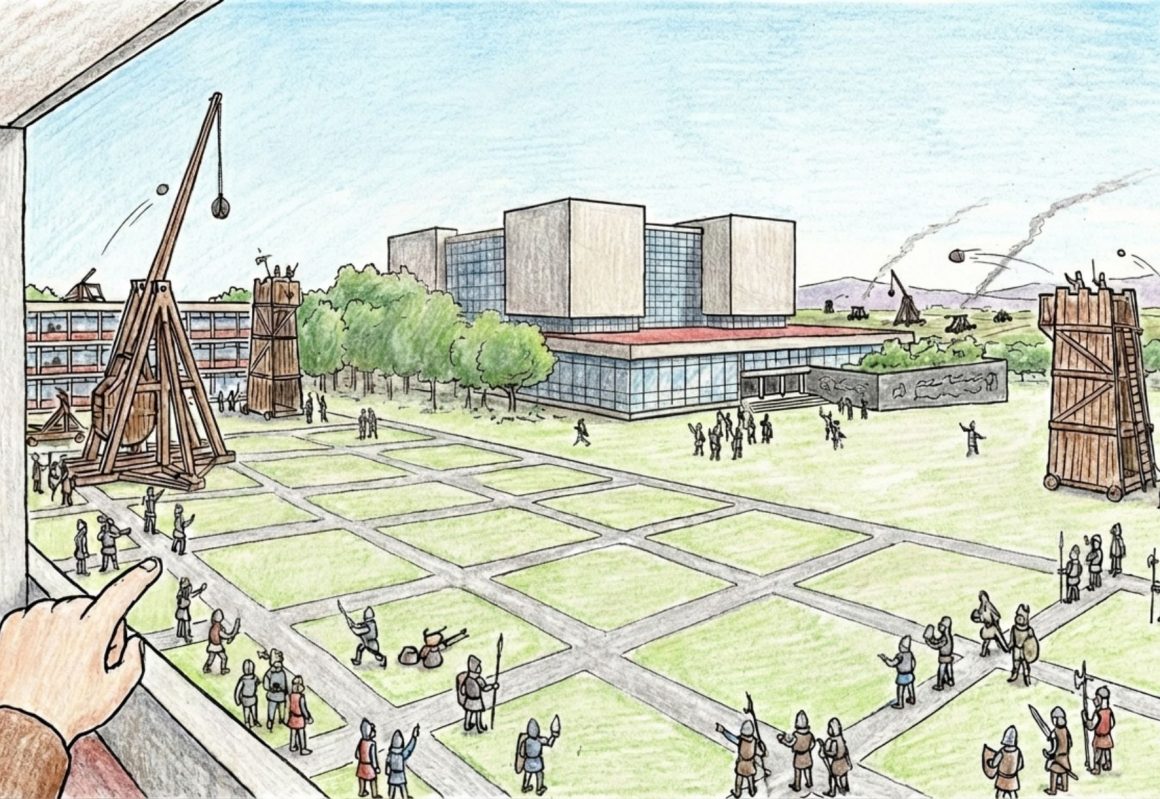La detención de José Alberto Abud Flores, ex rector de la Universidad Autónoma de Campeche, no debería leerse únicamente como un expediente penal ni como un episodio local. Ocurre en un momento preciso: mientras el gobierno de la República discute cambiar las reglas de la competencia política y redefine, a su favor, los márgenes de la representación democrática. Cuando hechos como este coinciden con una arremetida discursiva contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) –acusada de “propaganda política” por publicar un libro académico incómodo–, la pregunta deja de ser individual o jurídica y se vuelve institucional: ¿qué lugar ocupan hoy las universidades públicas en un régimen que busca reorganizar el poder político sin contrapesos?
El caso Campeche obliga a una lectura que vaya más allá del expediente. De acuerdo con la información pública disponible, la detención de Abud Flores el pasado 14 de enero estuvo acompañada de cuestionamientos relevantes sobre el debido proceso: traslado del vehículo sin intervención pericial inmediata, dudas sobre la cadena de custodia y controversia en torno al supuesto hallazgo de estupefacientes. No se trata aquí de anticipar culpabilidades o exculpaciones. En un Estado constitucional, la forma es fondo. Cuando los procedimientos se perciben como irregulares, el daño no se agota en la persona involucrada: erosiona la confianza en las instituciones y envía un mensaje que trasciende el caso concreto.
Ese mensaje cobra mayor densidad cuando se coloca en su contexto político inmediato. Días antes, legisladores de Morena arremetieron públicamente contra la UNAM por la publicación de un volumen académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) que cuestiona la sobrerrepresentación excesiva en el Congreso. Lo relevante no es que se critique una obra –la crítica forma parte del debate democrático–, sino el tipo de crítica: no se discute el argumento, se descalifica a la institución que lo alberga, acusándola de operar como plataforma de “propaganda política”.
Conviene detenerse en este punto. El debate sobre la sobrerrepresentación no es un asunto marginal ni técnico: toca el corazón de la democracia representativa. Discutir si una mayoría legislativa refleja o no el voto ciudadano es discutir loslímites del poder. En una democracia, ese debate se responde con razones, precedentes y argumentos jurídicos. Cuando la respuesta es la deslegitimación del emisor, el mensaje implícito es otro: el problema no es lo que se dice, sino quién se atreve a decirlo.
Campeche y la UNAM no son el mismo caso ni involucran los mismos instrumentos. Precisamente por eso importan juntos. En Campeche aparece el aparato penal como hecho político con efectos institucionales; en la UNAM opera la descalificación simbólica, en la voz de dos diputados federales del partido en el poder. Son dos vías distintas con un mismo efecto acumulado: estrechar el margen de autonomía de instituciones cuya función es investigar, formar criterio y sostener una conversación pública informada, incluso –y sobre todo– cuando incomoda al poder.
Este no es un fenómeno inédito. El antecedente del CIDE, intervenido y desgastado durante el sexenio pasado, mostró que no es necesario cerrar universidades por decreto para disciplinarlas. Basta con presión sostenida, desgaste administrativo, conflicto permanente y normalización del costo de disentir. La recurrencia revela método, no accidente.
Este patrón no es exclusivo de México. En otras democracias se observa una gramática similar: asfixia financiera, cuestionamiento de la legitimidad académica, presión política sobre la gobernanza universitaria. Se ha documentado cómo la Universidad Complutense y Harvard, entre otras, enfrentan una asfixia presupuestal que se traduce en deterioro material y funcional. También eso es política. Cuando se degrada el funcionamiento cotidiano de una universidad, se degrada su capacidad para cumplir su función pública.
En What universities owe democracy (2021), Ronald J. Daniels sostiene que las universidades no son observadoras neutrales de la democracia, sino infraestructura cívica. No solo forman profesionistas; producen conocimiento público, sostienen normas de deliberación y protegen espacios donde la verdad no depende del aplauso ni de la mayoría circunstancial. Cuando el poder político deja de tratarlas como bienes públicos a proteger y empieza a verlas como territorios administrables o plataformas a disciplinar, el deterioro democrático deja de ser una advertencia teórica y se convierte en proceso.
Este proceso ocurre, en México, en el contexto de una reforma electoral defendida con intensidad por el oficialismo. Esa reforma no es un asunto técnico ni secundario: define quién compite, cómo compite y qué tan posible es que la ciudadanía premie o castigue con su voto. Cuando ese rediseño coincide con la presión sobre instituciones que producen pensamiento crítico, la secuencia deja de parecer casualidad. No porque las universidades sean opositoras, sino porque su mera autonomía introduce fricción en proyectos de poder que aspiran a operar sin límites.
Las universidades no son trincheras partidistas ni actores electorales. Su función es sostener una conversación pública informada incluso cuando contradice al poder. Por eso se vuelven problemáticas para proyectos políticos que buscan operar sin fricción intelectual. Cuando, al mismo tiempo que se redefinen las reglas electorales, se relativizan protocolos legales o se estigmatiza la investigación académica, el punto no es la institución en sí, sino lo que ese proceso revela: un poder que, mientras redefine las reglas electorales, empieza a normalizar la idea de que el pensamiento crítico es innecesario. ~