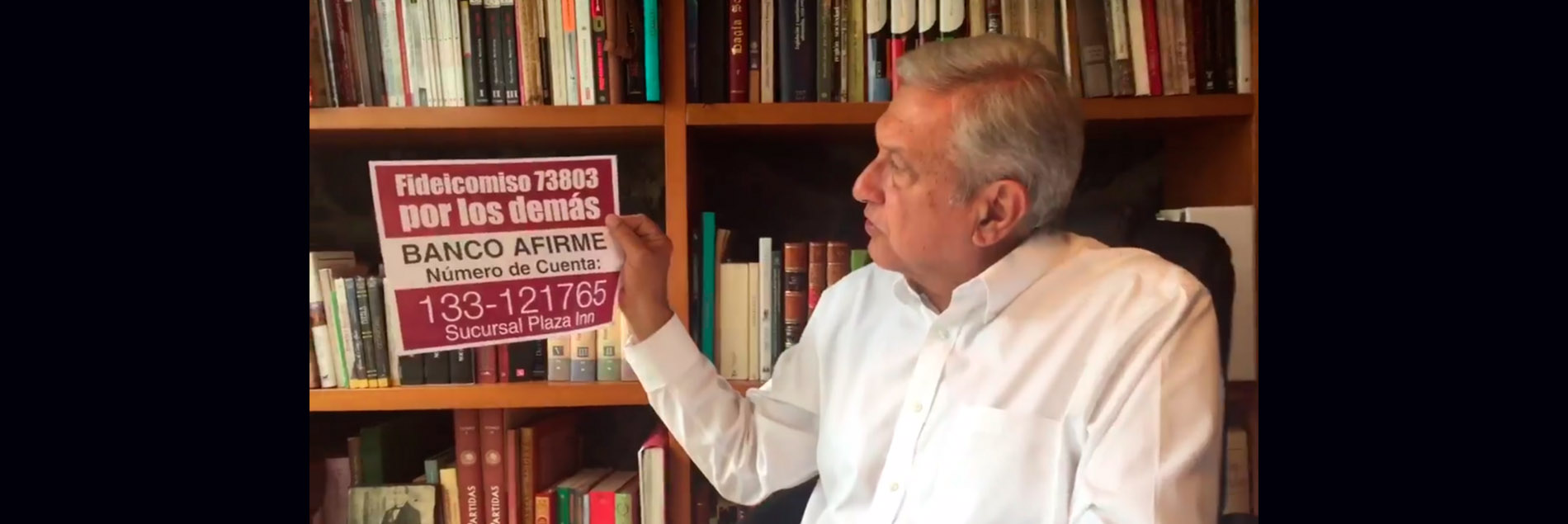Un mazazo. Un baño frío, gélido de realidad, es lo que la izquierda refundacional chilena ha recibido en las últimas horas. Ha sido un golpe seco, inesperado, sin anestesia. Toda la épica construida en torno al “estallido social” de octubre de 2019 se ha transformado en desconcierto, duda y confusión.
A fines de los años noventa, los chilenos nos declarábamos y éramos vistos por muchos como “los jaguares de América Latina”, un pomposo término para asimilarnos a Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán, los entonces llamados “tigres asiáticos”. Ya entonces resultaba grandilocuente la expresión y absurda la comparación porque, entre otras diferencias estructurales con Asia, en Chile no existen los felinos en cuestión.
Nuestro país es, en buena medida, un territorio construido sobre mitología y una buena dosis de exageración. A los chilenos nos gusta sabernos vistos por el mundo, admirados y aplaudidos; nuestra profunda inseguridad estructural, tanto telúrica como psíquica, nos hace buscar permanentemente certezas y validación. Por ello, a lo largo de nuestra historia hemos ido creando un relato funcional no solo para nosotros mismos, sino para lo que los demás han querido encontrar aquí.
El “octubre chileno” de 2019 fue ante todo una marea de hastío y cansancio con el discurso de la clase política, con una larga lista de expectativas no cumplidas, enojo con diversas situaciones de abuso público y privado y un descrédito institucional de proporciones gigantescas. Las enormes manifestaciones fueron además un tsunami de malestar con el largo menú de posibilidades que los últimos treinta años de nuestra democracia liberal le habían ofrecido a la ciudadanía y el lento y frágil cumplimiento de las mismas.
En otras palabras, lo que tuvimos fue una revolución de consumidores de democracia y, aunque a muchos les cueste asumirlo, de mercado. Quienes creyeron que en el “Chile despertó” había una renuncia al capitalismo y un renacer de los sueños e ideales de la izquierda latinoamericana de hace 50 o 60 años, han visto frustrada esa esperanza, no en el 28% de los votos del ultraconservador José Antonio Kast, sino en el mediocre resultado de la coalición liderada por Gabriel Boric quien, aunque quedó a solo dos puntos porcentuales de Kast, logró lo que parecía imposible hace pocos años: jibarizar a la socialdemocracia y a la democracia cristiana, acorralar a la derecha liberal y potenciar hacia un muy probable triunfo a la ultraderecha y al pinochetismo el próximo 19 de diciembre.
Y es que el populismo, en sus dos variantes extremas, el que promete justica y dignidad y el que se ofrece como garante del orden y la estabilidad, está hecho de la misma madera: el facilismo funcional. Mientras la pandemia y sus secuelas cotidianas nos distrajeron, el populismo se nos fue colando por las rendijas; lo hizo en nombre de los desposeídos de siempre y de una clase media que, como en tantas latitudes, pende de un hilo. Y allí, en ese pastizal seco, fascismo y comunismo encontraron un terreno propicio para, en nombre de sus viejas consignas y falacias, dejar a nuestro imperfecto sistema democrático como el rotor de una hélice de avión al borde de una trizadura mayor.
Una de las aspas de dicha hélice, liderada por el Frente Amplio, cortoplacista, improvisador y adolescente, plantea refundarlo todo y deconstruir en nombre de la dignidad y el buenismo todo aquello que la denostada “democracia de los acuerdos” construyó desde el fin de la dictadura, en un ya lejano 1989. La otra aspa, la nostálgica, la del orden, la uniformidad, la bandera y la tradición, que parecía acorralada y reducida a una mínima expresión después de los resultados del plebiscito para la nueva Constitución y la elección de los constituyentes que la escriben (recibió en ambas ocasiones menos del 30% de los votos), ha renacido con una fuerza y popularidad descomunales.
Al medio, entre esas dos fuerzas que intentan imponer su movimiento, se encuentra nuestra institucionalidad democrática, intentando sobrevivir y adaptarse a la bipolaridad emocional chilena y a la aparente esquizofrenia de sus decisiones electorales.
Mientras todo esto ocurre, las élites políticas, económicas, culturales y empresariales, aterrorizadas o petrificadas, han esperado sin comprender (y lo que es peor, sin hacer un verdadero esfuerzo por hacerlo) ni mucho menos conducir el proceso, a que este se decante en uno u otro sentido, para definir en qué momento terminan de abandonar el barco o se quedan en él.
Como siempre, lo ocurrido no es tan difícil de explicar. El encantamiento, al igual que el optimismo ilusorio, suele conjugarse con la prisa, en tanto el optimismo realista lo hace con la importancia. Y el establishment izquierdista optó con claridad por el primero. Con todo, algunos ya comienzan a culpar a la pandemia, a la mediocridad del gobierno de Piñera y a la respuesta cruel y desproporcionada con las que actuó frente a las legítimas manifestaciones de fines de 2019, para explicar el crecimiento del populismo izquierdista.
Es cierto, la covid-19 nos golpeó, y mucho, y la actual administración ha “desgobernado” con ceguera y torpeza. Pero también es verdad que la centroizquierda y sus líderes se encargaron de dinamitar la confianza y el respeto que habían construido –textualmente– con sangre, sudor y lágrimas para recuperar la democracia. El “dedazo” de Bachelet para nominar a la abanderada socialista Paula Narváez, y la burda operación de inteligencia de Álvaro Elizalde, presidente del mismo partido, secundado por la mayoría de los líderes de ese sector, para desbancar al socialdemócrata Heraldo Muñoz y a la precandidata demócrata cristiana Ximena Rincón, negociando en forma secreta con el Partido Comunista y el Frente Amplio, terminaron por colmar la paciencia del electorado e instalar el convencimiento de que cuando la deslealtad cruza ciertos límites, difícilmente hay retorno de las confianzas en el corto plazo. Todo lo anterior, acompañado del contrasentido de que quien aparece liderando la renovación política chilena, Gabriel Boric, licenciado en derecho de 35 años, artífice del acuerdo constitucional de noviembre de 2019, de impecable comportamiento democrático esa noche, haya elegido aliarse con un partido cuya cúpula sigue apoyando a Daniel Ortega, Nicolás Maduro, e incluso por momentos a Corea del Norte. De ahí a que el espejismo del populismo derechista encandilara a buena parte de los votantes hubo un corto trayecto.
Entonces, ¿debe llamarnos la atención que un candidato “virtual”, como Franco Parisi, economista residente en Estados Unidos que no puede regresar a Chile por las demandas que su exesposa e hijos han interpuesto en su contra por una deuda de 200 mil dólares por pensión alimenticia, se haya trasformado en el tercer candidato más votado, desplazando a los representantes de la centro derecha y la centro izquierda al cuarto y quinto puesto respectivamente? Probablemente no.
Con todo, hay espacio para albergar esperanza; nuestro Congreso, una de las instituciones chilenas más desprestigiadas, acaba de renovar toda la Cámara de Diputados y la mitad del Senado y, para sorpresa de muchos y desilusión de la extrema izquierda, la nueva correlación de fuerzas de este obligará a negociar con altura de miras al próximo presidente, sea quien sea, y a su respectiva oposición, y balanceará el peso de la Asamblea Constituyente, liderada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, que se pretendía imponer como una suerte de poder paralelo al ejecutivo y legislativo.
Es cierto que somos una suma de paisajes bellos y deslumbrantes, pero también una larga lista de mitologías. Nuestra democracia, hasta 1973, nunca fue ni tan sólida ni tan estable como hemos querido y hecho creer: basta con leer nuestra historia detenidamente. Hemos sido y somos una tierra de odios y violencia, bañada además, no pocas veces, por horrores y espantos.
Sinceremos las cosas, es más, confesemos un par de verdades: en política nada es gratis y en la psicología humana tampoco. Los verdaderos cambios, la madurez misma, se construyen con coraje, generosidad, imaginación y, sobre todo, rigor; responsabilidad personal y coherencia, esos atributos tan escasos por estas tierras en el último tiempo. En definitiva, una cosa es cierta, todos hemos sido derrotados de una forma u otra, y con ello, la legitimidad de encontrarnos cada uno de nosotros en posiciones precarias nos puede dar una oportunidad.
Nos guste o no, el tiempo de dialogar y negociar aparece cada vez con más nitidez en el horizonte. Si somos capaces de echar mano de los atributos mencionados y aprendemos a convivir con nuestras mutuas desconfianzas y miedos, es posible que salgamos al final fortalecidos y que no tengamos que, en un tiempo, volver la vista atrás y lastimeramente decir, como lo planteamos en otro artículo: “vivíamos en democracia y no lo sabíamos”.
es psicólogo, lingüista y artista visual. Sus libros más recientes son La revolución del malestar (2020) y En defensa del optimismo (2021). Es vicepresidente de Amarillos por Chile.