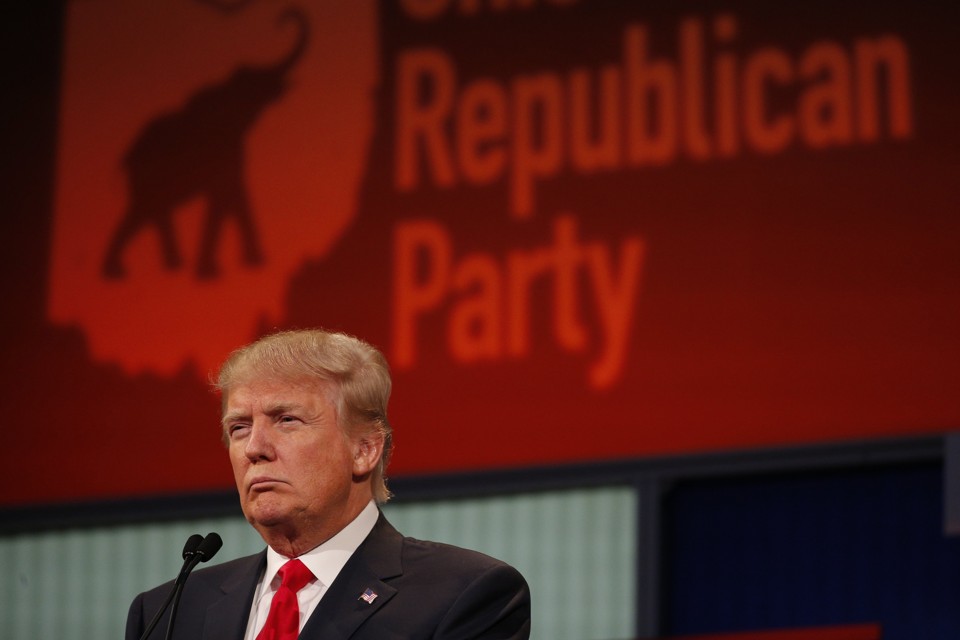“¿Cómo puede el jurado no hacer caso de lo que ya ha oído?”, pregunta un personaje de la película de Otto Preminger Anatomía de un asesinato, cuando el juez dice que el jurado no tendrá en cuenta unas declaraciones.
“No se puede”, le responden.
Cuando se produjeron los atentados del 11-S, muchos encontraron una manera de explicar los ataques. No se trataba de justificar las atrocidades, naturalmente, pero había que colocarlas en un contexto. Existían un agravio y un afán de justicia que habían producido consecuencias terribles: era una respuesta desproporcionada a los desmanes de Occidente. En los últimos quince años hemos visto muchas variantes de esa línea retórica.
Cuando di clase en Normandía, en 2004-2005, muchos franceses me explicaron que los atentados del 11-M se debían a la política de José María Aznar. La idea -compartida por bastantes españoles- era un poco incómoda: como si el asesinato de casi doscientas personas fuera una especie de justicia feroz, o un escarmiento por haberse metido donde no les llamaban. Además de moralmente indigesto, el argumento no se correspondía con los hechos. Los atentados, como ha explicado Fernando Reinares, se planificaron antes de la guerra de Iraq. El dolor, en ese y en otros casos, servía para reforzar una posición política en un debate anterior: sobre la maldad de Occidente, las decisiones del gobierno, sobre el buen o mal gusto de los chistes de un semanario francés.
Ahora se populariza un argumento en cierto modo simétrico. Pocas horas después de que se produjera el atentado en Berlín, Geert Wilders, Nigel Farage y Alternativa para Alemania declararon que las víctimas eran los muertos de Angela Merkel. Hubo un momento en el que el uso político del dolor requería algo más de tiempo, pero esa época ya ha pasado, y la desalmada obscenidad ni siquiera nos sorprende mucho.
Para unos, los atentados eran la respuesta a la agresión y arrogancia de Occidente. En vez de analizar los mecanismos, la infiltración de determinadas ideas y predicadores, el ascenso de ciertas posturas políticas o incluso escuchar las proclamas de los terroristas, se buscaba la justificación más fácil de encajar en un relato anterior. La analogía era con el buen salvaje. Quienes cometían esos crímenes no tenían tantas opciones. Una buena parte de la responsabilidad no era suya. No nos lo merecíamos, pero nos lo habíamos buscado.
Para otros, los atentados son una respuesta a la arrogancia y el buenismo de Occidente. Entre quienes vienen hay un elemento extraño. En algunos casos, es un componente infeccioso y malvado. No se puede combatir con el análisis o la pedagogía. Es irreductible. La analogía es con una invasión de una especie que transporta una enfermedad o en el mejor de los casos el escorpión de la fábula. Una buena parte de la responsabilidad no es suya. No nos lo merecemos, pero nos lo hemos buscado.
Se percibe la ansiedad ante la idea de que alguno de los autores de un atentado sea legalmente un refugiado. Y se nota cierto alivio cuando no lo es. Yo también he sentido ese alivio: es un consuelo ridículo, porque implica aceptar los términos en los que los xenófobos planean la discusión.
Si uno no está atento, puede acabar pensando que el hecho de que un refugiado participase en un atentado anularía el derecho de todos los solicitantes de asilo a recibir auxilio. Como si, por alguna razón, al grupo de los refugiado le atribuyéramos una uniformidad y corresponsabilidad que no esperamos de ningún grupo humano, empezando por nuestra propia familia. Como si muchos de los atentados islamistas cometidos en Europa en los últimos años no hubieran sido obra de ciudadanos europeos, y como si eso no reflejara problemas más graves, profundos y anteriores que no desaparecerían aunque cambiara la política de refugiados. Como si, al señalar a los refugiados no estigmatizáramos a los solicitantes de asilo, y al plantear la equivalencia entre terrorismo y problemas de integración no señaláramos que los europeos de origen extranjero son un poco menos europeos que los demás. Y como si los ciudadanos con ocho apellidos europeos no hubiéramos sido -y fuéramos todavía- capaces de producir nuestros grupos terroristas y lobos solitarios.
Si uno se distrae, empieza a aceptar que para combatir a quienes atacan a las democracias occidentales porque las consideran demasiado tolerantes, liberales y cosmopolitas tenemos que volvernos menos tolerantes, liberales y cosmopolitas.
Ha habido casos en los que el temor de las autoridades a parecer racistas ha permitido que se produjeran actividades y conductas abusivas y delictivas (y, por supuesto, ha propiciado un comportamiento realmente racista). El deseo de respetar las costumbres de algunas comunidades ha facilitado la soledad de quienes defendían valores individuales frente a su grupo. Sabemos que la vigilancia deberá ser más estricta y eficaz, y que aun así tendremos que convivir con la posibilidad de la pesadilla. Siempre es bueno ser cauteloso: conviene protegerse de la arrogancia del optimismo, pero también de la engañosa lucidez del derrotismo, que a veces es un disfraz de la mezquindad y la cobardía.
Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) es escritor y editor de Letras Libres. Su libro más reciente es 'El padre de tus hijos' (Literatura Random House, 2023).