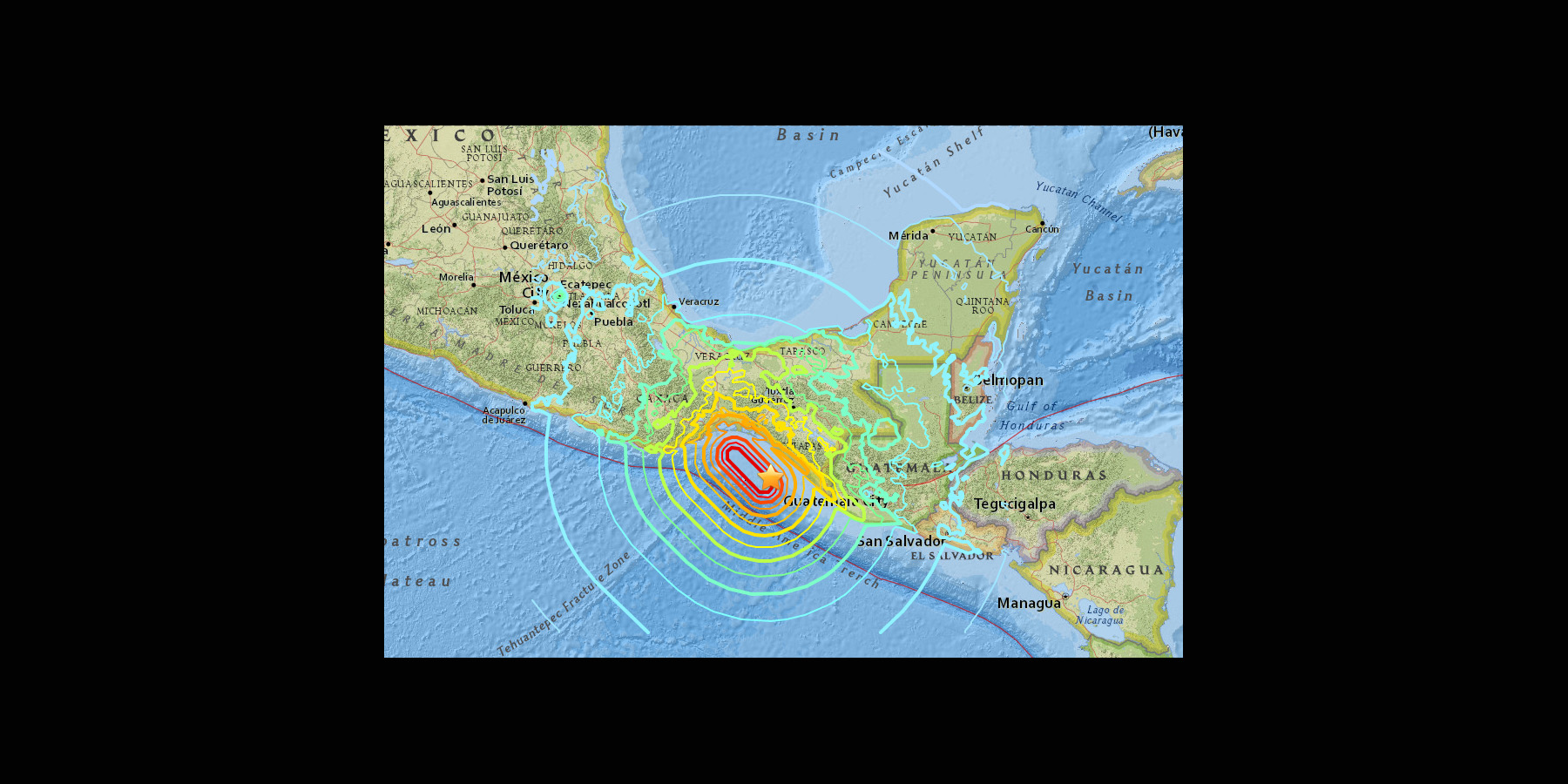Max recogió del suelo la lechuga mojada que se le había escurrido de la bandeja, la secó con un gesto rápido en su delantal de camarero del VIPS, la miró a trasluz y se quedó algo pensativo. Volvió a colocarla entre el pollo y el tomate del sándwich. Mirando fijo a los ojos de su compañera de sala ese día, le dijo: “Yanelis, el giro verde del errejonismo nos hará libres”.
Era uno de los veranos más calurosos que se recuerdan en Madrid. Unos días de agosto que Max a priori querría olvidar. Había aprobado ya todas las asignaturas de la carrera, pero su hazaña politológica aún estaba incompleta: le faltaba presentar su trabajo de fin de grado, ese último ejercicio popularmente conocido por sus siglas, TFG, que pone a los estudiantes al borde de la gloria. O del desempleo.
“Si no encuentro trabajo cuando acabe la carrera podría escribir algo sobre la integración monetaria en América Latina. A Monedero le dio un respiro financiero”, pensó una noche de aquel verano.
A Max se le había frustrado la posibilidad de presentar su TFG en junio, pues su relación con su tutor había sido poco fluida. Casi unilateral. “Ni tutelas, ni tutías”, estalló de desesperación tras pasar siete días pensando en la endogeneidad de las instituciones extractivas en los países del África colonial. “Me autoaplico la accountability, me quedo sin vacaciones y acabo el TFG, joder”.
–No seas tan duro contigo mismo –le decía su padre, Rogelio, cargando el Citröen Xantia antes de ponerse rumbo a Benidorm con el resto de la familia.
–El coste de no haberme graduado lo tengo que compensar con algún beneficio. De lo contrario no estaría maximizando mi felicidad.
–¿Qué dices, trastornado? –le dijo su hermana, Silvia.
–Es rational choice de manual –sentenció indignado pero inclinando la cabeza hacia el hombro de su madre para que le acariciara el pelo–. Así que además de escribir el TFG haré algo de provecho: trabajaré en el VIPS. Hay un chaval argentino que conocí en mi viaje a Buenos Aires con las juventudes errejonistas que ahora vive en Madrid y me puede enchufar sin problemas. El tío es un crack, a los dos meses de llegar a España ya se había hecho líder sindical de los reponedores de bollería industrial en el Ahorramas. Puro peronismo.
Pocos días después Max ya se paseaba bandeja en mano entre las mesas del VIPS de la calle Clara del Rey, en el madrileño barrio de Prosperidad.
–Sabes que si lo ves muy duro puedes dejarlo y venirte a la playa –escribió Rogelio en el chat del WhatsApp de la familia.
–No worries, papá, no son muchas horas y entre plato y plato voy pensando en mis cosas. Tengo más vida interior que un partido de extrema izquierda trotskista.
Cuando Max sacaba un Sándwich Philadelphia pensaba en las consecuencias distributivas de los swing voters en las elecciones estadounidenses. Cuando cargaba en su bandeja un Vips Club, con ese variado de jamón, queso, bacon, pollo y lechuga mojada, Max reflexionaba sobre la multiculturalidad y los desafíos que plantean los clivajes cruzados en sociedades complejas. Si lo que le tocaba servir eran unas quesadillas, la hegemonía del PRI y la difícil codificación de las autocracias electorales revoloteaban en su cabeza.
“A la Hamburguesa Pampera le falta una pizca de populismo para ser verdaderamente kirchnerista”.
“Veo poca justicia social entre tanta carne”.
Los días calurosos de aquel agosto pasaban lentamente, y el TFG sobre legados coloniales avanzaba línea a línea, párrafo a párrafo, a velocidad de crucero. “Si no existiese Google Translate sería un indigente” –se fustigaba para sus adentros–. Hasta que un día aquella rutina de calor, sándwiches y STATA se vio interrumpida por una llamada telefónica de su antiguo compañero de piso, el profesor Pelazzo. Corría la tarde del sábado 14 de agosto de 2021.
–Hola, Max, ¿estás en Madrid? Ha llegado tu oportunidad –le dijo Pelazzo sin preámbulos.
–Hola, profesor –a pesar de varios años de convivencia, Max aún no se acostumbraba a llamarle por su nombre–. Sí, me he quedado para acabar mi TFG. ¿Qué oportunidad?
-¡La de convertirte en un politólogo famoso! -le contestó Pelazzo entusiasmado. Me han llamado de La Sexta Noche porque les falta alguien para hablar del último barómetro del CIS. Y del nuevo bronceado de Pedro Sánchez. En Madrid no hay ni dios. Han llamado ya a 5 politólogos, 4 economistas, 3 antropólogos y hasta un sociólogo. Están todos fuera. Cuando me llamaron a mí –“creo que confundieron mi teléfono con el de mi compañera de despacho”, confesó– les dije que no podía porque estoy en la playa, pero que conocía a la persona idónea. ¡Tú, Max!
–Pero…
–Te llamarán en un par de minutos para darte los detalles.– La conversación se interrumpió unos segundos–. ¡Hija, no hagas pis en la toalla de la señora, por favor! Perdona –continuó–. Al parecer compartirás mesa con unos consultores expertos en comunicación política y otra politóloga. Te recogerá un coche.
–¿Un coche para mi?
–¡Repasa el barómetro! Te dejo que empieza la clase de aeróbic –sonaba Lady Gaga de fondo. Lo cierto es que Pelazzo había cambiado su actitud ante la vida desde que se metió en Tinder y volvía a follar. Había dejado de arrastrar su alma de divorciado desdichado por todos los rincones de su ser–. ¡Mucha suerte, Max! ¡Te veré en directo!
–¡Pero, profesor! ¡Profesor!
A las pocas horas, Max llegaba a La Sexta vestido con el traje de boda de su padre. “Me queda un poco grande” –pensó mientras una chica joven con dos móviles en las manos y uno colgando del cuello lo conducía por los pasillos–. “Pero me siento un politólogo humilde. Como el primer Pablo Iglesias. ¡Sí se puede!” –apretó los puños para contener la emoción. Llevaba los zapatos bien lustrados, rellenos con algodón en las puntas– pues también eran de Rogelio– y había decidido no llevar corbata –con 18 años, juró por sus dioses paganos de entonces (Cotarelo, el 15-M y Marichalar) que nunca se pondría una corbata. Ya se había olvidado por qué. Arrastraba una maleta llena de papers, apuntes y libros para repasar sus ideas.
La joven lo llevó a maquillaje. Luego a peluquería, donde también le hicieron las uñas. Max pidió lavarse los sobacos pues no controlaba sus nervios. Había leído un artículo en La Última Hora! en el que se especulaba que una noche echaron del plató a Antonio Maestre por oler demasiado a clase obrera.
Más tarde, la misma joven le pidió que esperara en una sala hasta que volviesen a recogerlo a él y a los otros contertulios. La sala era pequeña pero acogedora. Las paredes estaban forradas de papel, con tonalidades nobles. En el centro, dividiendo espacios, había un sofá de tres plazas color verde botella. Al fondo, una mesa repleta de bebidas, sándwiches y canapés perfectamente colocados. Allí mismo, de pie, conversaban dos chicos muy elegantes, con muy buen porte, trajes a medida y sonrisas de anuncio de clínica dental.
Sentada en el sofá estaba una chica bastante más desaliñada tomando notas en un cuaderno. Tenía la cara sudada. Sus gafas se deslizaban por la nariz cada 10 segundos. Ella se las ajustaba con un gesto mecánico. Estaba rodeada de papeles subrayados con rotuladores de varios colores. Max carraspeó:
–Hola, ¿alguien sabe si podemos coger un Nestea de ahí? –dijo señalando a la mesa.
La chica del sofá siguió sumergida en su cuaderno. Los dos jóvenes se giraron a la vez, como si estuvieran coordinados para un número de talent show. Uno de ellos le dijo:
–Claro, majo. Sírvete lo que quieras –y acompañó sus palabras con un suave ademán del brazo derecho, como invitándolo a disfrutar del paraíso.
Viéndolos de frente, Max se quedó deslumbrado. Aquellos chicos no solo iban bien vestidos, sino que estaban bronceados, tenían un cutis envidiable, las barbas perfectamente recortadas, pero por sobre todas las cosas emanaban éxito, empatía, liderazgo y management. Además de una paz interior que cautivaba a cualquiera que reposara la mirada en sus dientes luminosos.
–El minibocata de tortilla está cojonudo –dijo la chica del sofá.
–Gracias –respondió Max despertando de aquel hechizo–. Por cierto, me llamo…
–Sí, ya sé quien eres. Te he visto en el departamento. Eres el becario de Garmendietta. Yo soy Lidia, doctoranda de González Cojoncio.
–Tú eres la politóloga. Entonces, ellos son…
–Dos muñecos de trapo con un palo de madera en el culo.
Se quedaron en silencio mirando a los dos consultores expertos en comunicación política.
–Son estéticamente perfectos –susurró Max–. ¿Cómo se llaman?
–Si les preguntas te dirán que Mike y Peter. Son sus nombres comerciales. En realidad se llaman Miguel Ángel de los Remedios y Pedro Agustín.
–Como los artistas.
–A mí esto de que los consultores sean tan perfectos y tan seguros de sí mismos me jode que te cagas. Desde que han llegado han estado relajados, hablando de memeces… fútbol, Tik Tok, el futuro de Ciudadanos. Y yo aquí, que soy ya casi doctora en ciencias políticas, estoy loca entre mis notas, pensando que debería salir corriendo antes de que nos lleven al plató.
–Yo también estoy cagado. Ni siquiera soy politólogo aún. Me falta el TFG. Soy un embustero –dijo Max tapándose la cara de vergüenza con un canapé de salmón–. Pero estudié bien el barómetro, aunque tengo dudas sobre el rigor de mis interpretaciones. No me ha dado tiempo de correr regresiones controlando por las variables adecuadas.
Max volvió la mirada hacia los dos consultores. Le llamó la atención uno de ellos.
–Lidia, ¿se puede saber por qué se está cogiendo los testículos con las dos manos?
–Se está apretando los huevos. Es para aflautar la voz. Me lo comentó hace un rato. Dice que en su empresa de consulting no les gustan los tonos muy graves, transmiten demasiada agresividad. –El chico fruncía los párpados del dolor.
–Qué entrega.
A los pocos minutos ya estaban los cuatro sentados en las famosas sillas anchas de La Sexta Noche. A Lidia le temblaba el mentón. A Max le palpitaban los ojos. Mike y Peter se masajeaban los pómulos para suavizar el rictus. Iñaki López, el presentador del programa, que practicaba concentrado la postura del guerrero cuando llegaron los invitados, se incorporó y les dijo a todos en un tono amable:
-Como me jodáis la puta noche os prometo que no volvéis a pisar un plató de televisión –luego sonrió y dijo–: ¡es broma, chicos! –pero la expresión fría de su rostro era la de un psicópata diagnosticado–. Hablaremos del barómetro del CIS y sobre el nuevo bronceado del presidente. Empezaremos con lo más importante, con lo de Sánchez.
Una voz omnipresente interrumpió al presentador. Era el jefe de control:
–Iñaki, tenemos una manifestación de cuatro zumbados montados en una furgoneta en la puerta de los estudios. Llevan pancartas contra Sánchez. ¿Quieres que incorporemos a alguno a la tertulia?
–¿Qué ponen en las pancartas? –preguntó Iñaki acomodándose el pinganillo.
–“Queremos broncearnos en piscinas más grandes”. “¡Vivan los PAUs! ¡Viva mi urba!”. “Sánchez tirano, agárramela con la mano”.
Iñaki despachó el tema con un gesto de desprecio. Luego añadió enérgico: “¡Empezamos!”
La noche transcurrió tal y como se preveía. El 90% del programa estuvo dedicado a diversas interpretaciones sobre el mensaje que enviaba Sánchez a los españoles con su nuevo look. Se leyeron también varios mensajes de analistas y políticos en las redes sociales:
“España se pregunta si el tono café con leche de Sánchez es una estrategia para atraer el voto marroquí” –escribió Ortega Smith en su muro de Facebook.
“Cómplices del cáncer de piel #LaBanda” –tuiteó Albert Rivera. Aznar e Ione Belarra le hicieron retuit.
Daniel Gascón le dedicó una de sus famosas viñetas. Su pluma, siempre ingeniosa, consiguió vincular el bronceado del presidente con la politología y el feminismo.
Adriana Lastra subió una foto a Instagram con los retoques del tatuaje que lleva en el abdomen. El rostro de Sánchez ahora tenía un tono dorado.
Los consultores acapararon toda la atención. Lo hicieron de maravilla. Al acabar el programa repartieron tarjetas de visita entre el público.
Max y Lidia, tartamudeando y con la voz quebrada por los nervios, apenas comentaron algunos datos del barómetro. En un momento de la noche, Max cayó en la trampa que le puso el presentador y acabó criticando la gestión de Tezanos. Pero lo que nadie esperaba es que aquello desencadenara un acontecimiento que marcaría para siempre la vida del joven politólogo.
A los 2 minutos de acabar la intervención de Max, Iñaki se llevó la mano al pinganillo y anunció que había una llamada telefónica que debían atender:
–Tenemos al exvicepresidente de gobierno al teléfono. Señor Pablo Iglesias, buenas noches.
–Buenas noches, Iñaki, y gracias por dejarme entrar en directo. –De fondo se oía el sonido de una fuente–. Disculpadme un segundito –dijo Iglesias antes de empezar la conversación–. “Mauricio, tráeme la copa aquí mismo” –se oye–. Ya está, perdonadme, decía que os agradezco que me hayáis atendido, la verdad es que es la primera vez que intervengo en el debate público desde que renuncié a todos mis cargos. Y quisiera que mis primeras palabras sean para apoyar la intervención del politólogo, creo que se llama Max –dijo Iglesias en un tono más bajo– respecto al CIS y a Tezanos. Ha estado fantástico.
En ese momento Max perdió todos los sentidos. Ya no pudo escuchar nada más de lo que decía Iglesias. Su audición estaba atrofiada. La vista se le había nublado. Ya no olía su propio sudor. Cuando pasados unos segundos recobró la compostura, se dio cuenta de que Iñaki le estaba pidiendo una valoración de las palabras de Iglesias. Max, que aún estaba aturdido, solo alcanzó a decir.
–Gracias, Pablo. Pero ahora yo soy más de Errejón.
La hecatombe emocional de aquella noche estalló cuando Max vio en la pantalla de su móvil que Pablo Iglesias y Pablo Simón habían comenzado a seguirle en Twitter. Se le revolvieron las tripas. Otra vez sus dos almas mirándolo de frente. La del político y la del científico. “Esto no acabará nunca” –se dijo, a medio camino, entre el desasosiego y la esperanza de alcanzar el estrellato.
Sebastián Lavezzolo es profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III. Escribe en el blog Piedras de papel.