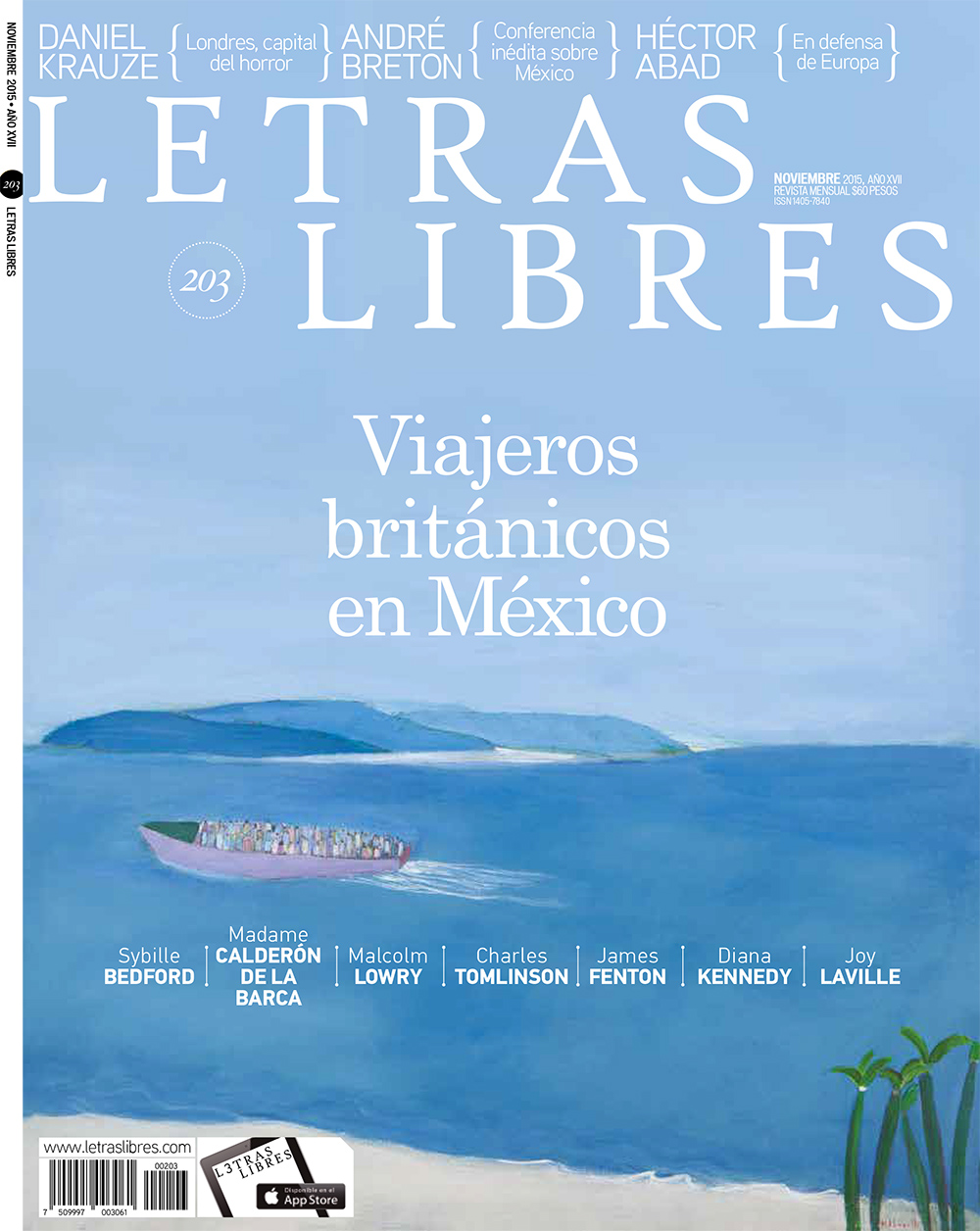En la obra de un puñado de autores ingleses que se aventuraron a viajar o vivir en México hay una compenetración sorprendente con la dualidad del país. Como las imágenes de las antiguas mitologías mexicanas o la vida cotidiana que caprichosamente nos oprime y nos libera, aquellas obras tienen la singularidad notable de bifurcarse en dos genealogías opuestas y complementarias, espejos de la noche y el día en la vida mexicana.
En el origen de la primera genealogía está D. H. Lawrence. “Durante la guerra siempre quise venir a México”, escribió al arribar al país, en la primavera de 1923. El primer contacto pareció desencantarlo. En las corridas de toros, en los frecuentes hechos de sangre que lee en la prensa, vio metáforas del “escuálido mal […] puro y embrutecedor”, de la “ira furiosa y ardiente” de un país maligno. Pero en las pirámides de Teotihuacán –al contacto con la escultura de Quetzalcóatl, en el lugar de los “dioses jóvenes”, los “dioses que muerden”– descubrió el llamado de otra sangre que lo fascina, no la sangre del presente sino la sangre mítica, la que anunciaba una resurrección autóctona. El inquieto subsuelo de México lo atraía porque a sus ojos escondía otra realidad: latente, secreta, promisoria y esencial.
Con esa clave lee a los mexicanos. “Estas gentes son volcanes –escribió Lawrence–. Los volcanes que hay en todo el país son símbolos de la gente, harán erupción de nuevo y con mayor fuerza que antes. Lo que parece risa en sus ojos […] no es risa. Es calor que vuelve a su condición de lava.” Del encuentro con esas costumbres brutales, con esos vestigios de un pasado guerrero y glorioso, con esa gente inescrutable, nació la novela telúrica que a fines de ese año escribiría frente al apacible Lago de Chapala: La serpiente emplumada. Se trata de una obra que gozó de enorme popularidad en su tiempo, y que en el nuestro ha sido justamente criticada por su concepto machista del sexo (y fascista de la política). Pero más allá de estos reparos esenciales, el hecho permanece: a partir de Lawrence, más que un objeto de estudio o curiosidad, México fue el topos de una rebelión romántica.
Una inesperada conjunción alimentó su obra: después de diez años de una revolución que había costado cientos de miles de vidas, también México buscaba construir una utopía, restaurar un paraíso de justicia y fraternidad supuestamente anterior al mundo moderno. Lawrence no se interesó en el aspecto político y social del proyecto revolucionario ni en el renacimiento cultural representado por los murales de Rivera u Orozco (los consideró arte de propaganda), pero, en la exaltación mítica del indio, México y Lawrence caminaron juntos. Fue nuestro demiurgo literario.
“¿Por qué había venido a este alto valle de la muerte?”, se pregunta Kate Leslie, la heroína irlandesa de la novela (álter ego de Lawrence). Había venido a “devolver la magia a su vida, a salvarse del deterioro y la esterilidad del mundo”. Buscando devolver la magia a su vida, Lawrence devolvió su magia a México, por ejemplo, en el paisaje. Octavio Paz, acaso su más ferviente lector mexicano, escribe:
Con poderosa fantasía, ayudado por sus finísimos sentidos –también por el entusiasmo y la cólera, las dos alas de su prosa– adivinó y recreó la dimensión mítica del paisaje mexicano, abrupta geografía que esconde en cada cráter extinto y en cada abismo verde una potencia sobrenatural. Lawrence tenía el don poético por excelencia: transfigurar aquello de que hablaba. Así logró […] convertir a los árboles y las flores, los montes y los lagos, las serpientes y los pájaros de México, en presencias.1
Si sus fantasías sexuales sobre el poder indígena de México fueron tan extravagantes como su opiniones sociales (desdeñó el “bolchevismo” mexicano, consideró epidérmico e “irreal” el catolicismo, repudió el mestizaje que restaba pureza al indio) Lawrence entrevió literariamente otras zonas decisivas. Su libro captura el duro núcleo político-religioso del militarismo mexicano y anticipa las tensiones que estallarían en los años veinte (la guerra de los cristeros, y el intento oficial de crear una religión autóctona).2 Sus dos personajes principales prefiguran la aparición de un líder político (José Vasconcelos) que en las elecciones de 1929 se presentaría como la encarnación del dios Quetzalcóatl. Pero acaso lo más perdurable de la obra mexicana de Lawrence es su canto poético del mundo indígena, tanto en los himnos de Quetzalcóatl como en las cuatro preciosas narraciones de Mañanas en México, el libro que escribió en Oaxaca, a fines de 1924. Orwell afirmó que Lawrence tenía la capacidad “de captar un aspecto imperceptible de las cosas”, don que lo convertía en “un ser de la Edad de Bronce”.3 Esa facultad brilla especialmente en aquellas estampas oaxaqueñas. Lawrence dibuja con inigualable detalle y sensibilidad la vida indígena: sus rostros, su lenguaje, sus mercados, su silencio, su misterio.
La religiosidad literaria de Lawrence dejó escuela. Uno de sus oficiantes fue precisamente Octavio Paz, quien reivindicó siempre su poderosa influencia, no solo en la recuperación mágica del paisaje y la vindicación del pasado indígena, sino en el concepto del amor visto como una comunión mística. “¿Quiere comprender la esencia del amor? No lea a Freud, lea a Lawrence”, me dijo un día. Se refería a las célebres novelas anteriores a su etapa mexicana, pero también a las narraciones “St. Mawr” y “La mujer que se fue a caballo”, ambas escritas en Oaxaca.
Sin el antecedente de Lawrence no se comprende la presencia tangible –no solo metafórica sino real, histórica– de los antiguos dioses en obras centrales de Paz como El laberinto de la soledad, ¿Águila o sol?, La estación violenta o Posdata. Por haber vivido la muerte violenta en su familia (pero también por verla reflejada en la obra de Lawrence), Paz advirtió y temió la irrupción del subsuelo volcánico de México. Ese temor –me consta– lo acompañó hasta el final de sus días. Y fue profético.
Otro escritor que se aventuró en la noche de México fue Graham Greene. Lo hizo en una zona y un tiempo extremos: Tabasco en los años treinta, donde el gobernador Tomás Garrido Canabal había impuesto la más feroz erradicación del catolicismo. Adentrándose en esa salvaje iconoclasia (Garrido pretendía imponer una fe paralela, un socialismo ateo), Greene escribió un primer libro condenatorio (Caminos sin ley), pero la noticia de un cura fugitivo (el último sobreviviente del exterminio) le sirvió de inspiración para el “cura borracho”, personaje redentor de El poder y la gloria. La antítesis de aquel cura es el teniente que lo persigue y al final lo aprehende y fusila. Pero la dicotomía no es sencilla ni maniquea porque los personajes son la escisión de una unidad perdida. En sus torturados diálogos, Greene toca otra fibra de la noche mexicana: la tensión entre el catolicismo y el jacobinismo que recorre dos siglos, cara y cruz de nuestra historia moderna. Sin saberlo, ese tema era un eco de una de las grandes novelas mexicanas del siglo XIX: La Navidad en las montañas, de Ignacio Manuel Altamirano.
La búsqueda de Malcolm Lowry, el tercer gran escritor inglés que reveló la entraña oscura de México, no es mítica ni religiosa, o no solo eso. Es una búsqueda total, literaria y biográfica. Hacia 1936 eligió un paraíso terrenal: Cuernavaca. En ese escenario ocurre Bajo el volcán, descenso de un cónsul inglés a un infierno no menos cruel que el de Dante, más íntimo y terrible porque Beatriz ha vuelto a su lado y su amor no puede salvarlo. El infierno adentro, en su alma, pero también afuera, en la realidad: Cuernavaca infiltrada por agentes nazis, el mundo a punto de precipitarse en la Segunda Guerra Mundial. Y el infierno inmediato, típicamente mexicano: las cantinas malolientes, las polvorientas calles, los perros que acompañan a la pobreza, la ciega burocracia, la policía brutal, las miradas torvas, la implacable y festiva matonería, el abismo sinuoso de las barrancas. Todo en la óptica alucinada y lúcida de un borracho perdido en la mortal borrachera mexicana. La extraordinaria plasticidad visual de la novela ha opacado su lectura política: Lowry conocía muy bien las tensiones entre sus amigos de la izquierda mexicana e internacional y los nazis en México (y Cuernavaca): tanto alemanes como sus émulos mexicanos, los sinarquistas. Y son estos quienes lo sacrificarán arrojándolo a la barranca “como un perro muerto”.
Pero no hay sombra de repulsión en Lowry (o el cónsul Firmin, su álter ego) ante el entorno que lo aprisiona: hay misericordia ante su propia condena y la condena de México, multitud de imágenes imborrables, como aquella de un indio viejo y encorvado que sale de la cantina llevando sobre sus espaldas a otro indio, baldado, aún más viejo que él. Solo comparable en su tierna crudeza a Pedro Páramo o los cuentos de El llano en llamas, Bajo el volcán es la novela inmortal de nuestra noche mexicana.
Frente a esta vertiente genealógica de la literatura inglesa sobre México, se erige otra, diurna, solar. No es casual que la representen mujeres, deudoras (y lectoras) de la escocesa Frances Erskine Inglis, la famosa marquesa de Calderón de la Barca, autora de la célebre La vida en México.
Bajo el mismo volcán de Lowry transcurrió años antes la vida de una autora inglesa casi olvidada. Se llamó Rosa King. Su libro, modesto y conmovedor testimonio del drama de Cuernavaca durante la Revolución, se tituló Tempestad sobre México.4 El infierno que vivió King no lo provocó el mezcal ni el tedio de Occidente, tampoco los dioses aztecas ni los dogmas de la fe: lo provocó la Revolución, que redujo Cuernavaca a cenizas y con ella al hotel Buena Vista, que la pobre señora King había establecido, con enorme esfuerzo, años atrás. En sus páginas desfilan campesinos colgados de los postes, hambrunas espantosas, balaceras interminables y un éxodo de dimensiones bíblicas en el que King participa (y donde sufre una fractura permanente), pero el tono del libro (escrito en la misma ciudad, muchos años después) es sereno, risueño y noble, atento a la lealtad de las soldaderas que acompañan a sus hombres, a las devociones populares y costumbres religiosas, al alma de la gente: sus gestos de amor y amistad, su piedad filial, su vocación por una muerte digna.
La segunda escritora de esta genealogía –ella sí, conocida y consagrada– fue Sybille Bedford. Buena parte de su libro A visit to don Otavio (publicado en los años cincuenta e, increíblemente, no traducido al español) transcurre en el mismo pueblo de Chapala donde Lawrence escribió el suyo, pero su acercamiento es deliberadamente opuesto al de Lawrence. “La serpiente emplumada –escribió Bedford– estaba llena de temor y violencia, y Lawrence, con ímpetu, mantenía la nariz del lector en la piedra de demolición. Tenía que detestar a esas multitudes en las corridas de toros; tenía que asombrarse ante los rituales nativos. Pero aquella realidad, para bien o mal, era la de Lawrence, no la de México.” A ella no le ocurriría.
Su libro de viajes sigue puntualmente los pasos de la marquesa de Calderón pero con toda la cultura europea a cuestas. Y todos los sentidos abiertos. Bedford no hurga en las entrañas del pasado irredento: se interesa en el episodio de Maximiliano y Carlota y otros temas de la historia mexicana por sencilla y genuina curiosidad, no por un llamado romántico. Pero lo que realmente le importa es el presente que late en el hormigueo humano, en las plazas y mercados, en los parques y las familias, en las ferias y la música, en el lenguaje y los olores, en los opíparos desayunos (con todo y huevos rancheros) y los delicados arreglos florales. En la parte central del libro, Bedford narra su estancia en una vieja hacienda propiedad de una extensa y colorida familia porfiriana venida a menos, rodeada de sirvientes indígenas y vecinos turbios, hilarantes y pintorescos. Es una novela en sí misma y un microcosmos de las costumbres y manías nacionales, ridículas o sublimes, cómicas y trágicas. No es, en absoluto, una mirada idílica ni prescinde de una afilada crítica social, pero festeja la cara luminosa de México, festeja la vida.
Y finalmente, está otra gran dama de la literatura inglesa, Rebecca West. Llegó a México en los sesenta. Quería ver los volcanes de los que le hablaba su padre. Pero era tarde en su vida para producir el libro que soñaba, a la altura de su magna obra sobre los Balcanes: Cordero negro, halcón gris (1941). Con todo, en los textos que alcanzó a escribir (compilados tras su muerte en Survivors in Mexico, que apareció en 2004), West aplicó toda su sabiduría acumulada a construir una versión deliberada, conscientemente distinta a la de D. H. Lawrence. Por eso, en vez de ir a un Día de Muertos, prefiere visitar un domingo el bosque de Chapultepec. Y encuentra esto:
Chapultepec, especialmente en un fin de semana o en días de fiesta, está atiborrado de familias que caminan juntas en una concordia tan deliciosa como extraña a los ojos extranjeros. En México la paternidad aún no se ha quedado sin fondo. Aquí es raro ver a un niño mirando con odio a sus padres, buscando con vitalidad inspirada en el doctor Spock algún agravio, que, de seguir alimentándose, puede convertirse en un motivo de guerra para toda la vida.
Lawrence vio en los mercados de Oaxaca una marea incontenible y centrípeta, lava ígnea de contacto humano. West describe así su visita a un mercado: “La fruta brillaba como sacada de un poema de Keats; alguna, como aquella de la cáscara pálida y dorada, desprendida en espiral de la pulpa rojo granate, era de una ceremoniosa joyería […] Había montones de plátanos diminutos que parecían moldes de manos de niños, fundidos en oro suave. He visto un montón de sombreros de paja sacando provecho de su silueta como en un dibujo de Braque.” Lawrence odió la fealdad de la ciudad de México, West celebró su abigarrada vitalidad. Lawrence negó el catolicismo mexicano, West reconoció su raigambre popular. Lawrence invocó a los dioses aztecas, West se esforzó en comprender su cerrada y fatal cosmogonía. Lawrence sintió una repulsión frente al mestizaje, West –que había trazado la anatomía de los odios étnicos en los Balcanes– celebra la integración mexicana: “café, chocolate, leche con chocolate, café con leche […] pero siempre café […] los mexicanos parecen haber resuelto otro problema que en todos los sitios en los que he estado parece insoluble”.
En algunas tardes de Cuernavaca, no lejos de la casa de Malcolm Lowry, a la vista lejana del volcán y al borde de la barranca, pienso en aquellas dos genealogías literarias inglesas y las agradezco. Nos dieron espejos que revelan nuestra aterradora familiaridad con la muerte y la dulzura y cortesía de nuestra gente. Esa mezcla extraña fue México, y acaso lo será siempre. ~
1 Octavio Paz, “Los amantes de Lady Chatterley”, en Vuelta 172, marzo de 1991, pp. 27-29.
2 Fernando García Ramírez, “D. H. Lawrence y la religión de la serpiente”, en Vuelta 172, marzo de 1991, pp. 35-36.
3 George Orwell, “Letter to Eleanor Jacques” en The collected essays, journalism and letters. Volume 1: An age like this 1920-1940, edición de Sonia Orwell e Ian Angus, Nueva York, Harcourt, Brace & World, 1968, p. 147.
4 La reseña de Andrea Martínez Baracs apareció en el número de diciembre de 2010 de Letras Libres.
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.