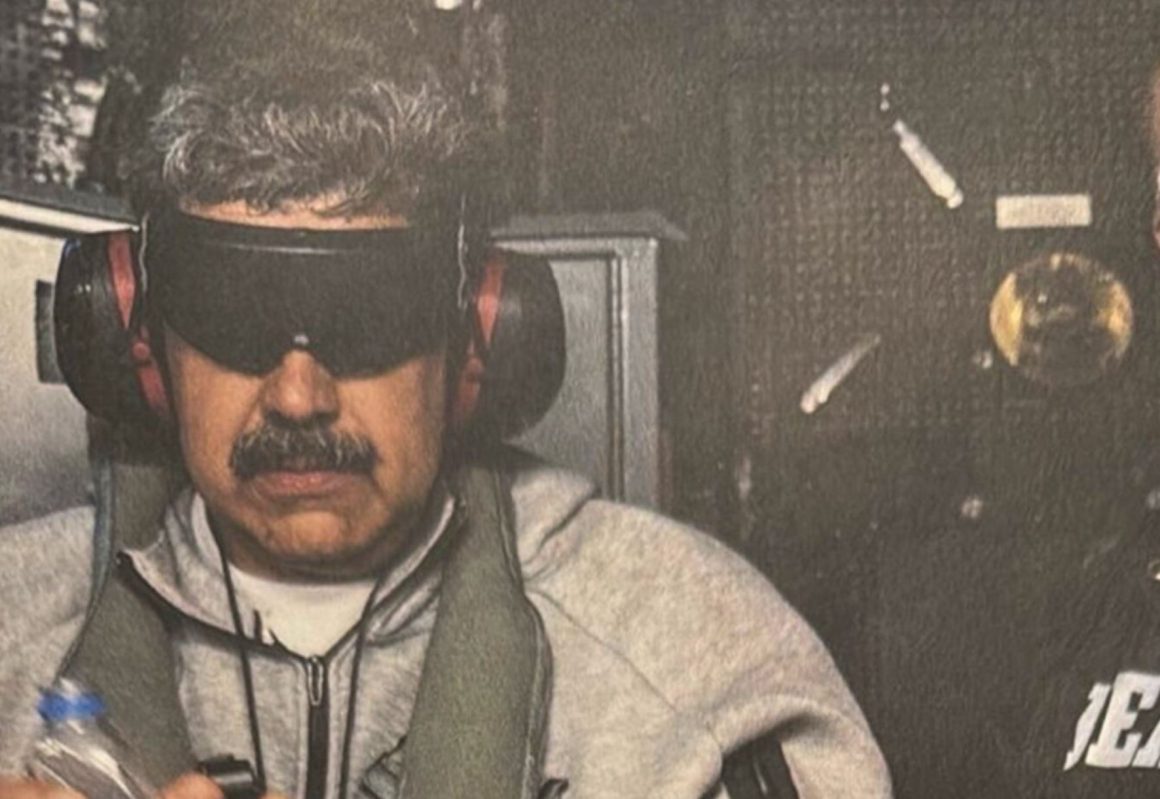Es difícil no alegrarse por la caída de un usurpador que ha encabezado un régimen criminal, responsable de una represión feroz y múltiples violaciones de los derechos humanos. Ha empobrecido de forma desaforada a un país de gran riqueza y ha provocado el exilio de una cuarta parte de sus habitantes. Esas frases cortas encierran millones de tragedias. Tampoco es fácil celebrar la forma en que esa caída se ha producido: tanto por la inestabilidad que puede generar como, sobre todo, por el modo en que ha ocurrido, sujeto a la decisión de una sola persona, sin controles democráticos como la aprobación del congreso dentro y sin respetar el derecho internacional fuera. Y menos todavía cuando Donald Trump dice que Estados Unidos va a “dirigir el país” hasta que haya una “transición segura”.
El presidente que prometía no iniciar guerras en el extranjero parece aficionarse a las acciones en el exterior y el que defendía el repliegue ahora alardea de intervencionismo. El aparente éxito inicial de la operación también resulta sorprendente para quien haya seguido las chapuzas sangrientas de Estados Unidos en esa y otras partes del mundo. Una de las paradojas previsibles del asunto es comprobar cómo quienes lamentan que las potencias extranjeras no intervinieran para derrocar a Franco tras la Segunda Guerra Mundial condenan ahora sin matices esta actuación estadounidense. Otra paradoja es ver las celebraciones de quienes parecen asumir que las normas internacionales dejan de contar cuando los regímenes son contrarios a nuestras ideas. Tampoco acaba de resultar clara (o sincera) la preocupación por que Rusia o China aproveche este desprecio al concepto de soberanía: no sé si lo respetaban mucho antes. Proliferan las soberanías de Schrödinger y uno no sabe si juzgar a un tirano extranjero por narcotráfico es una derivada de la jurisdicción universal o viene reciclado de un argumento de peli de Marvel.
Hay también un elemento cómodo, casi coqueto, en pensar cuál es la posición correcta cuando las consecuencias no te afectan demasiado. Quizá a más de uno le sorprenda comprobar que algunos de los más firmes defensores de una intervención estadounidense hayan sido exiliados venezolanos que, en muchos casos, no sienten ninguna simpatía por Trump.
Un efecto que muchos consideran probable es un aumento de apoyo del régimen ante la intervención: veremos lo que sucede. El fin deseable -una transición pacífica a la democracia- no es una tarea sencilla: un argumento consecuencialista tendría los problemas que tienen los de su clase, pero además estamos todavía muy lejos de allí. Y resulta llamativo ver cómo ha desaparecido el discurso en defensa de la democracia que durante años sirvió para justificar las intervenciones estadounidenses. Siempre hubo quien sostuvo que ese discurso era solo una excusa para tapar la venalidad y el colonialismo estadounidense, y muchas veces lo era. Ahora la postura de Estados Unidos recuerda al mundo del XIX, sin la cortesía del disimulo. Las acciones se justifican exclusivamente en términos de áreas de influencia e intereses nacionales, por parte de un líder que piensa que estos son lo único que cuenta y que solo importan cuando coinciden con los suyos. Su modelo parece ser una América de Repúblicas bananeras, incluyendo su propio país.
Publicado originalmente en El Periódico de Aragón.