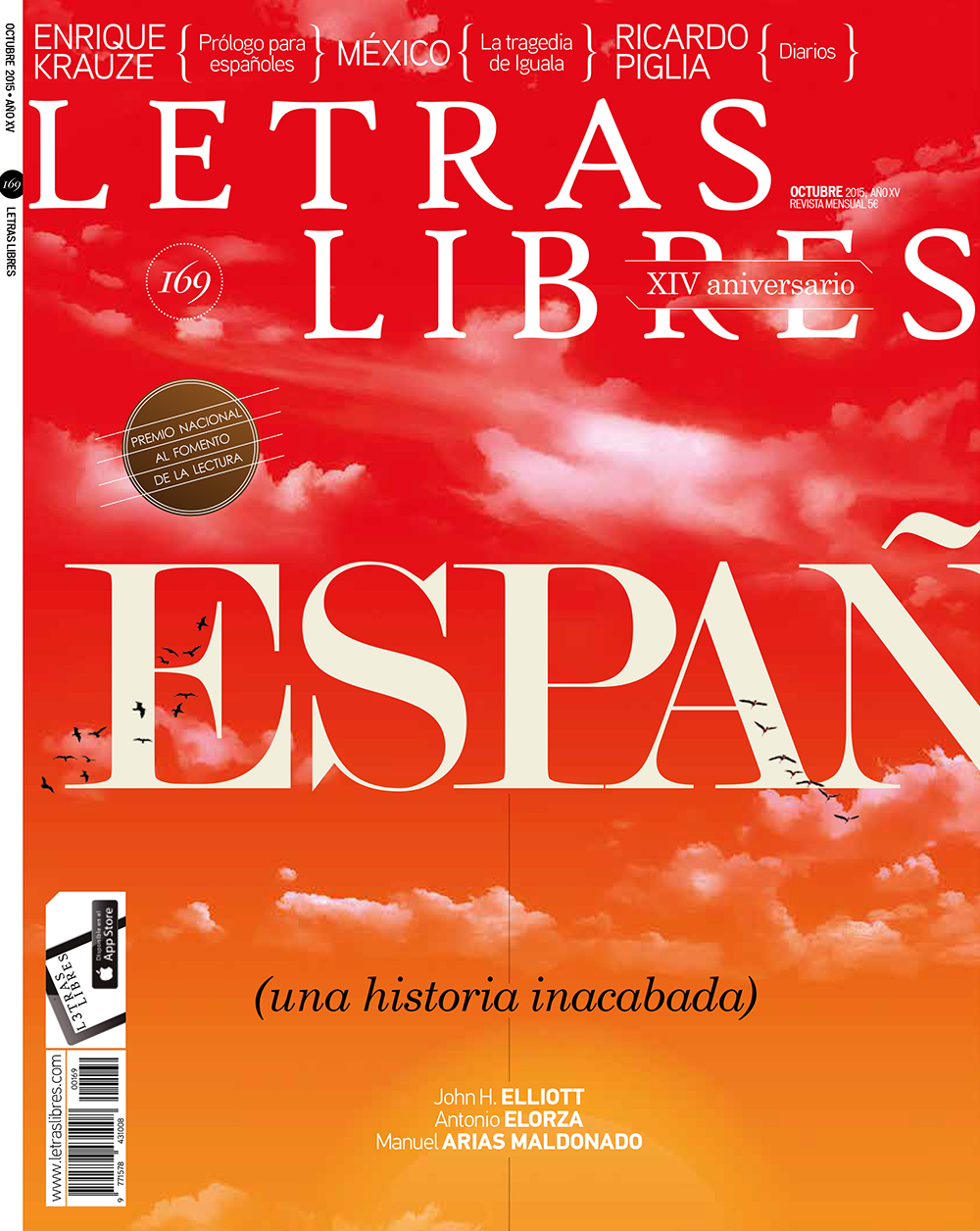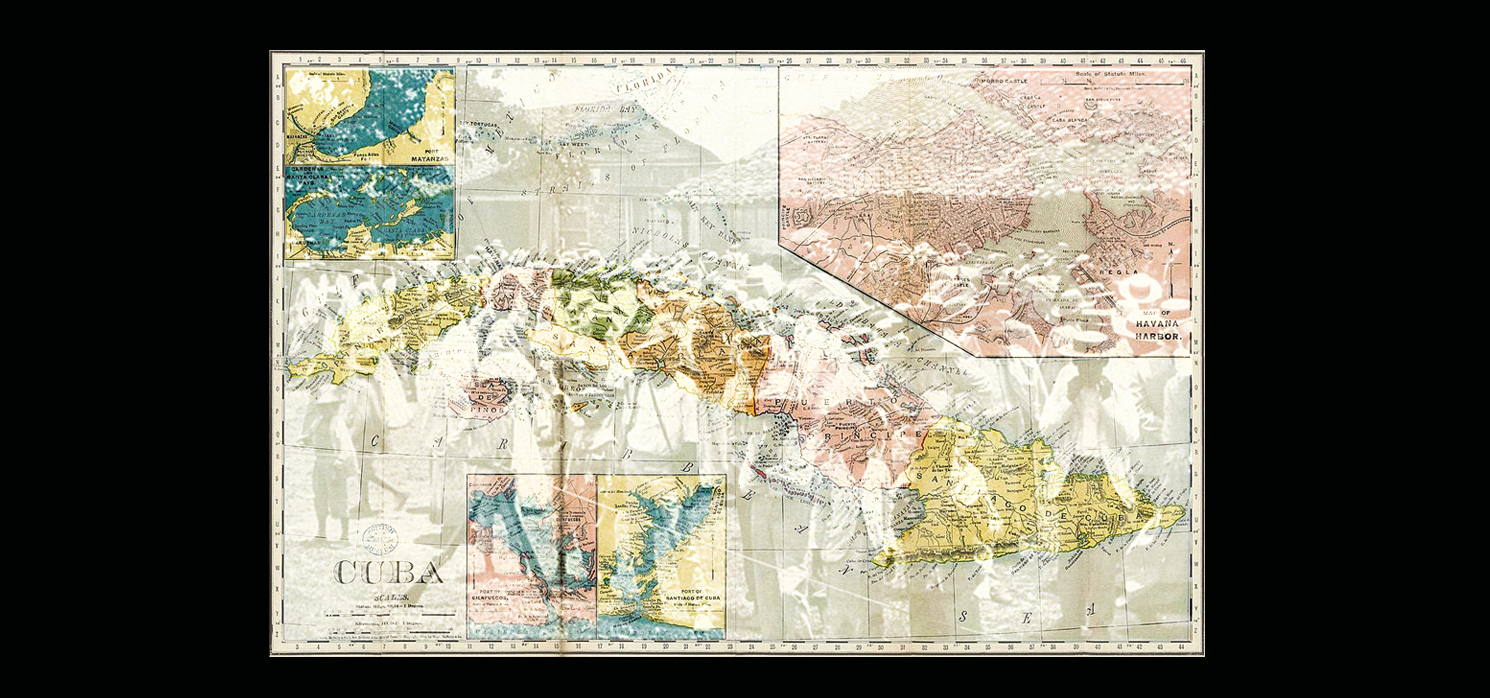Érase un país…
Ocurrió en la segunda mitad del siglo XX en un país que había sufrido una terrible guerra civil y una larga dictadura militar. Con el propósito de superar las heridas del pasado y consolidar una sociedad moderna y civilizada, las principales corrientes políticas (que hasta entonces operaban en la penumbra, la clandestinidad o el exilio) habían llegado a un pacto histórico.
Fue el esperado arribo de la democracia que muchos escépticos, aduciendo supuestas determinaciones culturales, creían imposible. Se respiraba un aire nuevo de libertad en los hogares, las calles y las plazas. Se celebraron elecciones libres y universales. Aunque contendían varias fuerzas políticas, descollaban dos partidos: uno ligado a la tradición de izquierda socialista, otro a la tradición cristiana. Ambos hicieron un corrimiento hacia el centro: el primero se apartó de los dogmas marxistas, el segundo del orbe clerical. Desde entonces hubo alternancia tanto en la cúspide del poder como en los niveles regionales y municipales. La libertad de expresión fue plena en la radio, la televisión, los periódicos y revistas. El debate intelectual fue intenso y fructífero. Comenzó a operar la división de poderes y, paso a paso, un Estado de derecho. La vida humana volvió a valorarse como el bien más preciado.
La transición logró varios milagros: acotó el poder de los militares, derrotó a grupos extremistas y violentos, mejoró el sistema de salud y las instituciones de atención social, y dio pie a un notable desarrollo económico: industrias y comercios de toda índole, nuevas vías de comunicación, centros turísticos. La cultura floreció: proliferaron museos, orquestas, artistas, autores, casas editoriales de rango internacional, así como premios prestigiosos. Las universidades elevaron su matrícula. El país se volvió polo de atracción para los inmigrantes y puerto de abrigo para perseguidos políticos. Muchos jóvenes salieron al extranjero a completar su educación, sobre todo en los ámbitos técnicos que requerían algunas grandes empresas que, bien manejadas, comenzaron a proyectarse en el escenario global.
El proceso recibió un amplio reconocimiento internacional. Para muchos países hundidos en el militarismo de derecha o de izquierda, aquel pacto fue un ejemplo a seguir, la muestra de que las naciones hispanas podían transitar a la normalidad democrática.
Pasadas casi dos décadas, tocó las puertas de aquel país la súbita afluencia de inmensos recursos económicos (no provenientes del ahorro interno). Los gobiernos no supieron administrarla con responsabilidad: abundaron las inversiones improductivas (algunas francamente irracionales y absurdas), hubo un despilfarro lamentable de recursos, y apareció –inocultable, vergonzosa, cínica e hiriente– la lacra de la corrupción. El enriquecimiento de los políticos agravió profundamente a la población. Se abrió aún más la brecha de la desigualdad. Las élites políticas sufrieron un inesperado pero merecido desprestigio.
Casi al mismo tiempo, una severa crisis financiera internacional afectó a la economía del país y para encararla los gobernantes discurrieron duras medidas de ajuste que provocaron reacciones sociales inmediatas, algunas dramáticas. Los medios daban cuenta de nuevos escándalos de corrupción, que minaron vertiginosamente la legitimidad de los partidos. En la televisión, la crítica contra los gobernantes se volvió feroz, cosa sana y necesaria en cualquier régimen libre, pero, de manera simultánea, en el ciudadano común de aquel país (presa natural de la indignación y la ira) comenzaba a albergarse un virus desconocido y altamente peligroso: el virus de la antipolítica.
Porque en la política como en la naturaleza los vacíos se llenan, de aquel vacío de legitimidad surgió súbitamente un líder carismático. No llegaba a los cuarenta años de edad. Como todos los personajes de su género en el siglo XX, tenía un don particular para la expresión, que ejerció a través de los medios de comunicación masiva, en este caso la televisión. Tenía el ángel de la telegenia. Su mensaje cautivó a las masas indignadas. La gente lo identificaba por su vestimenta, por su rasgos físicos, por su elocuencia. El sistema de partidos lo acosó: no podía creer el ascenso vertical del personaje en las encuestas. Los medios, como era su vocación y deber, reflejaron nítidamente el hartazgo popular y dieron amplia cobertura a las expresiones del líder. En el horizonte no lejano estaban las elecciones, y el personaje se propuso contender en ellas.
Desde joven, como estudiante, había comulgado con el marxismo y admiraba los movimientos revolucionarios de América Latina, del Che al subcomandante Marcos. Por ello, su mensaje era claro: todo en el país, comenzando por el régimen democrático producto del pacto, estaba podrido por culpa de las élites corruptas, egoístas, antisociales. Había que regenerar el país. Más aún, había que refundarlo. Había que llevar a cabo una revolución pacífica. Y para encabezarla, la nación necesitaba un líder, un redentor. La nación lo necesitaba precisamente a él, que sí sabía lo que quería el pueblo, que sí representaba el pueblo: que era el pueblo.
¿De qué país estoy hablando? De Venezuela, por supuesto. Pero la historia ocurrió (y puede ocurrir aún) en otros países de América Latina. Y no faltaría quien pudiese trazar algunos paralelos con la España contemporánea.
Decálogo del populismo
A finales de 2007 viajé por primera vez a Venezuela para ver de cerca el fenómeno chavista. No me movía una curiosidad académica o una fugaz misión periodística: me movía una preocupación muy honda sobre el futuro de América Latina. Estaba convencido de que Venezuela se encaminaba hacia una dictadura parecida a la cubana. ¿No había profetizado Hugo Chávez, en su discurso de 1999 en la Universidad de La Habana, que Venezuela se encaminaría al mismo “mar de la felicidad” en que navegaba Cuba?
Había un motivo adicional: la necesidad de aprender de la experiencia ajena. México acababa de salir de unas elecciones tremendamente disputadas y polémicas en las que un candidato iluminado (Andrés Manuel López Obrador) estuvo a poco más de 240.000 votos (menos del 0,6% del total) de llegar a la presidencia. En junio de 2006, un mes antes de las elecciones, había publicado un ensayo titulado “El mesías tropical” en el cual trazaba el perfil biográfico del personaje, criticaba su programa populista y hacía ver los riesgos altísimos que habría traído consigo su arribo a la presidencia. Pasada la contienda electoral (que marcó profundamente la vida política mexicana, y es una herida que no cierra hasta la fecha) decidí escribir un libro sobre el chavismo y su líder.
¿Cómo explicar la aparición de ese nuevo y avasallante régimen unipersonal en Venezuela? ¿De dónde extraía su legitimidad? ¿Cuál era su naturaleza? Llevaba años de hacerme esas preguntas. No era una dictadura (porque celebraba elecciones periódicas) pero tampoco una democracia, porque las libertades políticas esenciales, en particular la de expresión, se habían comenzado a coartar decisivamente a mediados de 2007, con la expropiación de rctv, la principal cadena independiente de televisión y radio en Venezuela. Se trataba de un régimen populista cuya caracterización era (y sigue siendo) difícil.
Hay izquierdas populistas y derechas populistas, pero todas actúan al conjuro de la palabra mágica: “pueblo”. Populista quintaesencial fue el general Juan Domingo Perón, quien había sido testigo del ascenso del fascismo italiano y admiraba a Mussolini al grado de querer “erigirle un monumento en cada esquina”. Populista posmoderno era Hugo Chávez, quien rendía culto religioso a Castro al grado de buscar convertir a Venezuela en una colonia experimental del “nuevo socialismo”. Los extremos se tocaban, cara y cruz de un mismo fenómeno político cuyo análisis, por tanto, no podía intentarse por la vía de su contenido ideológico sino de su funcionamiento práctico.
Para desmontar ese mecanismo, y refiriéndome solo a la variante latinoamericana, en octubre de 2005 publiqué un “Decálogo del populismo”:
1) El populismo exalta al líder carismático. No hay populismo sin la figura del hombre providencial que resolverá, de una buena vez y para siempre, los problemas del pueblo. “La entrega al carisma del profeta, del caudillo en la guerra o del gran demagogo –recuerda Max Weber– no ocurre porque lo mande la costumbre o la norma legal, sino porque los hombres creen en él. Y él mismo, si no es un mezquino advenedizo, efímero y presuntuoso, ‘vive para su obra’. Pero es a su persona y a sus cualidades a las que se entrega el discipulado, el séquito, el partido.”
2) El populista no solo usa y abusa de la palabra: se apodera de ella. La palabra es el vehículo específico de su carisma. El populista se siente el intérprete supremo de la verdad general y también la agencia de noticias del pueblo. Habla con el público de manera constante, atiza sus pasiones, “alumbra el camino”, y hace todo ello sin limitaciones ni intermediarios. Weber apunta que el caudillaje político surge primero en las ciudades-Estado del Mediterráneo en la figura del “demagogo”. Aristóteles (Política, v) sostiene que la demagogia es la causa principal de “las revoluciones en las democracias”, y advierte una convergencia entre el poder militar y el poder de la retórica que parece una prefiguración de Perón y Chávez: “En los tiempos antiguos, cuando el demagogo era también general, la democracia se transformaba en tiranía; la mayoría de los antiguos tiranos fueron demagogos.” Más tarde se desarrolló la habilidad retórica y llegó la hora de los demagogos puros: “Ahora quienes dirigen al pueblo son los que saben hablar.” Hace veinticinco siglos esa distorsión de la verdad pública (tan dañina a la democracia como la sofística de la filosofía) se desplegaba en el Ágora real. En el siglo XX lo hace en el Ágora virtual de las ondas sonoras y visuales: de Mussolini (y de Goebbels) Perón aprendió la importancia política de la radio, que Evita y él utilizarían para hipnotizar a las masas. Chávez, por su parte, ha superado a su mentor Castro en utilizar hasta el paroxismo la retórica televisiva.
3) El populismo fabrica la verdad. Los populistas llevan hasta sus últimas consecuencias el proverbio latino “vox populi, vox Dei”. Pero, como Dios no se manifiesta todos los días y el pueblo no tiene una sola voz, el gobierno “popular” interpreta la voz del pueblo, eleva esa versión al rango de verdad oficial, y sueña con decretar la verdad única. Como es natural, los populistas abominan de la libertad de expresión. Confunden la crítica con la enemistad militante, por eso buscan desprestigiarla, controlarla, acallarla, suprimirla. En la Argentina peronista, los diarios oficiales y nacionalistas –incluido un órgano nazi– contaban con generosas franquicias, pero la prensa libre estuvo a un paso de desaparecer. La situación venezolana, con la “ley mordaza” pendiendo como una espada sobre la libertad de expresión, apunta en el mismo sentido; terminará aplastándola.
4) El populista utiliza de modo discrecional los fondos públicos. No tiene paciencia con las sutilezas de la economía y las finanzas. El erario es su patrimonio privado, que puede utilizar para enriquecerse o para embarcarse en proyectos que considere importantes o gloriosos, o para ambas cosas, sin tomar en cuenta los costos. El populista tiene un concepto mágico de la economía: para él, todo gasto es inversión. La ignorancia o incomprensión de los gobiernos populistas en materia económica se ha traducido en desastres descomunales de los que los países tardan decenios en recobrarse.
5) El populista reparte directamente la riqueza. Lo cual no es criticable en sí mismo (sobre todo en países pobres, donde hay argumentos serios para repartir en efectivo una parte del ingreso a las mayorías empobrecidas, al margen de las costosas burocracias estatales y previniendo efectos inflacionarios), pero el populista no reparte gratis: focaliza su ayuda, la cobra en obediencia. “¡Ustedes tienen el deber de pedir!”, exclamaba Evita a sus beneficiarios. Se creó así una idea ficticia de la realidad económica y se entronizó una mentalidad becaria. Y al final, ¿quién pagaba la cuenta? No la propia Evita (que cobró sus servicios con creces y resguardó en Suiza sus cuentas multimillonarias) sino las reservas acumuladas en décadas, los propios obreros con sus donaciones “voluntarias” y, sobre todo, la posteridad endeudada, devorada por la inflación. En cuanto a Venezuela (cuyo caudillo parte y reparte los beneficios del petróleo), hasta las estadísticas oficiales admiten que la pobreza se ha incrementado, pero la improductividad del asistencialismo (tal como Chávez lo practica) solo se sentirá en el futuro, cuando los precios se desplomen o el régimen lleve hasta sus últimas consecuencias su designio dictatorial.
6) El populista alienta el odio de clases. “Las revoluciones en las democracias –explica Aristóteles, citando ‘multitud de casos’– son causadas sobre todo por la intemperancia de los demagogos.” El contenido de esa “intemperancia” fue el odio contra los ricos: “Unas veces por su política de delaciones […] y otras atacándolos como clase, [los demagogos] concitan contra ellos al pueblo.” Los populistas latinoamericanos corresponden a la definición clásica, con un matiz: hostigan a “los ricos” (a quienes acusan a menudo de ser “antinacionales”), pero atraen a los “empresarios patrióticos” que apoyan al régimen. El populista no busca por fuerza abolir el mercado: supedita a sus agentes y los manipula a su favor.
7) El populista moviliza permanentemente a los grupos sociales. El populismo apela, organiza, enardece a las masas. La plaza pública es un teatro donde aparece “Su Majestad, El Pueblo” para demostrar su fuerza y escuchar las invectivas contra “los malos” de dentro y fuera. “El pueblo”, claro, no es la suma de voluntades individuales expresadas en un voto y representadas por un parlamento; ni siquiera la encarnación de la “voluntad general” de Rousseau, sino una masa selectiva y vociferante que caracterizó Marx (Groucho, no Karl): “El poder para los que gritan ‘¡el poder para el pueblo!’”
8) El populismo fustiga por sistema al “enemigo exterior”. Inmune a la crítica y alérgico a la autocrítica, necesitado de señalar chivos expiatorios para los fracasos, el régimen populista requiere desviar la atención interna hacia el adversario de fuera. La Argentina peronista reavivó las viejas (y explicables) pasiones antiestadounidenses que hervían en Iberoamérica desde la guerra del 98, pero Castro convirtió esa pasión en la esencia de su régimen: un triste régimen definido por lo que odia, no por lo que ama, aspira o logra. Por su parte, Chávez ha llevado la retórica antiestadounidense a expresiones de bajeza que aun Castro consideraría (tal vez) de mal gusto. Al mismo tiempo hace representar en las calles de Caracas simulacros de defensa contra una invasión que solo existe en su imaginación, pero que un sector importante de la población venezolana (adversa, en general, al modelo cubano) termina por creer.
9) El populismo desprecia el orden legal. Hay en la cultura política iberoamericana un apego atávico a la “ley natural” y una desconfianza a las leyes hechas por el hombre. Por eso, una vez en el poder (como Chávez), el caudillo tiende a apoderarse del Congreso e inducir la “justicia directa” (“popular”, “bolivariana”), mal remedo de una “Fuenteovejuna” que, para los efectos prácticos, es la justicia que decreta el propio líder. Hoy por hoy, el Congreso y la Judicatura son un apéndice de Chávez, igual que en la Argentina lo eran de Perón y Evita, quienes suprimieron la inmunidad parlamentaria y depuraron, a su conveniencia, el Poder Judicial.
10) El populismo mina, domina y, en último término, domestica o cancela las instituciones de la democracia liberal. El populismo abomina de los límites a su poder, los considera aristocráticos, oligárquicos, contrarios a la “voluntad popular”. En el límite de su carrera, Evita buscó la candidatura a la vicepresidencia de la República. Perón se negó a apoyarla. De haber sobrevivido, ¿es impensable imaginarla tramando el derrocamiento de su marido? No por casualidad, en sus aciagos tiempos de actriz radiofónica, había representado a Catalina la Grande. En cuanto a Chávez, ha declarado que su horizonte mínimo es el año 2020.
La conclusión me parecía clara desde entonces: el populismo alimenta la engañosa ilusión de un futuro mejor que posterga siempre, enmascara los desastres que provoca, reprime el examen objetivo de sus actos, doblega la crítica, adultera la verdad, adormece, corrompe y degrada el espíritu público. Desde los griegos hasta el siglo XXI, pasando por el aterrador siglo XX, la lección es clara: el efecto de la demagogia es “subvertir la democracia”. El populismo ha sido el verdadero opio de nuestros pueblos.
La tragedia de Venezuela
El poder y el delirio es un libro que mediante diversos acercamientos (reportaje, biografía, historia, entrevista, crónica, análisis y filosofía política) somete aquel decálogo del populismo a prueba de la realidad. Fue escrito en el cenit del chavismo (de diciembre de 2007 a septiembre de 2008) y apareció publicado por primera vez en noviembre de ese año. En aquella época que hoy parece tan remota, el precio del petróleo se mantenía en niveles estratosféricos, tanto que el ministro de Hacienda de Chávez me dijo seriamente que el barril de petróleo llegaría a 250 dólares, lo cual –a su juicio– aseguraba la construcción de la utopía “comunal” en Venezuela. Y para garantizar que el barco venezolano navegara hacia aquel “mar de la felicidad” representado por Cuba, el comandante Chávez (un nuevo Bolívar, un Bolívar reencarnado, un Bolívar histriónico, un Bolívar socialista, un Bolívar redentor) aparecía por largas horas en la televisión, gobernando “en vivo” desde la pantalla, con una energía y salud desbordantes.
Pero el azar, como suele ocurrir, tenía otros planes. La crisis financiera internacional y la crisis de salud de Hugo Chávez impusieron a Venezuela un escenario inesperado. Algún día, quizá, si las fuentes internas de Cuba llegan a abrirse, sabremos la verdadera historia de la enfermedad y muerte de Hugo Chávez, pero más importante aún será conocer la verdadera historia de la conquista de Venezuela por parte de Cuba. Establecido el dominio cubano (de cuyos antecedentes, desarrollo e instrumentación doy cuenta en el libro), al morir Chávez se abrió el capítulo aterrador que vive ahora Venezuela.
Tras el duelo que siguió a la muerte de Chávez (5 de marzo de 2013) y las turbias elecciones que llevaron al poder al vociferante Nicolás Maduro (su imposible “clon”, su mala caricatura, su heredero elegido), siguieron meses de desconcierto. Mientras el precio del petróleo caía en picada, el gobierno endurecía el control político: cerró prácticamente todos los canales independientes de televisión, acalló a buena parte de la radio, compró por interpósitas personas diarios influyentes y buscó ahogar (mediante la persecución judicial, la intimidación física o la prohibición de importar papel) a las pocas publicaciones periódicas libres que heroicamente subsisten.
Los primeros en reaccionar fueron los estudiantes. La mayoría no tenían memoria de otro régimen que no fuese el chavista, y no querían envejecer con él. Marchaban arriesgando la vida. No buscaban revertir la atención social a los pobres. Criticaban la ineptitud económica del régimen y –sobre todo– el ocultamiento de la gigantesca corrupción. Sabían que Chávez acaparó uno a uno todos los poderes (legislativo, judicial, fiscal, electoral) y enmascaró, con el velo de su discurso, el dispendio sin precedente (más de 800.000 millones de dólares, hasta 2013), que durante sus sucesivos mandatos había ingresado a las arcas de la empresa estatal de petróleo pdvsa. Sabían que los niveles de inflación en Venezuela eran los más altos del continente, que la deuda pública se había vuelto tan inmanejable como la creciente y crónica escasez de alimentos básicos, electricidad, medicinas, cemento y otros insumos primarios (como producto de las masivas expropiaciones a las empresas privadas y la caída brutal de la inversión). Y sabían, en fin, que la criminalidad en su país era ya de las más altas del continente. Sus manifestaciones pacíficas se enfrentaron a las balas del régimen. Centenares de jóvenes sufrieron persecución, vejámenes y cárcel. Decenas murieron. Y un valeroso líder de la oposición, Leopoldo López, fue sentenciado a más de trece años de prisión después de permanecer encarcelado dieciocho meses sin juicio previo.
“No hay límites para el deterioro”, escribe Mario Vargas Llosa en Historia de Mayta, refiriéndose al Perú de los años ochenta. La frase se ajusta aún más a Venezuela. Hoy que el precio del barril de petróleo ha bajado a menos de cincuenta dólares, la principal angustia del venezolano es abastecerse de alimentos. La escasez de comida, medicinas y equipo médico es alarmante. Los anaqueles están vacíos. Las colas en los supermercados son largas y tortuosas. El ejército apresa a quien se atreve a sustraer un pollo. Inventando cada día una nueva teoría de la conspiración, el gobierno de Maduro insiste en que se trata de una “guerra económica de la derecha”, por tanto mantiene firme su política de control cambiario que propicia el mercado negro, donde una nueva casta de vendedores ambulantes compra productos regulados a precios insignificantes y los revende a capricho.
A veces la única salida de la tragedia es el humor. Tras una gira mundial por Rusia, China, Irán y algunos países árabes, en busca de apoyos económicos, Maduro declaró: “Dios proveerá.” El humorista Laureano Márquez en una carta pública firmada por “Dios” respondió diciéndole: “Yo ya proveí” tierras fértiles, llanos ganaderos, selvas para cultivar cacao y café, ríos caudalosos y navegables, playas turísticas y mucho más: “En el subsuelo les puse las reservas petroleras más grandes del planeta. Tienen también oro, aluminio, bauxita, diamantes […] Les acabo de enviar quince años de la bonanza petrolera más grande que ha conocido la historia de la humanidad.” Al propio “Dios” de Márquez le parecía incomprensible que los chavistas hubiesen convertido Venezuela en una ruina. Por eso rubricó su carta de modo terminante: “Lo siento, hijo, tengo que decirte que tu petición a las finanzas celestiales también ha fracasado.”
Hace unos años, el drama venezolano parecía una cuestión de macroeconomía. Hoy la crisis anunciada (artículo 4 y 5 del “Decálogo del populismo”) no se refleja solo en frías estadísticas (por más alarmantes que sean) sino en imágenes estremecedoras que no pueden consultarse en el país –únicamente en las redes sociales–. Esta tragedia humanitaria ocurre en un momento en el que Cuba (la potencia imperial que ha extraído de Venezuela un subsidio anual de miles de millones de dólares, mucho mayor que el soviético en los años ochenta) ha restablecido relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Todo esto ocurre mientras la propia Cuba lleva un lustro de instrumentar reformas económicas inversas a las que impone por la fuerza militar el gobierno de Maduro. Todo esto ocurre ante la indiferencia del mundo y de los “países hermanos” de Iberoamérica.
La historia se repite. Con la sola excepción de Haití, ningún país iberoamericano, ni siquiera México, sufrió una devastación similar a la de Venezuela en las guerras de independencia. No obstante, fueron tropas populares venezolanas las que contribuyeron decisivamente a la liberación de la actual Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En el camino, Venezuela perdió una cuarta parte de la población y casi toda su riqueza. Hoy Venezuela –con una de las mayores reservas petroleras del mundo– está en camino de reeditar la historia de hace dos siglos: está en peligro de destrucción. Pero nadie acude a su auxilio.
Lecciones al orbe hispano
Para los países iberoamericanos la experiencia de Venezuela debería ser una lección definitiva. El responsable primero de la destrucción tiene nombre y apellido: Hugo Chávez. No fue el vilipendiado imperio estadounidense quien lanzó a Venezuela al precipicio. (Por el contrario: ha sido, a todo lo largo del régimen, de 1998 hasta hoy, su mayor y mejor cliente). Tampoco fueron las fuerzas oscuras de la oposición (a pesar de sus errores, algunos muy graves) quienes provocaron el desastre. El desastre lo provocó un hombre dotado del poder omnímodo que le otorgaron sus seguidores.
La culpabilidad de Chávez es evidente pero no me sorprende. Como liberal no tengo dogmas –ni siquiera el de la libertad–, pero si tuviese que elegir uno, escogería el acuñado por Lord Acton, célebre historiador inglés (liberal y católico) de la segunda mitad del siglo xix: “El poder corrompe; el poder absoluto corrompe absolutamente.” El siglo XX, con sus crímenes y genocidios atribuibles casi todos –al menos en su origen– a la maldad radical de una persona que intoxica a un pueblo, debió curarnos para siempre de la proclividad a depositar esa clase de poder (y esa cantidad de poder) en manos de una persona. Pero por lo visto el ser humano aprende poco de la realidad. La historia, contra lo que decía Cicerón, no es maestra de la vida.
¿Qué lecciones puede desprender España del populismo iberoamericano? En el caso remoto de que un redentor como el perfilado páginas arriba llegase al poder, sería inconcebible que instrumentara los artículos 4 y 5 del decálogo: no podría utilizar de modo discrecional los fondos públicos ni podría repartir directamente la riqueza. La razón es obvia: España pertenece a la Unión Europea y España es un régimen democrático parlamentario donde ese uso del dinero público sería impensable. Se dirá –y es cierto– que ese régimen no ha impedido el enriquecimiento escandaloso de políticos a quienes cabe aplicar la fórmula del ensayista Gabriel Zaid sobre los corruptos políticos mexicanos: “tienen la propiedad privada de los puestos públicos”. Pero ese patrimonialismo no excusa al otro patrimonialismo. El uso corrupto, discrecional o demagógico del dinero público debe ser acotado y sancionado por la ley.
Invito al lector español a recorrer El poder y el delirio y sacar sus propias conclusiones sobre las convergencias y divergencias de la historia contemporánea de Venezuela y España. Lo invito también a revisar el “Decálogo del populismo”. Espero que esas lecturas paralelas contribuyan al debate público, sobre todo de cara a las próximas elecciones generales. El ciudadano español, estoy seguro, llegará a las urnas con un balance histórico en la mente, una respuesta (tácita, al menos) a las grandes preguntas: ¿De dónde viene la España contemporánea? ¿Qué tragedias vivió? ¿Qué opresión soportó y superó? ¿Qué ha hecho de bueno? ¿En qué se ha equivocado? ¿Qué hay que enmendar?
Enmendar, no destruir. Optar por una versión española –por más vaga que sea– del populismo latinoamericano sería destruir. Lo menos que se les puede pedir a quienes se sienten inspirados por la experiencia y la filosofía populista latinoamericana es que ofrezcan al público una explicación clara y detallada, sin subterfugios retóricos, sin abstracciones, sobre la tragedia que viven los venezolanos.
La indignación de muchos españoles (sobre todo jóvenes sin empleo ni horizonte) es natural, comprensible, compartible, encomiable incluso. Pero la indignación es un estado de ánimo, no un programa práctico. Para que la indignación encuentre cauces eficaces y justos, la autocrítica es tan importante como la crítica. Sin la crítica (y autocrítica) de sus populistas, España podría correr el riesgo innecesario de instaurar una variedad posmoderna de la antiquísima demagogia, esa engañosa pariente de la democracia, que termina por asesinarla. ~
_________________
Prólogo a la nueva edición de El poder y el delirio (Tusquets, 2015).
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.