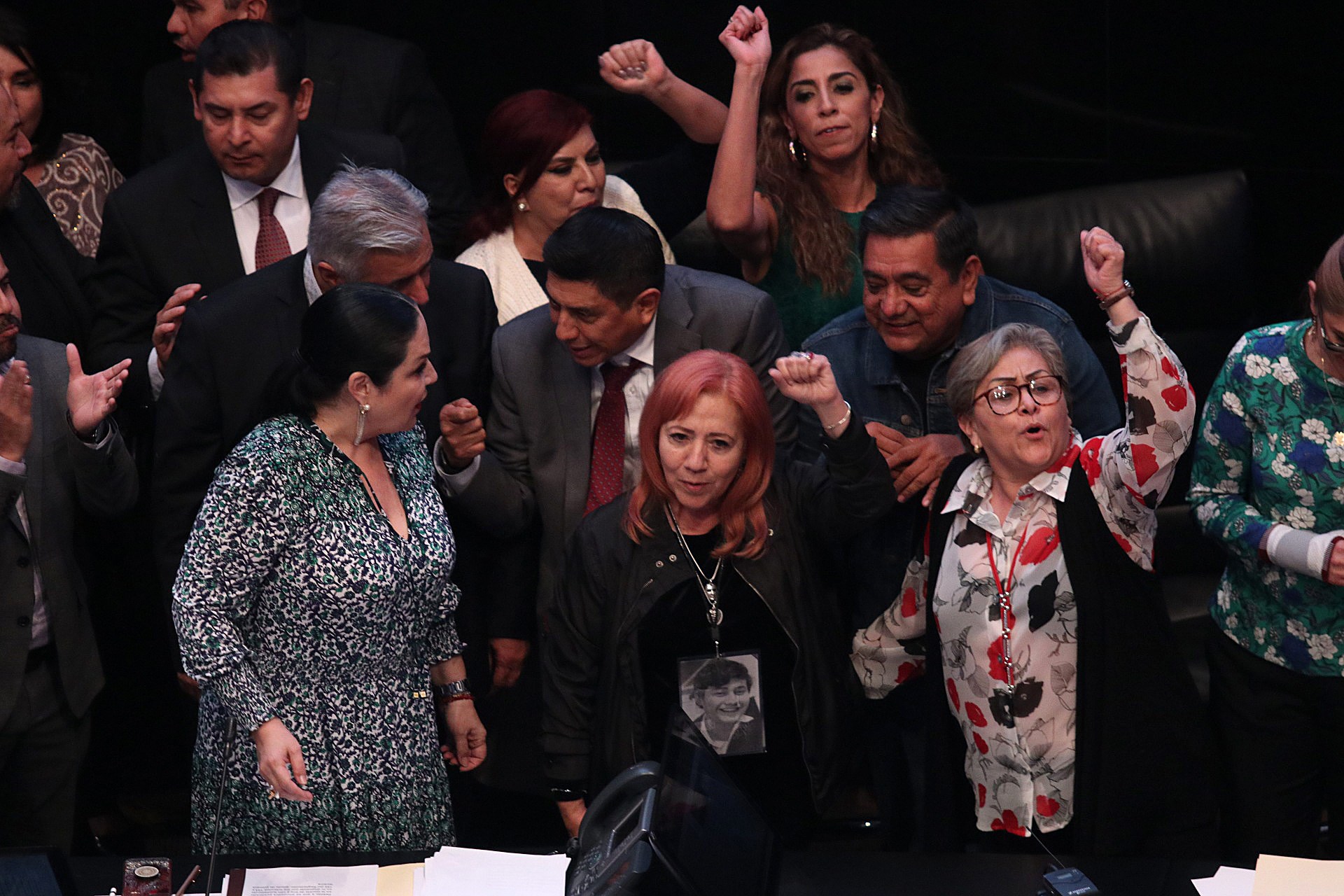Los expertos señalan que el objetivo de la desinformación no es sustituir un argumento verdadero por uno falso, sino quebrar la confianza en que exista algo que sea verdadero. Es una técnica sofisticada: no triunfa por méritos propios, sino por todos los males que pueden proliferar gracias a la erosión de un elemento imprescindible. El valor intrínseco de la verdad –y consecuentemente la reprobación de la mentira– es uno de esos conceptos esenciales en cualquier sociedad.
La destrucción de esa mínima certeza crea universos donde todas las opciones son igualmente probables y en los que ya no disponemos de reflejos que dirijan nuestras preferencias. Su eliminación como pre-supuesto abre la puerta grande para acabar con todo lo demás. Mientras no se acepte esto en toda su profundidad seguiremos empeñados en combatir las falsedades únicamente con datos contrastados. Es una labor necesaria pero ineficaz por sí sola porque, ¿de qué sirve separar lo cierto de lo falso si el valor superior de lo verdadero ha sido previamente eliminado?
La lectura de un ensayo de Piero Calamandrei, Sin legalidad no hay libertad (Trotta, 2016; el original es de 1944), me ha ayudado a enfocar estas ideas. Con una elegante sencillez, Calamandrei dedica la primera parte de su ensayo a clarificar algunos elementos fundamentales de la democracia liberal y a exponer la relación de necesidad y dependencia que se establece entre ellos.
El punto de partida es el procedimiento: “el liberal dice: yo no puedo comprometerme a priori a votar por […] pero me comprometo a priori a sostener que el ordenamiento constitucional que yo propongo, y no otro, es el que permite discutir con libertad las decisiones”. Para un liberal, la escrupulosa aplicación del procedimiento es garantía de que las disposiciones aprobadas habrán sido debatidas y controladas por los distintos cuerpos del sistema, en unas condiciones tales que se minimizarán los resultados injustos y, de producirse, habilitará la vía para su rectificación. La ausencia de procedimiento hará cualquier resultado posible e improbable su rectificación.
A continuación el autor aborda el principio de legalidad presentándolo como condición necesaria para la existencia de la libertad política y solo posible cuando la regla precede a la acción. Este principio protege de los daños de la incertidumbre del derecho, calificado por Beccaria como “el más cruel verdugo de los desdichados”. Es “la certeza del derecho, o sea, posibilidad práctica para cada uno de conocer, antes de obrar, cuáles son las acciones […] que puede realizar para ejercitar su libertad sin violar al mismo tiempo la libertad ajena”.
El principio de legalidad no es ilimitado. La estructura que le sirve de contención la componen los derechos de libertad que representan el respeto a la dignidad humana: “el liberalismo puede modificar todas las leyes [con tal de que se respete el procedimiento legislativo] menos las puestas a priori como condición necesaria para el respeto de la libertad”. Para definir esos límites que ningún legislador puede sobrepasar, explica Calamandrei, se crea en las distintas constituciones una “especie de superley”: la ley constitucional.
Esta idea de libertad, señala el autor, está intrínsecamente ligada a la de democracia y a la de legalidad. A la primera porque los derechos de libertad no se refieren solo a la autonomía individual, sino también a la libre participación en la vida política a través de la representación, del voto y de la propia opinión que, junto con la del resto de los ciudadanos, termina siendo consagrada en las leyes. A la segunda porque la autoridad de las leyes emana “de la convicción moral de que la ley expresa una libre competición de opiniones” y “permite al opositor […] poder invocar mañana, en su propio favor, el mismo respeto a las reglas del juego que hoy se hace valer frente a él”.
El autor escribía esto para analizar a continuación el método a través del cual los años de fascismo (el régimen de la ilegalidad) destruyeron de manera progresiva el sentido de legalidad de los italianos. Puede parecernos chocante que alguien se tome la molestia de señalar los fallos aparentemente “formales” de una ideología aceptada universalmente como indeseable pero, para mí, Calamandrei hace algo casi enternecedor y realmente necesario hoy en día: profundiza en el verdadero significado de los elementos que sustentan la democracia liberal. Al hacerlo demuestra que vaciar de significado los conceptos fundamentales permite pervertirlos y que “la legalidad se devore a sí misma”. Que la forma no es un mero contenedor del fondo, sino que los vicios de la primera son síntomas, y muchas veces origen, de los vicios del segundo.
El fascismo nunca fue un régimen que respetase legalidad alguna y para triunfar necesitó primero debilitar el principio de legalidad en el ánimo de sus ciudadanos. Como en el caso del valor superior de la verdad, anular el reflejo del respeto a las leyes conduce a la disolución del tejido social.
El autor describe algunos de los rasgos más característicos de este proceso de resquebrajamiento. El primero, la sobreproducción legislativa y el gobierno del decreto-ley, hunde sus raíces en lo que llama “enfermedad general de la vida italiana. La ficción y la estafa: el parecer sin ser”. Las contorsiones de los juristas de la época para justificar elecciones de partido único o su limitación a un sí o un no, el fingimiento de normalidad por parte de las instituciones, el acceso de incompetentes a altos cargos mediante un pervertido sistema de selección que situaba no a los más idóneos sino a “los astutos aventureros de la baja política”, la “omertá”, “la incompetencia de los diputados […] los vaniloquios, la total ausencia de interés de los debates”. Se entenderá, señala Calamandrei, que ante “semejante putrefacción de los órganos legislativos las leyes perdieran toda autoridad” y se asentara entre los ciudadanos la convicción de que las leyes no eran suyas y por lo tanto podían ser violadas.
A esta producción legislativa sobreabundante y técnicamente defectuosa se sumó la creación de numerosas leyes ad hominem que disfrazaban como disposiciones abstractas lo que no eran más que formas de favorecer a individuos o grupos concretos. Por último, el que Calamandrei considera más grave de todos: ”la falta de sinceridad legislativa, la treta legislativa”.
La conclusión de este breve ensayo se me antoja una advertencia atemporal aplicable a muchos rincones de la Europa que se enorgullece de llamarse democrática: “el sentido de la justicia puede hacer sentir la injusticia de la ley e impulsar a modificarla; pero no debe destruir el sentido de la legalidad […] El compromiso de respetar la ley mientras esté en vigor es una de las garantías de libertad, que encuentra en ese respeto el modo de eliminar la injusticia de aquella sustituyéndola por una mejor.”
No es necesario vivir en un régimen abiertamente iliberal para comprobar los resultados de la degradación de esos elementos fundamentales de la democracia (el valor superior de la verdad, el principio de legalidad, los derechos de libertad o el respeto escrupuloso al procedimiento): el totalitarismo necesita de una “desdichada deseducación de los ciudadanos” para prosperar.
Sería bueno que personas como Andrew Roberts y tantos otros en España y Europa leyeran a Piero Calamandrei antes de manifiestarse alegremente sobre la conveniencia de romper o debilitar esos valores fundamentales. O mejor aún, deberíamos hacerlo los ciudadanos para así negarles cualquier posibilidad de éxito.
Elena Alfaro es arquitecta. Escribe el blog Inquietanzas.