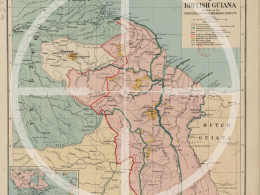2016 ha sido un año tan raro que el hecho de que la extrema derecha haya obtenido un 47% de los votos en las elecciones presidenciales de Austria se considera una buena noticia, y posiblemente con razón.
Para explicar el ascenso de los populismos y resultados como la victoria de Trump o del Brexit se han avanzado muchas hipótesis. Pablo Simón analizaba tres factores en El País. En primer lugar, los perdedores económicos de la globalización, una categoría que a menudo tiene más que ver con quienes se perciben como tales que con quienes lo son realmente: sería más una pérdida de expectativas; y al final quienes votan por partidos de derecha populista no son los supuestos perdedores sino “vecinos en mejor posición alarmados por el avance de guetos”. En segundo lugar, el miedo al cambio cultural, donde el rechazo al diferente se puede unir a la competición por las prestaciones del Estado del bienestar. Y, finalmente, el resentimiento contra todo lo que se percibe como el establishment.
Aurora Nacarino Brabo ha escrito en esta web sobre un “votante emprendedor” que parece buscar “dinámicas de destrucción creativa”: “millones de personas en todo el mundo parecen haber dejado de ser conservadoras”. O quizá, utilizando unas palabras de John Huizinga que recogía John Lukacs en Democracy and Populism, se haya puesto de moda el fenómeno cíclico del “puerilismo”, “la actitud de una comunidad cuyo comportamiento es más inmaduro de lo que garantizarían sus facultades críticas e intelectuales, y que en vez de hacer del niño un hombre adopta la conducta de la adolescencia”.
A propósito de la victoria de Trump, David Runciman decía que, si los estadounidenses creían que su país se encontraba en unas condiciones tan lamentables como las que describía la campaña de Trump, votarle parecía una opción suicida. Pensaban que el país estaba lo bastante bien como para soportar a un presidente como Trump. Las consecuencias de su tiempo en el cargo, imaginaban, no serían tan graves.
La inflación retórica de las democracias contemporáneas y su lógica competitiva no facilita la claridad. La competición electoral propicia que veamos al rival como alguien que pretende destruir lo que más queremos. Uno construye su identidad política en una cierta oposición: es una regla del juego. Pero algunos de estos movimientos quieren destruir todas las reglas. Se puede entender que sea doloroso, para alguien que ha desarrollado una socialización política en oposición a determinadas fuerzas o posturas, pensar que debe olvidar un momento sus posiciones de toda la vida porque llega alguien que pone en peligro esas reglas del juego (a fin de cuentas, lleva decenios escuchando que el rival electoral tradicional ya ponía en peligro las reglas del juego).
Una de las razones de la crisis del orden liberal es que nos hemos acostumbrado tanto a vivir con él que parece indestructible. Estos resultados sorprendentes se han producido en lugares que llevan decenios en paz y prosperidad. Hasta los críticos de ese orden creen que las partes que les gustan sobrevivirán al descrédito y la erosión. Ojalá acierten, pero la experiencia no recomienda que demos nada por sentado. Uno de los fragmentos más poderosos de Seis años que cambiaron el mundo de Hélène Carrère d’Encausse describe el momento en que Gorbachov se consideraba presidente de un país que, según le decían, había dejado de existir. No creo que vaya a ocurrir una catástrofe: el entusiasmo apocalíptico es una tentación que hay que evitar, como cualquier exceso de coquetería.
“La libertad –como el aire– solo se vuelve tangible, se palpa, cuando falta”, ha escrito Enrique Krauze. Uno de los peligros que corremos es no apreciar el valor de aquello que está delante de nuestros ojos. Otro es no ser conscientes de que lo que nos hace más fuertes -más libres y mejores- es más frágil de lo que parece. Y de que no hay nadie más para defenderlo.
Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) es escritor y editor de Letras Libres. Su libro más reciente es 'El padre de tus hijos' (Literatura Random House, 2023).