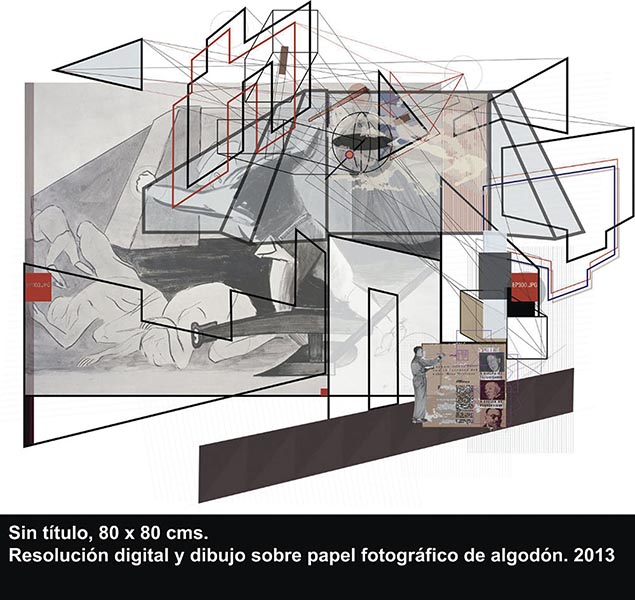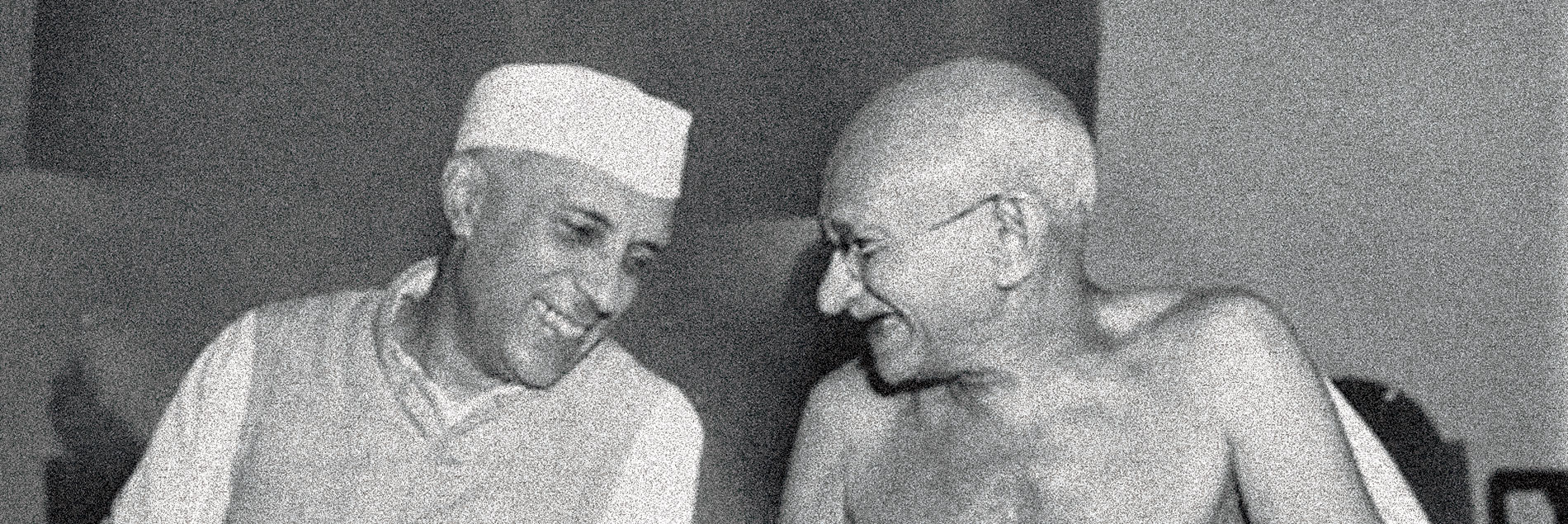Atesoro a modo de gatillo nostálgico una descomunal tarjeta pop-up en cartoncillo rojo (31 x 51 cm) que al abrirse despliega un pastel de seis pisos con todo y su velita –de cera y pabilo– y atrás está dedicada de su puño y letra: “Muchas felicidades, Eunice. Ferran Adrià.” Terminábamos la velada ebrios de placer en la terraza de El Bulli entre bocanadas de humo y paladeo de digestivos, arrullados por las olas batientes a nuestras espaldas, resistiéndonos a poner punto final a la experiencia, cuando un mesero se inclinó a encender la vela de mi pastel/tarjeta de cumpleaños como remate inesperado al inmoderado despliegue: cena de 47 tiempos (sin errata) en maridaje exclusivo con seis añadas de champagne Dom Pérignon.
Sobra decir lo que significa el privilegio, teniendo en cuenta que el 30 de julio El Bulli cerrará en definitiva sus puertas al público. A partir de entonces será una fundación dedicada a la libertad creativa de un equipo liderado por ese genio renacentista que es Ferran Adrià (www.elbulli.com). Nadie volverá a cenar en el que fuera el mejor restaurante del mundo en 2002 y cuatro veces más, consecutivamente de 2006 a 2009 –según la revista británica Restaurant Magazine–, como no sea a invitación expresa.
Al llegar, ni la sencilla construcción en piedra ni mucho menos su campirana decoración sugieren semejante excelencia culinaria. El Bulli, enclavado en la pequeña bahía de Montjoi de la Costa Brava (177 kilómetros al norte del aeropuerto de Barcelona), conserva un poco del aire de ese chiringuito de playa que comenzó siendo en la década de los sesenta, y para acceder a él por tierra hay que tomarse la molestia de recorrer unos trece kilómetros de costa accidentada desde Roses o llegar por barco desde el Mediterráneo: quien quiere cenar allí tiene que ganárselo.
Imagino a los cincuenta chefs de El Bulli (cincuenta chefs para cincuenta comensales), en la cocina, absortos, manejando ingredientes mediante procedimientos alquímicos hasta convertirlos en partículas, en esencias, en moldeables promesas, para reorganizarlos siempre de otro modo, como si de un juego se tratara, arriesgando combinaciones insólitas, asombrosas en su resultado, visualmente perfectas, delicadas, diminutas todas.
“El siguiente plato –anuncia nuestro mesero mientras lo sirve– es caviar sobre coulis de avellana y caviar de avellana sobre coulis de caviar. ¿Podrían distinguir cuál es cuál?” Ni la textura ni el color ni el sabor revelan pistas fiables. Como el resto, el platillo es delicioso, sutil y al mismo tiempo preciso y precioso. Y lo es más intensamente porque resulta inexpugnable a la observación razonada: cualquier esfuerzo de disección cerebral para asirlo es inútil, al menos para quienes cocinamos como simples mortales. De eso se trata. Lo que por arduas horas ha sido disección, experimento, imaginación y reto para sus creadores deviene sorpresa exquisita a la mesa, y uno cae atrapado sin remedio en estados alterados de conciencia cuando la mezcla de sabores estalla en el interior de la boca y las sustancias impregnan por eternos instantes el paladar desprevenido.
Comimos, bebimos, ¡cuánto y cómo! Macarrones de parmesano, percebes rellenos de caviar, tártara de ostras, espárragos con miso, gnocchi de polenta, ceviche de almeja, risotto de moras… Añadas 1969, 1973, 1976, 1990, 1996 y 2002 de Dom Pérignon. Y cuando creíamos haber llegado al final de ese abrumador maratón gastronómico, caímos presa de una última tentación dispuesta en el interior de enormes cajas laqueadas: una combinación de chocolates artesanales, una docena de los cuales –la gula venció a la diabetes– me zampé impúdicamente. ~