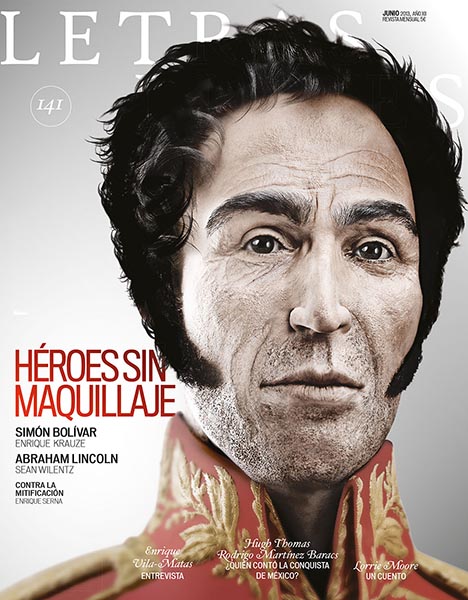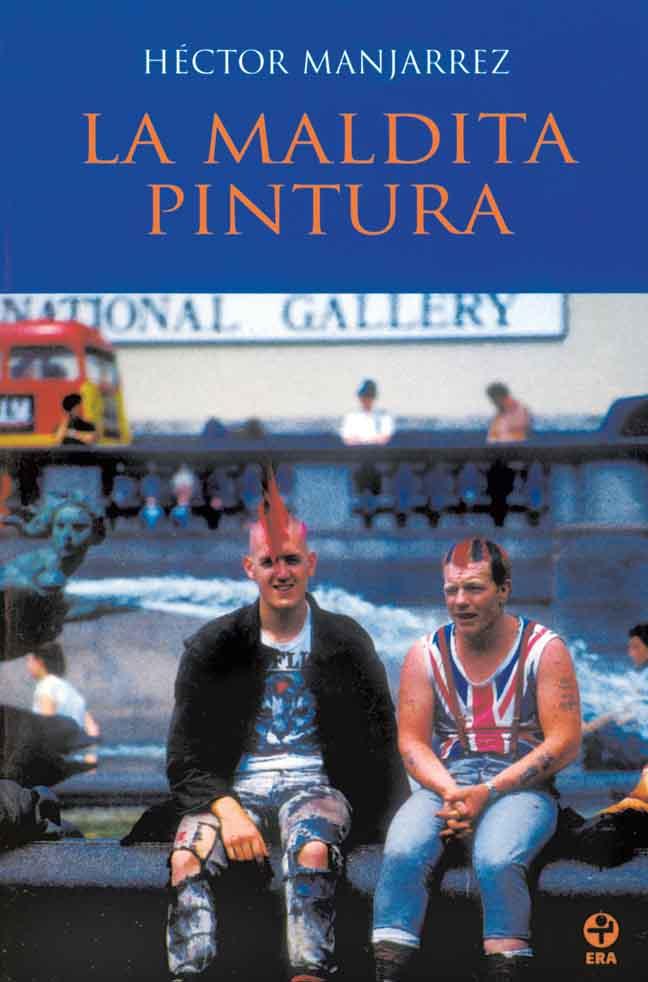Hace poco el filósofo Jacobo Muñoz afirmaba en una entrevista que “en España no hemos contado con una burguesía culta y letrada que ofreciera modelos de ejemplaridad asumibles por todos”. En esta época de crisis, como buen perro flaco que somos, sometidos además a un intensivo proceso de adelgazamiento, no encontramos más que pulgas en nuestro pasado, el reciente y el menos reciente. Sin embargo, esa sonora frase encierra algo de injusto al descartar una burguesía, una España, que pudo haber sido y no fue. Por eso, y porque cabe la sospecha de que esa España también fue, o incluso que todavía existe, quizá valga la pena recordar dos episodios de infancia transterrada de sendos tipos que supieron sobrevivir al peso de un apellido ilustre.
Manolo Fernández-Montesinos, que murió el pasado 18 de enero, era una sonrisa acogedora y un leve acento indefinible, que quizá arrastrara desde su infancia granadina. Una infancia que no fue fácil: su padre, alcalde republicano de la ciudad, fue fusilado en los primeros días de la Guerra Civil, al igual que su tío, Federico García Lorca. En 1940, con apenas ocho años, emprendió el camino del exilio con su madre y sus abuelos maternos. Incluso a vuelapluma, es difícil resumir su vida: ese primer exilio estadounidense; la vuelta a España y el activismo político antifranquista; la cárcel; doce años en Alemania, muy ligado al poderoso sindicato metalúrgico alemán; diputado socialista por Granada en las primeras Cortes de la democracia; promotor de la Fundación García Lorca que protege el legado del poeta…
En Nueva York, donde se acabó instalando la familia, Fernández-Montesinos pronto comenzó a llevar una doble vida, la de su casa de exiliados españoles “con costumbres y comida española, donde nunca entraba un norteamericano que no fuese por lo menos catedrático de literatura en Harvard” y la de la escuela, donde era Manny, un adolescente neoyorquino más. Como solía contar aún con asombro sesenta años más tarde, y como recogió en sus extraordinarias memorias Lo que en nosotros vive (Tusquets, 2008), esas dos vidas chocarían de frente una tarde de abril de 1947. Acérrimo seguidor de los Brooklyn Dodgers, uno de los equipos de béisbol punteros de la ciudad, solía escuchar las retransmisiones de los partidos con su grupo de amigos en un drugstore cuyo propietario era también un encendido aficionado de los Dodgers. Ese día, sin embargo, debutaba, tras una encendida polémica de alcance nacional, Jackie Robinson, el primer negro que jugaba en las Grandes Ligas. En la última jugada, un batazo de Robinson permitió al equipo de Brooklyn ganar el partido, que además les enfrentaba al odiado vecino de los Manhattan Giants. En ese momento, el dueño del drugstore entró en cólera y al grito de “fucking nigger lovers!” sacó a patadas a los chavales que ingenuos celebraban la victoria. Ese odio tan intenso e injustificado basado en el color de la piel a alguien a quien en principio solo cabía admirar supuso una tremenda conmoción para ese niño español de quince años.
Tres años antes, en Baltimore, otro joven exiliado español asistió a una iniciativa sorprendente. Jaime Salinas, hijo del poeta, era alumno de una escuela cuáquera cuando el departamento de educación de la ciudad decidió organizar una asamblea que reuniera a representantes estudiantiles de todas las escuelas, públicas y privadas, y en un gesto sin precedentes, también de las escuelas negras. En la asamblea, tras un pomposo discurso del concejal, nadie tomaba la palabra, hasta que el joven Jaime propuso crear una comisión con un presidente, un secretario y un tesorero, siguiendo la mecánica habitual de todas las comisiones, para elaborar una propuesta que una reunión posterior de la asamblea pudiera estudiar.
El entusiasmo (mezclado con alivio) con que fue recibida la propuesta condujo a que el concejal propusiera rápidamente a Jaime como presidente y dejara en sus manos la selección del secretario y el tesorero. En 1944, en Estados Unidos, un chaval español escogió a un negro, Lincoln Anthony Taylor, como secretario de la comisión y a una judía, Edith Bernstein, como tesorera. Este protoexperimento en diversidad se frustró enseguida: Jaime intentó tomar una Coca-cola con su comisión, pero la chica se excusó y se fue (inimaginable tomar algo con dos chicos de fuera de su comunidad) y Lincoln le tuvo que explicar, para inmenso bochorno de Salinas, que no había ningún sitio en la ciudad donde un blanco y un negro se pudieran sentar juntos. Como explica en sus memorias (Travesías, Tusquets, 2003), ni la comisión ni la asamblea estudiantil se volvieron a reunir nunca.
Como resulta evidente, esos dos chavales, Jaime y Manolo, no adquirieron sus valores en Estados Unidos; cabe pensar que los traían puestos del otro lado del Atlántico. A lo mejor esa burguesía que añora Jacobo Muñoz sí existió. ¿Que la Guerra Civil acabó con ella? Sí y no. Los dos que nos ocupan volvieron a España y aquí se quedaron. Hay más “modelos de ejemplaridad”, solo es necesario un mínimo esfuerzo. Impugnar el pasado no garantiza un futuro mejor y condena a un olvido injusto a muchos hombres buenos. Quizá solo sean algunos, pero intentemos no olvidarles, y que cunda su ejemplo. ~
Miguel Aguilar (Madrid, 1976) es director editorial de Debate, Taurus y Literatura Random House.