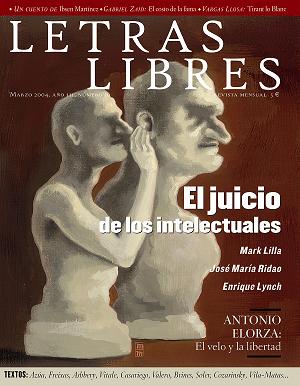En 1954 Adolfo Bioy Casares (1914-1999), durante uno de sus viajes por Europa, estuvo en Londres y conoció, entre otros escritores, a Graham Greene. Cuenta en sus Memorias (publicadas por Tusquets en 1994) que no se decidió a pedir a E. M. Forster una entrevista: “Lo admiraba demasiado para convertirme en una molestia para él. Como todavía ningún libro mío se había traducido, me sentía escritor bajo palabra, quizá dudosa, y además me preguntaba de qué podríamos hablar”.
Precisamente de 1954 es El sueño de los héroes. Escrita en Buenos Aires, Pardo y Mar del Plata, Bioy armoniza en ella de forma admirable los dos polos de su literatura, lo fantástico y lo sentimental. En sus Memorias podemos deducir cómo empezó a gestarse: “En un día de otoño, caminando entre los pinos de Punta del Este, llegué a la conclusión de que yo había escrito bastante sobre lo que no entendía y nadie entendía y que era hora de escribir sobre lo que entendía un poco. Quise pasar del género fantástico a hechos de la vida, sobre todo a historias sentimentales”. Sin restar vigor a una historia de proporciones míticas, valiéndose de algunos de sus temas recurrentes, como las máscaras, el cruce de tiempos o los sueños, Bioy supo bajar sin estridencias al detalle, a lo pequeño, a los auténticos sentimientos humanos. Además de una historia de amor, El sueño de los héroes es una novela sobre la imposibilidad de que los acontecimientos se repitan, sobre el destino, el coraje y la amistad, sobre la necesidad de renunciar a algunas cosas para ganar otras, sobre el paso del tiempo y la lucha entre el bien y el mal… Sobre la vida. De la misma manera que Gauna alcanzó la culminación de su existencia en los bosques de Palermo, Bioy alcanzó la de su arte al escribir este libro inolvidable, romántico, hondo, emocionante y triste. Yo lo leí treinta años después de su aparición. Tanto me impresionó que en mi primera novela, Qué te voy a contar, incluí a modo de homenaje el inicio, que la chica leía al narrador; tanto me hizo soñar, que convertí Buenos Aires en un lugar mítico, en el ejemplo de la ciudad que puede concentrar todas las aventuras destinadas a las personas normales.
La novela de Bioy inspiró una ópera, una película e incluso un cómic. A mí me inspiró un viaje y el deseo —nunca, ni antes ni después, sentido con igual intensidad— de conocer a su autor. En 1990 recibí el Premio Tigre Juan por Qué te voy a contar, y decidí gastarme el dinero yendo por primera vez a Sudamérica y paseando por Buenos Aires. A través de mi amiga Mercedes Monmany conseguí el teléfono de Bioy, quien había sido previamente advertido (la escritora Vlady Kociancich hizo de amable mediadora) de que un joven escritor español, admirador suyo, quería conocerle. No me preocupaba de qué hablaríamos: yo le preguntaría cosas, le mostraría mi admiración. La sinceridad de ésta, mi entusiasmo juvenil, hacían que no me planteara la posibilidad de que mi visita fuera un incordio. El argentino aún no había escrito sus memorias, y por lo tanto era imposible que el citado pasaje sobre E. M. Forster me hiciera dudar.
Buenos Aires es una ciudad que se parece a Madrid, aunque a sus habitantes les guste emparentarla con París. Cierto es que la amplitud de muchas de sus calles y plazas, alguna zona y algún edificio permiten hacerlo, pero cuando la visité por primera vez, en febrero de 1991, me recordaba más a mi ciudad natal. Y lo mismo ocurrió en mi tercera visita, a fines de 2003. Aunque, más que su semejanza con tal o cual ciudad, lo importante de Buenos Aires es que haya inspirado versos como aquellos de “Mi Buenos Aires querido,/ cuando yo te vuelva a ver/ no habrá más penas ni olvido”, o “No nos une el amor sino el espanto/ será por eso que la quiero tanto.” Los versos del olvido de Alfredo Le Pera los hizo famosos Gardel, y los del espanto de Borges los hizo famosos Borges, al que Bioy definía como “literatura viviente” y con el que tuvo largas discusiones sobre el amor en la literatura. “Borges se pasó la vida enamorado, pero enamorado de verdad, y sufrió muchísimas veces. Sin embargo, tenía un prejuicio en contra del amor en la literatura. Una reacción basada en su experiencia de que todos consideraran que el amor era el único tema”.
Pero más allá de parecidos y pareceres, de tangos o de su personaje más conocido, Buenos Aires era para mí sobre todo, como ya he indicado, el escenario de El sueño de los héroes. En sus Memorias Bioy refiere que, quizá, su interés por los sueños empezó cuando sus padres le quitaron un perro que había ganado en una rifa, Gabriel, y le dijeron que lo había soñado. Su primera aproximación a lo fantástico se la proporcionaría, en el cuarto de su madre, también durante la infancia, un espejo veneciano en el que vería algo inexistente, “la sucesiva, vertiginosa repetición del cuarto”. En cuanto al amor, Joaquín, el portero de la casa, al verle parado ante un escaparate con juguetes, le espetó: “Ya sos hombre. No te interesan los juguetes. Te interesan las mujeres”. Y le empezó a llevar a un teatro de variedades.
En 1991 me fotografié en las cuatro esquinas de Iberá y avenida del Tejar, donde supuestamente se hallaba el café Platense, en el que se reunían todas las noches los amigos: en lugar del café, se levantaban unos edificios carentes de toda gracia; recorrí el parque de Palermo, donde Gauna recuperaba, ya en 1930, aquello que había vivido (o soñado) en 1927, y comprobé que, si alguna vez hubo allí bosques, eran ya sólo un recuerdo; acompañado por Carlos Alberdi, aficionado a los caballos y por entonces director del centro del ici en Buenos Aires, asistí a las carreras en el hipódromo, imaginando que en una tarde como aquélla, en ese mismo lugar, Gauna ganó los pesos que habrían de decidir su destino.
Yo tenía entonces 29 años y una ingenuidad que hoy me sorprende, no por la ingenuidad en sí, sino por mi edad. Bioy tenía 77, y el año anterior, al recibir el Premio Cervantes, se habían acrecentado la fama y el respeto que le rodeaban. No atendía a casi nadie por teléfono y era difícil que concediera alguna entrevista. De haberlo sabido, y de haber sabido de su casi exclusiva dedicación a las mujeres, muy probablemente mi inseguridad me hubiera hecho echarme atrás. Gracias a mi ignorancia, gracias a que aún no había publicado sus Memorias, le llamé por teléfono. Curiosamente, tener más datos puede engañarnos sobre algo. Bioy aceptó la cita, y le gustó lo suficiente como para repetirla. Ambos encuentros fueron en La Biela, el café frente al cementerio de La Recoleta donde almorzaba casi diariamente. Una vez fue a la hora de la comida, y la otra, a la de la cena. La primera pagué yo, tras convencerle con el argumento de que me hacía mucha ilusión invitar a alguien a quien admiraba tanto. La segunda, a mi vuelta por un viaje por Salta y Jujuy, él. En el recuerdo, los dos encuentros se mezclan.
En el primero le comenté que había estado en Iberá con Tejar, y que allí no había ningún café. Mi interés le hizo gracia, y no estaba seguro de que alguna vez lo hubiera habido. Le relaté, tal vez al hablar de viajes, mi desastrosa tentativa de llegar a Grecia. Una historia de un amor frustrado que a Bioy le divirtió mucho y que sirvió, creo, para que nos volviéramos a ver. Le conté cómo la chica que me acompañaba y yo, antes de salir, ya estábamos peleados; cómo el viento se llevó la puerta de la furgoneta en una playa del Mediterráneo francés; cómo vendimos pendientes de ala de mariposa en el Puente Viejo de Florencia; cómo, tras bañarnos en una playa de Brindisi y volver al coche, justo antes de embarcarnos, descubrimos que nos habían robado; cómo llegamos a ver el barco que nos debería haber llevado a Grecia, y al que hartos, cansados y sin dinero, decidimos no subir; cómo el viaje de vuelta, sin hablarnos, fue incluso peor, aunque al final aguardara el premio de la separación; cómo, impelido por una suerte de caballerosidad de la que me enorgullezco y arrepiento a partes iguales (y que posiblemente ya no conserve, aunque preferiría no verme en una situación en la que se pusiera nuevamente a prueba), conseguí que le permitieran ducharse en el Palace de Nápoles; cómo, en fin, nunca llegué a Grecia.
Sobre lo que habló Bioy, recuerdo algunas cosas. Le pregunté si él y Borges se pasaban los escritos antes de publicarlos. Me respondió que no se leían mutuamente, sino que se contaban los argumentos antes de escribirlos. Más tarde he leído que renunció a que Borges los leyera al advertir que le había incomodado al pasarle los primeros capítulos de La invención de Morel, y sospechar que no había sido de su completo agrado, pese al elogioso prólogo. Entre mis escritores preferidos estaba Bassani (Bioy lo cita en sus Memorias, entre un grupo de escritores italianos, Moravia, Sciascia, Calvino, Buzzatti, a los que inmediatamente se sintió ligado por una amistad de años). Cuando le pregunté qué le parecía a él, me dijo que “un tonto”. No quiso añadir nada más, y me dejó algo intrigado y algo apenado. En el primer encuentro le pedí que me dedicara El sueño de los héroes. Bioy se consideraba un escritor satírico. Curiosamente, La invención de Morel (1940) y El sueño de los héroes, en mi opinión sus mejores obras, no pertenecen al género satírico, al revés que Dormir al sol (1973), que era, según me confió, por no tener un aire trágico, su favorita. Recurro nuevamente a sus Memorias: “Pero ¿qué sabe un autor de sus escritos? Si continúa escribiendo, los recuerda mal, le faltan tiempo y ganas para releerlos y se atiene a lo que sobre ellos le dijo el último interlocutor”. Compré un ejemplar de Dormir al sol en una librería de Buenos Aires para que me lo dedicara en nuestra segunda cita. También recuerdo que se mostró convencido de que la bondad era hija de la inteligencia, y de que la gente malvada era estúpida, opinión con la que no estuve de acuerdo, pero que me gustaría compartir. En esa compilación de citas, frases, anécdotas y ocurrencias que es De jardines ajenos (publicada por Tusquets en 1997), hay una de Umberto Saba que apunta en la misma dirección: “Siempre he pensado que el humor es la forma suprema de la bondad”.
A juzgar por aquellos dos encuentros, le gustaba más escuchar que hablar, algo que dice mucho en su favor. Guardo de aquellas charlas el recuerdo de un hombre extremadamente atento y educado, amable, irónico y joven, de ojos llenos de vida, de buena presencia y muy elegante. También, un par de fotografías (yo, con gafas, vaqueros y una bolsa con los libros que me acababa de dedicar; él, con camisa blanca, corbata, pantalones grises y una chaqueta azul) y la factura de una librería, en cuya cara posterior Bioy, con letra afilada y algo temblorosa, de anciano, me recomendaba ciertos libros de Svevo y Sciascia.
Durante su infancia Bioy vivió en la calle Quintana, en el barrio de La Recoleta, el más elegante de Buenos Aires, y en el que está el cementerio de los ricos, con unos impresionantes mausoleos que evidencian la prosperidad de la alta burguesía argentina de principios del siglo XX. Frente a su casa con jardín, el señorial edificio Ocampo proyectado por Alejandro Bustillo, veía cómo pasaban los coches fúnebres. Después se mudaría a Posadas, también en La Recoleta. Cuenta Bioy en sus Memorias que el día en que se suicidó uno de sus tíos vio un coche fúnebre y le maravillaron los caballos, pero su niñera le apartó y le impidió mirar: “Aquello fue como si me mostraran unos colores admirables que ante mis ojos se transformaron en serpientes. Quizá en ese momento empezó, para mí, el horror de la muerte”. No deja de ser llamativo que Bioy comiese y cenase casi a diario a escasos metros de donde él sabía que sería enterrado, salvo percance de última hora, como el ocurrido a su primo Juan Bautista, el Cabito, el penúltimo Bioy (Adolfo no cuenta a su hijo Fabián), cuando la familia buscó en vano la llave del sepulcro de La Recoleta, y un capitán de navío le dio hospitalidad en el de su familia. Nunca he encontrado en los libros de Bioy un verdadero horror ni una preocupación profunda ante la muerte. Más bien, un motivo más para la ironía o la especulación, o cierta especie de coquetería: “También confesaré que, por razones totalmente supersticiosas, con el tiempo me sentía menos dispuesto a publicar un libro mío en cuya portada se leyera: Irse“. Tal vez, sin embargo, allí estaba ese terror, y el hecho de convertir La Biela en su restaurante predilecto fuese una manera de irse familiarizando con la muerte, de ir aceptándola. Se me ocurre que ese restaurante podría ser un extremo de uno de los numerosos hilos que conformarían la vida del escritor argentino, dedicada al amor y a las mujeres, un interés sólo superado por el de la literatura. Tras su amor frustrado por una corista, sus amigas le buscaron novia, y le presentaron a una tal Martita, “que vivía en Quintana, poco antes de llegar a Junín, probablemente donde ahora está el restaurante La Biela”.
De vuelta en España le escribí una carta, que me contestó. Pero ya que había tenido el impudor de pedirle una cita, he de decir en mi favor que, al menos, decidí no atosigarle, no escribirle más, no enviarle ningún texto mío, dejarle tranquilo. Volví a verle en uno de los cursos de verano de El Escorial, en 1994, cuando Mercedes Monmany me animó a acercarme. Hacía unos meses había muerto su esposa, Silvina Ocampo, y un coche había arrollado a su única hija. En octubre de 1992 se había roto el fémur al caerse en su casa, y desde entonces tenía dificultades para andar. Según había leído en un periódico, sus nietos —uno de los cuales le había robado sus medallas para venderlas— le habían demandado. Una enfermera tenía que ayudarle cada vez que tomaba asiento o se levantaba, pero el brillo de sus ojos no había perdido nada de su antigua intensidad. Tenía entonces ochenta años, a la fragilidad de los años se sumaba la de esos golpes recibidos en cadena, y su aspecto de encontrarse un poco perdido despertaba una mezcla de ternura y lástima. Ese día escribí, con censurable grandilocuencia, que “el ocaso de los héroes es siempre más grande que el triunfo de los mezquinos”. Recuerdo el amable gesto de Bioy para que me sentara a su lado: supe entonces que se acordaba de mí. No hablamos mucho: en un arranque de valor la timidez puede vencer el cara a cara, pero no la presencia siempre intimidante de otras personas. Y ese día pensé que también él era tímido. La última imagen que guardo de él es la de un hombre impecablemente vestido, chaqueta, pañuelo, corbata, reloj de bolsillo, mirando con aparente serenidad los montes cubiertos de árboles de El Escorial.
En realidad, no hacía falta verle para saber que sus energías estaban ya casi agotadas: su última novela, Un campeón desparejo (1993), cortada abruptamente tras un magnífico inicio, así lo mostraba. En 1997 presentó en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires el que sería su último trabajo, De jardines ajenos, una compilación de citas que definió como “graciosas, hermosas o muy absurdas”, un libro en el que predominan el humor, el donjuanismo, un cierto esnobismo y una procacidad sin gracia. Borges y Bioy escribían hasta muy tarde, por la noche, y reían a carcajadas. El mito se cae un poco al leer que con Borges dio en inventar frases del tipo “En menos que suena un pedo”. Pero juzgar literariamente a Bioy por una recopilación de textos ajenos sería una solemne estupidez: una forma de maldad. De la misma manera que a Maradona —por no alejarnos de Argentina— se le recuerda por el gol a Inglaterra y no por la patada a Dirceu (ese brasileño que jugó en el Atlético y dejó la memorable frase de que mandaba balones y le devolvían sandías), a Bioy Casares hay que juzgarle por sus grandes novelas y relatos y no por De jardines ajenos.
Al volver a Buenos Aires a finales de 2003 comí en La Biela y busqué la tumba de Bioy en La Recoleta. En El sueño de los héroes hay un componente mágico (en una novela que, conviene dejar claro, nada tiene que ver con el realismo mágico) al servicio de una idea filosófica: repetir las circunstancias que llevaron a determinado suceso no implica que ese suceso se repita, sino que, a lo mejor, conduce a una de sus variantes antes evitada. Con Bioy Casares muerto, no existía la posibilidad de un reencuentro más o menos fortuito: volver a La Recoleta era solamente una concesión a la melancolía o a la nostalgia. Los días anteriores había paseado por la ciudad y había desayunado en dos de sus más conocidos cafés, que podrían servir para explicar algo de la historia de Argentina: La Ideal, cerca del Obelisco, antiguo, muy bonito, amplio, de techos altos, nobles columnas y ricas paredes de madera, pero sumido en una decadencia evidente, como indica su estado de conservación y el triste surtido de pastelería; y Las Violetas, en Medrano con Rivadavia, lujoso, impecablemente restaurados sus baños, vidrieras, columnas y escayolas, y con una tentadora oferta de tartas, bombones, dulces y comida para llevar. Uno de sus excelentes desayunos se llama, por cierto, Té Victoria Ocampo. El que Las Violetas, inaugurado en 1884, haya reabierto hace dos años, después de haber estado cerrado durante cuatro, permite soñar con optimismo el futuro del país. También los dos cementerios más famosos de Buenos Aires, el de La Chacarita y el de La Recoleta, son ejemplo de ese contraste. En el de La Chacarita, el popular, están los restos de Gardel. En el de La Recoleta, el de los ricos, la tumba más visitada, siempre con flores, es la de Evita. Que la mujer de Perón esté allí puede interpretarse como una traición a los descamisados o, por el contrario, como una venganza contra la alta burguesía. Bioy fue muy rico. Tanto su familia como la de Silvina lo eran. Pero después de una vida lujosa, su fortuna fue desapareciendo. Al final de su vida conoció la angustia económica, el temor a perder su casa de Posadas. Llevado por ese miedo vendió su cámara fotográfica. La fotografía había sido otra de sus grandes aficiones, y no es casual así la profesión del protagonista de Aventura de un fotógrafo en La Plata (1985), que tiene que elegir entre el amor o su vocación. Por suerte para Bioy, él nunca tuvo que elegir entre la literatura o las mujeres. Se puede establecer un paralelismo entre la trayectoria económica del escritor y la de su país, ambos, tan llenos de talento, ambos, de la opulencia a la modestia. Hubo muchos que no le perdonaron a Bioy su vida llena de mujeres y comodidades, y se vengaron mezquinamente minimizándole como escritor. Ahora que el caminante ya descansa, casi nadie discute sus extraordinarios méritos literarios. Al fin y al cabo, ¿quién envidia a los muertos?
Como en 1991, la ciudad sigue llena de vida, y el Jardín Botánico, de gatos. En La Biela han retirado de la carta el bife de chorizo. Se me ocurre que, quizás, alguno de esos gatos sin dueño sea descendiente de alguno de aquellos otros que Bioy tan mal cuidó a Elena Garro, la que fuera mujer de Octavio Paz y amante suya. Pero eso sería más probable en un libro que en la realidad. Comí junto al famoso gomero acompañado por mi pareja. Seguramente, ahora a Bioy el relato de mis viajes le divertiría menos: desde hace tiempo llego a Grecia, aunque nunca haya estado allí. En el panteón de los Casares, donde también está Adolfo Bioy, el padre del escritor, ninguna placa recuerda que en ese lugar reposan los restos de uno de los argentinos más importantes del siglo XX. Sí la hay en la casa de Quintana, honor compartido con Silvina: “Sus libros, su lenguaje y su imaginación honraron a nuestro país y a la literatura universal”. Junto a su tumba pensé que no es la muerte lo que hace triste la vida, sino su anuncio: el paso del tiempo. ~
LO MÁS LEÍDO
Enero 2004