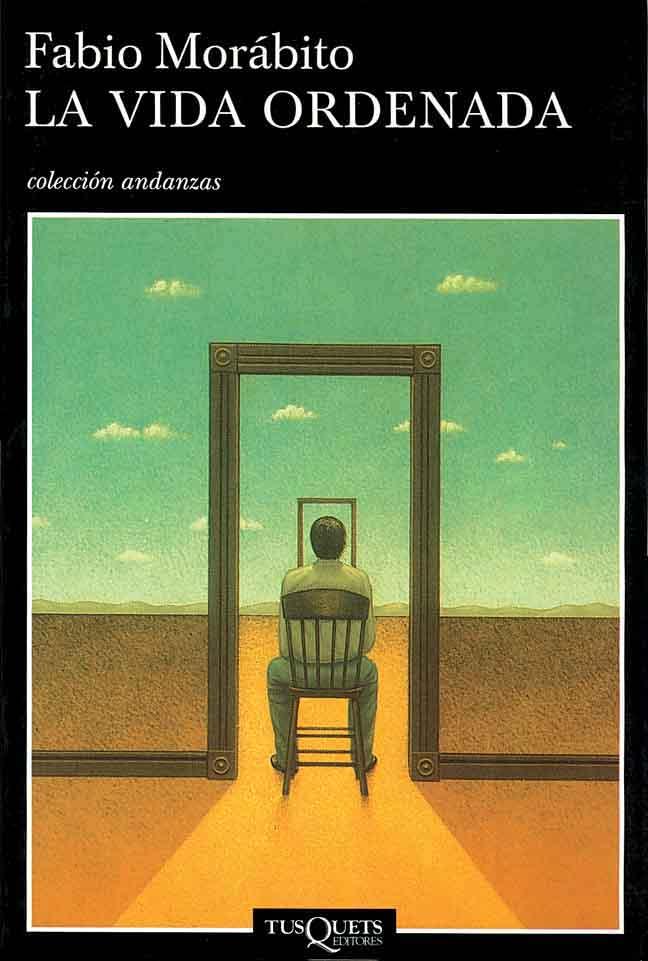a María Cortina
Bajo un cielo de plomo nada protector conseguí llegar al hospital de la Princesa de Madrid la tarde anterior a que le dieran el alta a Chavela, y en la frescura azul de la estancia, parecía recuperada del torrente de energía y emoción que había derrochado –junto a Miguel Poveda y Martirio– en el concierto de la Residencia de Estudiantes bajo un cielo opalescente de una noche definitivamente inolvidable. Sentada apaciblemente en un sillón, la encontré animada, risueña, dicharachera y extrañamente luminosa. Anhelaba volver a Tepoztlán y aguardaba paciente el final de la burocracia sanitaria. Me despidió con un cálido e inofensivo “Hasta la vista”, cuyo significado ritual intuyo ahora: vino a despedirse de España regalándonos La luna grande y volvió a México para dejarse morir, cerrando algún círculo sagrado de los que pueblan nuestras cosmogonías indígenas y que ciertamente habitaban su mundo interior.
Su último trabajo, La luna grande, misterioso entreveramiento de la poesía española de Federico García Lorca con la canción popular mexicana, dista mucho de ser un mero pasatiempo, o la digresión de una anciana menguada de talento o inspiración. Tengo la certeza de que obedecía a la imperiosa necesidad íntima de conectar las dos culturas que más significaron en sus dos vidas: el México que forjó su identidad y la España que le devolvió la fuerza y la ilusión tras los largos años negros de alcoholismo y desesperación. El disco, además, es muy atrevido y ambicioso conceptualmente; con toda seguridad, de haberlo abordado en plenitud de facultades unos años antes, el resultado artístico habría sido ciertamente excepcional. No sabemos el porqué de su cercanía y fascinación por Lorca; quizá la homosexualidad compartida (que varias generaciones atrás provocaba un extrañamiento social añadido y la sensación de venir de un mundo raro); también puede que la veta popular de la poesía lorquiana le recordara a José Alfredo y al folclore mexicano, o que, simplemente, se rindiera ante el inmenso talento y la genética elegancia musical de sus versos. No tengo el disco a mano, pero recuerdo la sofisticada y acertada selección de los poemas (“Cabellos de emperadora”, “El poeta habla por teléfono con el amor”, “Volaré por el hilo de plata”, “Noche del amor insomne”, “El cielo tiene jardines”) así como la sorprendente naturalidad con la que se fundían textos tan diferentes con canciones musicalmente tan distantes como “Piensa en mí”, “Macorina”, “Amar y vivir”, “Cruz de olvido” o “Luz de luna”.
Su título, La luna grande, además de ser un símbolo poético recurrente en el poeta, en el cancionero mexicano y en las más diversas culturas, a mí me recordó al instante un singular verso de Federico en el que describe la naturaleza del canto y que siempre me ha perseguido, como una letanía oscuramente exacta y al tiempo inaprensible. En 1925 el poeta escribía:
El canto quiere ser luz.
En lo oscuro el canto tiene
hilos de fósforo y luna.
La luz no sabe qué quiere.
En sus límites de ópalo,
se encuentra ella misma,
y vuelve.
Quizá ese sea el oficio del poeta y del cantante: perseguir desde lo oscuro la luz. Y la fuente del verdadero arte consista en lograrlo; en expresar, desde la voz oscura, al menos por un instante el fuego y la claridad de la vida, y fijarlos en esos hilos de fósforo y luna que son las canciones. Pero eso no se puede aprender, porque viene de lo oscuro, estaba ahí antes del intérprete y lo atraviesa. Se llama duende. Y cada tradición musical elige el suyo: Camarón de la Isla, Billie Holiday, Oum Kalsoum, Miriam Makeba, Benny Moré, Chavela Vargas.
A comienzos de los años cincuenta, en un momento que resultó decisivo para la historia de la canción popular mexicana, se cruzaron las trayectorias del compositor que llevó la canción mexicana hacia lo más alto –José Alfredo– y la cantante que la puso boca abajo, que le dio la vuelta para mirar a lo más hondo. Una voz inconfundible e inaudita, impropia de una época que pregonaba un optimismo superficial colectivo apoyado en la exaltación de los valores patrios, y que tan vistosamente ejemplificó el cine de Jorge Negrete y Pedro Infante, con sus armaduras de charro, los sombreros excesivos y las estruendosas trompetas del mariachi. Por aquel entonces no había muchas voces femeninas, y las que había, las inolvidables Lucha Reyes, Toña la Negra, Elvira Ríos, Amalia Mendoza y Lola Beltrán, eran intérpretes que, de alguna forma, reflejaban distintas tradiciones y formas de abordar la canción mexicana. Chavela, a contracorriente, inventó la suya, nadie la siguió, y su forma de cantar desaparece con ella. Una voz potente, a veces dura como pedernal, recia, grave, profunda, pero también versátil, capaz de girar sobre sí misma y con un sonido redondo elevarse hacia registros más agudos, como si fuera un lamento sólido que misteriosamente se licuara en corrientes de dulzura, sensualidad y ternura, o se quebrara secamente en desolación y tristeza. Toda la tensión musical se fragua en su forma de decir las palabras, en la cadencia de sus versos, en el juego de los acentos y los silencios, lo que libera a la canción de su automatismo y la convierte en pura expresividad emocional. A partir de los años cincuenta todas las canciones se volvieron otras al atravesarlas la voz de Chavela Vargas.
Una mujer –no solo una voz– diferente, extranjera en el más amplio sentido del término (en francés, extranjero y extraño son la misma palabra), que llegó a México desde su Costa Rica natal en plena adolescencia, desclasada y aislada del entorno social, ajena a los roles sexuales tradicionales y con una definida predilección por las mujeres; combativa, bohemia, parrandera y radical en la forma de ser, de vivir y de vestir: el rostro desnudo sin sombra de maquillaje, los blancos pantalones campesinos de algodón, los jorongos multicolores de dibujos indígenas, los tragos de tequila y el humo de los puros y de las pistolas.
La misma actitud radical que empleó para vestir –o mejor dicho, desnudar– las canciones. Al prescindir de los violines y los vientos del mariachi, se alejó del bullicio de la fiesta multitudinaria para buscar la compañía del solitario, para compartir su intimidad, para descubrirnos –con las frases arrastradas, el ritmo, las síncopas y el único acompañamiento de las guitarras– el luminoso corazón de las canciones. Sus interpretaciones rompieron para siempre la rigidez de los cánones establecidos y las fronteras de la ortodoxia: no era un hombre quien cantaba, sino una mujer, pero que tampoco respondía a los modelos de la profesión ni a los estereotipos sociales. Era una suerte de canción andrógina que combinaba la asertividad, la fuerza y el rango vocal masculino con la intuitiva, vulnerable y sofisticada intensidad emocional de una mujer. Y el repertorio que exploró fue mucho más allá de José Alfredo y la ranchera –ese caleidoscopio de las pasiones humanas, la voluntad de querer y la desolación–, hasta hacer desaparecer de los boleros de Agustín Lara todo asomo de cursilería para mostrarnos su extraordinario genio musical, llevar las inolvidables canciones del oaxaqueño Álvaro Carrillo (“Luz de luna”, “Sabor a mí”) hacia un lugar del que nunca han vuelto, y reinventar otros muchos títulos de Cuco Sánchez, Tomás Méndez, Manuel Esperón y tantos más. Pero también incursionó en otros géneros como los corridos de la Revolución, a los que inyectó el arrojo y la vitalidad que desprendían las adelitas, y supo rescatar la magia y el misterio del son y el folclore mexicano como muestran sus sobrecogedoras versiones de “La llorona”, “Rogaciano el huapanguero” o “La Sandunga”. Siempre sintió viva curiosidad por la música del resto de Latinoamérica, comenzando por la canción cubana, con su inimitable versión de “Toda una vida” de Osvaldo Farrés o la voluptuosa “Macorina”, su composición más emblemática, con letra del asturiano Alfonso Camín. También se atrevió con el tango (“Sus ojos se cerraron” de Carlos Gardel) o la música brasileña (“Maringá” de Joubert de Carvalho) así como con la canción política y de lucha social que plasmó en su inencontrable disco de comienzos de los setenta Poema 20, en el que están presentes los versos de Pablo Neruda, Nicolás Guillén y las memorables versiones de “Gracias a la vida” de Violeta Parra, “Las preguntitas a Dios” de Atahualpa Yupanqui o “Cruz de luz” de Daniel Viglietti.
Su hundimiento personal coincidió precisamente con el fin de ese momento mágico de la canción mexicana y la muerte de sus principales compañeros del alma y de parranda: Álvaro Carrillo (1969) y José Alfredo (1973). Su reencuentro con la vida, casi veinte años después, y su triunfo en España, de la mano de Manuel Arroyo y Pedro Almodóvar, significaron su reconocimiento internacional (y su revalorización en su propio país) así como la confirmación de que su cancionero era plenamente contemporáneo y sus interpretaciones conectaban de lleno con la sensibilidad moderna. Prueba de ello fueron sus recitales en el Teatro Olympia de París y en el Carnegie Hall de Nueva York. La grabación en vivo de este último concierto (2004) resulta el disco más conmovedor y el punto álgido de su segunda etapa, en el que el lamento y el desgarro de cada canción están como envueltos en una fuerza invencible que los exorciza. Como no podía ser de otra manera, fue el cronista mayor de la cultura popular mexicana, Carlos Monsiváis, quien con una sola frase hace redundante toda mi explicación anterior: “Chavela ha sabido expresar la desolación de las rancheras con la radical desnudez del blues.” Y la desolación, como nos contaba Álvaro Carrillo y nos cantaba Chavela, no tiene otro remedio que la luz de luna: “Yo quiero luz de luna, para mi noche triste, para cantar divina, la ilusión que me trajiste.” ~
(ciudad de México, 1958) es abogado, periodista y crítico musical. Conduce el programa colectivo Sonideros de Radio 3 en Radio Nacional de España.