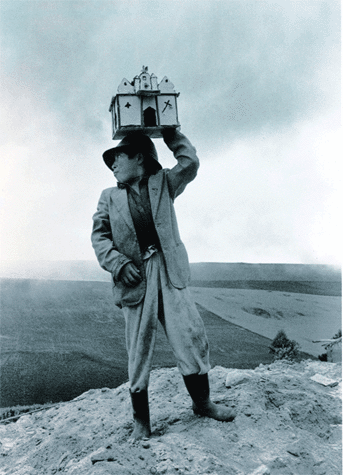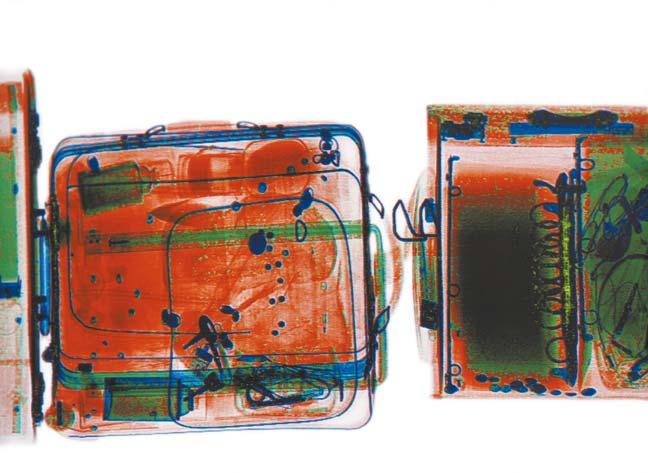Chopin. Dibujo de Delacroix
Cuando en 1829 el ya por entonces mítico violinista Niccolò Paganini dio en Varsovia conciertos a los que la élite social y cultural polaca concurrió para oírlo (y, de paso, para comprobar de vista si el maestro italiano mostraba angélicas alas aleteantes en los raudos stacattos o diabólica cola espiralada con la que, se decía, manejaba el arco obteniendo sobre el violín hipnóticas volutas melódicas), el joven Chopin, de diecinueve años, susurró a los amigos que en tales performances había “más circo que música”, pero secretamente quedaría tan deslumbrado que, tras unos días de paganinear en el teclado, compuso uno de sus primeros Estudios para piano, Op. 10. Y, decidido a ser un artista “pasional”, en 1830 galanteó por un tiempo a la joven soprano Konstanzja Gladkowska, por la cual suspiró en cartas, en piezas pianísticas y hasta en un adagio de concierto.
En ese mismo 1930 inició su propia carrera de virtuoso viajante yendo a presentar en teatros de Praga, Dresde, Viena y Berlín sus mozartianas Variaciones opus 2, que le ganaron enormes aplausos, suspiros de las damas ansiosas de emociones estéticas y de las otras, una muy halagüeña prensa y la discreta objeción de un crítico para quien la delicada digitación pianística del muchacho prodigioso era menos apreciable en los teatros repletos de público que en los salones frecuentados por finos melómanos, esperanzados mecenas, sutiles aristócratas, cultas damas y la imprescindible esnobería, que aunque frívola y transitoria, suele ser una avanzada de las vanguardias artísticas. (Sin los esnobs, quizá mucho del arte que hoy sigue vivo se habría quedado guardado en las polvorientas vitrinas de clasicismos y academias.)
Durante un concierto en Viena en el que la orquesta se mostró inepta ante la partitura del Rondó Krakowiak, Chopin debió improvisar sobre temas de La Dame Blanche de Boldieu y sobre una popular tonada polaca, para finalmente tocar sus Variaciones sobre un aria del Don Giovanni de Mozart, y el concierto, que iba al fracaso, resultó un buen éxito. Un crítico de la Allegemeine Musikalische Zeitung alabó el estilo del pianista polaco: “La exquisita delicadeza del tacto, el magistral dominio de la técnica, la finura con que el joven artista deja apagarse las notas para pasar a otras, revelan una honda sensibilidad. La nitidez de la interpretación y las composiciones de este fulgurante meteoro llevan el signo del genio”. Ante el solo reproche del comentarista acerca de la poca sonoridad del tecleo, el fulgurante meteoro defendió en una carta a un amigo su modo de tratar al teclado: “Como están acostumbrados al estruendo de los virtuosos, dicen que toco demasiado suavemente, aunque yo más bien diría que con ternura. Pero prefiero que digan que toco con excesiva suavidad a que digan que lo hago de modo brutal. Es mi manera de tocar y sé que agrada infinitamente a los artistas y a las mujeres”. Y… ¿por qué ese “y a las mujeres”? Quizá porque ellas percibían cierto acento femenino, cierta femenina manera de seducción en el arte chopiniano.
En cuanto al Chopinek sentimental, al Chopin enamorado/enamorador, ése es un aspecto que lo destinaría a la leyenda cursi, a la biografía novelada y, last but not least, al melodrama cinematográfico. La película paradigmática y muy taquillera por su cursilería fue A song to remember (“Canción inolvidable”), dirigida en 1945 por Charles Vidor. En ella un fornido aunque dizque tuberculoso Chopin (Cornell Wilde) y una pantalonuda pero maternalísima George Sand (Merle Oberon) se amaban envueltos en suntuoso technicolor y en el bello tema, ampulosamente orquestado por Milozs Rozsa y otros, del Estudio nº 3 en mi mayor, Op. 10, el cual, gracias al éxito de la película, degeneraría en merengosa canción difundida por todas las radios con títulos terroristas: “Divina ilusión” o “Canción inolvidable”, a escoger.
En 1830 el idilio con Konstanzja, a quien Chopin, agente viajero de su música, le enviaba una carta desde cada parada en el camino, terminó cuando ella se le casó con otro, quizá un nada romántico burgués o un pianista de más vigorosa digitación (pianística). Un año después, ya consolado por el piano, por algún flirt de salón elegante y por las reuniones con amigos, Friederick iba hacia París a conquistar mediante la música salones que ya eran adjetivados como “románticos” (pues ya Victor Hugo, con sus versos, con el drama Hernani y poniéndole el revolucionario gorro frigio al diccionario de la lengua francesa, había estrenado en Francia le romantisme).
En el camino a la Ciudad Lux sorprendió al músico viajero la noticia, fresca de tinta como si fuese de sangre, de que en la batalla de Ostrolenka las armas rusas habían derrotado a las insurrectas armas polacas, de modo que el duro dominio zarista persistiría sobre el sufriente país al que el poeta Adam Mickiewicz sobrenombraba el “Cristo de las naciones”. Tal vez en ese momento Chopinek, nada patriotero pero íntimo e intenso patriota, se puso a improvisar en la portátil espineta una pieza entreverada con los rechinidos del viejo instrumento atacado como en un desesperado acto erótico; y tal vez en ese impromptu evocador de la patria a la que ya no volvería, Frycek esbozaba la Polonesa en fa sostenido mayor que por su ritmo heroico y marcial no sólo se convertiría en una suerte de himno de Polonia sino que además inauguraría en Europa una de las corrientes musicales de inspiración nacionalista.
Y sería entonces cuando Fredrick Chopin habría decidido que durante el resto de su vida haría su música (Estudios, Nocturnos, Preludios, Polonesas, Mazurcas, Sonatas, Baladas, Conciertos y todo lo que le sugiriese el teclado) para la Europa de los salones lujosos y por la Polonia aristocrática y campesina de su corazón.
(CONTINUARÁ)
Es escritor, cinéfilo y periodista. Fue secretario de redacción de la revista Vuelta.