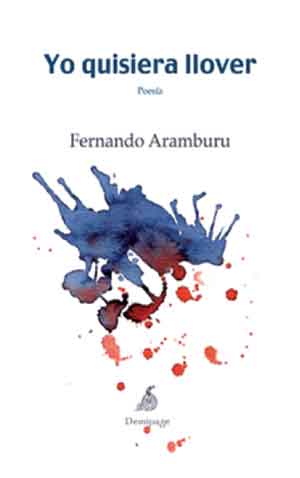La comprensible pesadumbre ambiental, el llanto y el crujir de dientes, las malas noticias que se agolpan en los periódicos, la zozobra que atenaza al más pintado, todo parece sugerir que cualquier tiempo pasado fue mejor. La revolución digital amenaza con acabar con la cultura y la tradición: los lectores ya no escuchan a los críticos. La emergencia de nuevas potencias cuestiona la supremacía de occidente: Evo nacionaliza una compañía española y Dilma no se deja impresionar por Obama. En España, las certezas de la Cultura de la Transición dejan paso a una vasta y desolada incertidumbre, sin instituciones a las que asirnos tras el acelerado desgaste del gobierno, los partidos, la monarquía, los sindicatos, la judicatura, los medios y hasta el Barça de Guardiola. No hay lugar donde poner los ojos que no sea recuerdo del declive.
¿Tan mal estamos? La pregunta no es retórica ni se puede contestar sin más. Estamos peor que hace cuatro años, sin duda, y, si miramos las últimas semanas de la bolsa, al nivel de hace nueve. Pero alcemos un poco la mirada y veamos más allá del humo que nos rodea. Busquemos un punto de referencia, por ejemplo hace cien años, 1912. Un margen tan arbitrario como redondo. ¿Es mejor estar vivo en 2012 que en 1912? ¿Y nacer en 1912? ¿Preferible a hacerlo en 2012? Circunscribámonos a Europa. No vale argumentar que la Primera Guerra Mundial estaba a la vuelta de la esquina y que los europeos que la sobrevivieron tuvieron apenas veinte años después la oportunidad de perfeccionar la barbarie, y no la desaprovecharon. No sabemos que nos deparará el 2014, ni el 2039 (esperemos que centenarios pacíficos), así que busquemos los méritos en sí de las dos fechas.
En 1912 la primera globalización liberal había socavado los cimientos de la sociedad decimonónica. El acceso a los productos agrícolas de Argentina, Australia o Canadá hacia tambalearse la hegemonía británica, cuya industria había quedado anticuada y cuya fe en el libre comercio la había hecho vulnerable. Una burguesía confiada y rica dejaba atrás a la aristocracia como clase dominante. Pero lo hacía a costa de la miseria imperante entre la mayoría de la población. La subordinación de la mujer era absoluta, por no hablar de la de otras minorías, la esperanza de vida no llegaba a los cuarenta años, y el trabajo infantil era la norma. Las leves mejoras de la medicina contribuían a aumentar la esperanza de vida y a aliviar la mortalidad infantil, lo que producía una trampa maltusiana por la que aumentaba la pobreza.
En España las bancarrotas del Estado y la dependencia de prestatarios extranjeros eran constantes, en ocasiones incluso con contrapartidas como la explotación en exclusiva de recursos mineros. Los problemas para la formación de capital nacional fueron una constante, que las varias reformas financieras de finales del siglo XIX no lograron paliar. En el campo español, como queda claro por las descripciones de los viajeros extranjeros, reinaban la miseria y el hambre.
A lo largo del siglo XX, con sus desastres incluidos, los progresos de la humanidad han sido asombrosos. Solo en España, se ha doblado el numero de habitantes y el PIB se ha multiplicado por 17,5. La alfabetización de la casi totalidad de la población es un indicio de los avances en educación. La emancipación de la mujer y su incorporación al mercado laboral han liberado a la mitad de la humanidad. La mayoría de las enfermedades han sido controladas. De las humeantes ruinas de Europa y Japón en 1945 surgieron las sociedades más prósperas e igualitarias de la historia.
Creo que podemos afirmar sin miedo que es mucho mejor el año 2012 que el 1912. Entonces ¿por qué esta zozobra y este miedo? Quizá porque igual que entonces se avecinan grandes cambios geopolíticos y socioeconómicos que presentimos pero que no podemos controlar. Y porque, situados en la atalaya de unas sociedades ricas y poderosas, no adivinamos otro camino que no sea el declive y quedar arrumbados por la historia en la playa de la insignificancia. Por eso, precisamente, ver de dónde venimos, recordar las penurias económicas de nuestro pasado inmediato y pensar en las dificultades que hemos superado debería servir, si no para alegrarnos, al menos para tranquilizarnos. Hemos estado mucho peor que ahora, y hemos llegado a la actual prosperidad (sí, prosperidad, por más que nos empeñemos en negarlo). Empecinarse en un pesimismo ciego, o en la queja permanente no solucionará nada. Porque, como ya sabemos, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. ~
Miguel Aguilar (Madrid, 1976) es director editorial de Debate, Taurus y Literatura Random House.