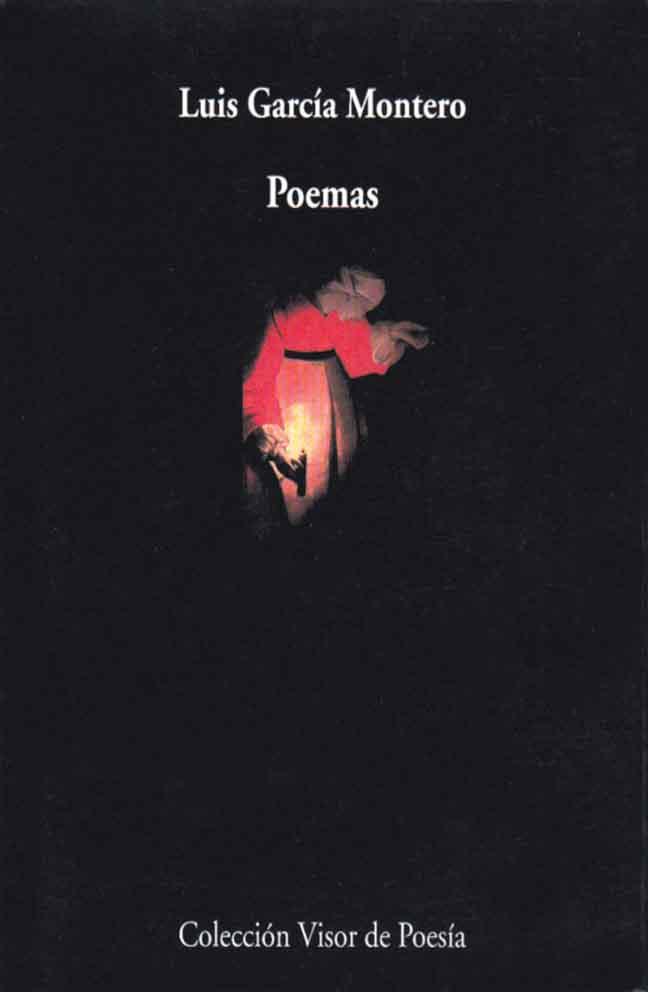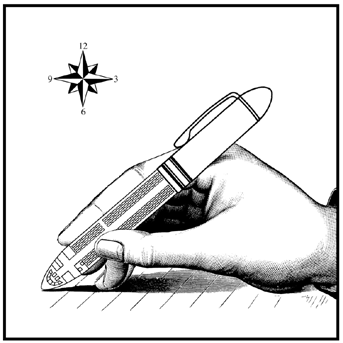Ante la queja persistente de que nuestros clásicos mexicanos no viajan como deberían hacerlo a lo largo del universo de la lengua española, las ediciones de la Universidad Diego Portales, de Chile, le ponen algo de remedio al asunto al menos en el caso de Jorge Ibargüengoitia (1928–1983) y publica Recuerdos de hace un cuarto de hora. Crónicas en primera persona, donde el prologuista, Álvaro Díaz, le explica, a sus lectores chilenos lo siguiente y lo hace con la autoridad que da el desenfado:
“Valga la aclaración: me encargan este prólogo no como conocedor de la literatura mexicana contemporánea ni como lector compulsivo ni como reseñador ilustrado y criterioso, pues estoy lejos de encajar en esas categorías. No conozco escritores mexicanos, leo poco, y mal podría situar al autor compilado en este más allá del redundante y reducido texto que propone Google. Me lo encargan simplemente porque he leído bastante a Jorge Ibargüengoitia, me entretiene y me representa. Recomendado con entusiasmo hace unos tres años por mi hermano que vive en ciudad de México —en Coyoacán, el mismo barrio de Ibargüengoitia—, quedé prendido y necesitado de sus relatos, como los adolescentes y las señoras de otra época con Salgari o Agatha Christie”.
Yo crecí en una época en que para viajar por el México ignoto Ibargüengoitia era indispensable. Para encontrarle el chiste a un país autoritario, hierático, accesible al humor negro y a la vacilada pero escasamente al verdadero humor, los mexicanos serios leían Los relámpagos de agosto y recomendaban su lectura. Junto con algún otro título, esa contranovela de la Revolución Mexicana era la bibliografía básica que podía ofrecérsele, conjeturemos que desde el aeropuerto, a un visitante con ánimo de explorador poco convencional. Hay quien asegura que Los relámpagos de agosto, que en 1964 era un libro heterodoxo e iconoclasta, pasó de moda. Puede ser, dado que la canonización significa precisamente eso: sustraer un libro de su actualidad y alejarlo de las inclemencias más severas del tiempo. Si no nos reímos los lectores mexicanos de lo mismo que cuando acaban de celebrarse los fastos del cincuentenario de la guerra del año diez, ni nos asombramos ante los viejos mitos obsesionados como estamos en cultivar e inventar los nuevos, a algunos de nuestros clásicos nacionales (e igual ocurre en todas partes) les espera la segunda o tercera oportunidad como las tenidas por Ibargüengoitia, quien tiene fama de haberle ido bien inglés, en su día. Hubo, en fecha reciente, un Ibargüengoitia español, presentado por Juan Villoro para el sello editor del novelista Javier Marías (Revolución en el jardín, Reino de Rotonda, 2008) y ahora lo hay chileno: a ver cómo cruza los Andes Ibargüengoitia y qué respuesta a la pregunta de cómo viaja un clásico nacional con reputación idiosincrática tendremos esta vez.
A los clásicos los ayuda el cine, la televisión y su descarga a través del libro electrónico o su consulta en la red, pero la legitimidad que les da su impresión foránea, leídos y editados por lectores ajenos o distantes, sigue siendo decisiva.
Algunas de las crónicas seleccionadas por Díaz provienen de Viajes por la América ignota (1972) y Sálvese quien pueda (1975) —alcanzadas a recopilar por Ibargüengoitia— mientras que el resto fueron compiladas en fecha posterior, sobre todo, por Guillermo Sheridan bajo los títulos de Autopsias rápidas, Instrucciones para vivir en México o La casa de usted y otros viajes, editados, entre otros, durante los años noventa.
Abro al azar, Recuerdos de hace un cuarto de hora para ver que encuentro y así me va: “En tiempos cardenistas se construyó en Guanajuato el monumento al Pípila. Cuando lo terminaron todo Guanajuato dijo que era monstruoso, que estaba mal proporcionado, que el Pípila no era así sino tuberculoso, que si le decían Pípila era porque tenía cara de guajolote, etcétera. ¿Quién se hubiera atrevido a decir que con el tiempo el Pípila se iba a convertir en el equivalente guanajuatense de la Torre Eiffel? Y sin embargo, en la actualidad, un treinta por ciento de las tarjetas postales que se venden en Guanajuato contiene la imagen del Pípila”.
El próximo 27 de noviembre se cumplen treinta años de la muerte de Ibargüengoitia, en aquel accidente aéreo en las cercanías del aeropuerto de Barajas, donde el avión haría escala, desde París, rumbo a Colombia. Tras darle la palabra a quienes lo admiraron, dice su compilador chileno y después dice el propio Ibargüengoitia, en una cita dentro de otra cita:
“No tenía pensado morirse. Había informado a su círculo más cercano que ya tenía planeada su última novela y que el viaje a Bogotá le serviría para que decantaran algunas ideas. No hubo presagios ni señales catastróficas. Como despedida queda una melancólica columna que escribió cinco años antes del accidente: ‘Hoy cumplí cincuenta años. Es mentira que el signo de la madurez consista en que uno comienza a sentirse más joven. Hoy me siento más seguro que cuando cumplí veinte años, más rico que cuando tenía treinta años, más libre que cuando cumplí cuarenta, pero no me siento más joven que en ningún otro momento de mi vida. Siento también que el camino que escogí hasta más de la mitad andado, que ni me malogré ni he alcanzado las cúspides que he hubiera querido escalar, que ni el pasado tiene otra textura, que varios enigmas se han aclarado, historias que parecían paralelas han divergido, muchos episodios han terminado. Cada año que pasa tengo más libros que quisiera escribir y cada año escribo más lentamente. Si vivo ochenta años, cuando muera dejaré un montoncito de libros y me llevaré a la tumba una vastísima biblioteca imaginaria’”.
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile