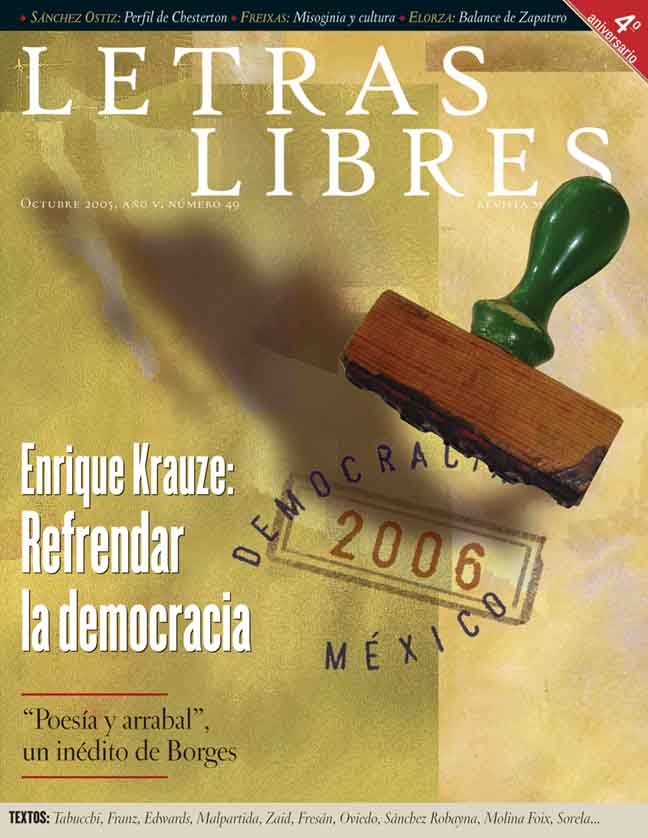¿Cómo saber que China es un país comunista? Muy fácil: uno va a la plaza de Tiananmen y se encuentra con larguísimas colas de campesinos con banderitas comunistas, pastoreados por comisarios gritones con megáfono, esperando a saludar a Mao en su tumba. El mismo que, en una descomunal foto retocada de carné, preside la entrada a la Ciudad Prohibida de los antiguos emperadores, una ciudadela que albergaba a diez mil personas, tan exigente con la admisión que, en su día, tan sólo acercarse a ella sin ser socio podía costar la muerte.
Con cuidado se pueden encontrar otros rastros: los (muchos) cochazos negros y con los cristales ahumados de la “nueva clase”, inconfundible para quien recuerde los antiguos ZIL soviéticos y de otros países tras el Telón, y que guardan en su interior, como gusanos de seda, a los invisibles guardianes de la revolución. O una asociación de escritores que ocupa en Shanghai todo un palacete art nouveau, incautado a un antiguo “capitalista” (así lo explicó su relaciones públicas con lenguaje tan retro como el palacete), y que edita varias revistas a razón de diez o doce personas en plantilla en cada una. O también, quizá, el hecho de que en todas partes trabajen (o simplemente estén ahí, charlando o abanicándose con la camiseta arremangada en la cintura) más, muchas más personas de las necesarias. Aunque esto también ocurre en muchos otros países no comunistas, como la India por ejemplo, y difícilmente podría ser de otro modo en un país que tiene que dar de comer todos los días (¡y lo consigue!) a 1,350 millones de personas (pronúnciese despacio para apreciar todo el sabor y háganse comparaciones al gusto).
Poco más. A partir de ahí cualquier otro parecido con lo que se suele entender por “país comunista” es pura coincidencia y parece un error del guión, si bien en China, más que en otros sitios, hay que tener mucho cuidado con la palabra “parece”. Y no por el tópico de las enigmáticas miradas asiáticas de una línea pues en China conviven casi tantos tipos de ojos como en la ONU. En realidad es difícil avanzar unos centímetros en la vida china sin encontrarse con símbolos —incluida la coreografía comunista—, y lo que reúne a todos los símbolos es que por viejos que sean requieren interpretación.
El problema es que, aparte de que ante casi cualquier puerta importante sigue habiendo una pareja de perros Fu (heraldos del progreso), y de que el dragón, el antiguo símbolo que sólo podía utilizar el emperador (bajo pena de muerte) se ha convertido en el animal nacional de China, ¿cómo interpretar que una feria del libro en Shanghai sea amenizada con un desfile de modelos… de ropa interior? Si alguien hubiese anunciado algo así hace veinte años, cuando masas de chinos uniformados de hecho con trajes Mao se dirigían al trabajo en bicicleta, lo habrían enviado a un campo de reeducación. Incluso hace ocho años, cuando en mi primer viaje a China veteranos trotamundos (los únicos que entonces viajaban por el país menos obvio) anunciaban, convertidos en oráculos durante los inacabables recorridos en tren, grandes cambios en el país.
Ni siquiera ellos podían imaginar algo semejante. Como refleja muy bien Changing Shanghai, un curioso libro de fotografías que seguramente se convertirá en un éxito, nunca en la historia de la humanidad algo tan grande cambió tanto y a tal velocidad. Las fotografías de las páginas de la izquierda reflejan, en blanco y negro, una ciudad china casi rural, laberíntica y abarrotada. Y a la derecha, fotos desde el mismo ángulo reflejan la que si no lo es ya será en breve la ciudad con el urbanismo más espectacular y agresivo del mundo (adjetivos no forzosamente elogiosos). Pero el respingo de verdad llega cuando se ven las fechas: las fotos están separadas por veinte, quince, quizá diez años o menos. O sea que cuando a uno le dicen que en Shanghai se construyen quince rascacielos al año, lo más lógico es responder: “¿Sólo?”.
Como es natural semejante “milagro económico” se explica con las mismas razones que explicaron los de los alemanes y japoneses, entre otros: trabajo y técnica. Cuando hace ocho años le pregunté a una refinada galerista de Hong Kong que cuándo me hacía una visita en España, suspiró con suave melancolía de princesa secuestrada en un castillo. Pues la galerista, vestida igual o mejor que cualquier colega suya de la Quinta Avenida o del Faubourg Saint-Honoré, sólo tenía cuatro días de vacaciones al año, por lo general los del Año Nuevo Chino.
Nada ha cambiado, salvo que ahora mucha más gente habla inglés y hace ocho años, casi nadie. Puede que una pareja de ejecutivos que viaja en un tren de Shanghai a Shuzou parezca exactamente igual que otra pareja que viaje, digamos, de Londres a Manchester. Se visten igual, se ríen igual y mantienen en sus conversaciones el mismo tono de aburridas y competitivas conspiraciones empresariales. La diferencia estriba en que los relojes de marca de la pareja de chinos no les han costado más que cinco o seis euros, pues son falsificaciones (los reales multiplicarían su sueldo), y que ellos trabajan… ¿siempre? Si no lo cree, mire los edificios de Hong Kong: no se apagan nunca. Y mire cómo regresan los altos ejecutivos a sus apartamentos privilegiados en los Mid Levels (privilegiados porque se elevan sobre la ciudad abarrotada): arrastrándose por los pasillos mecánicos, y muy tarde, para comprar a medianoche un filete en el supermercado de abajo, que prácticamente no cierra. Tampoco cierran las muy numerosas peluquerías de Shanghai (cuánto se cortan el pelo los chinos, se dice asombrado el viajero), y que en realidad sirven de pantalla para una vergonzante pero apenas disimulada prostitución. Visiones las dos, las de los ejecutivos y las peluquerías, que aunque no lo parezca son del mismo tipo que la comprobación de que una representación de títeres en un parque (los parques chinos son una auténtica revelación, pero esa es otra historia) trata de la carrera espacial. Y de que los titiriteros incluso organizan lanzamientos de sputniks que vuelan unas docenas de metros. Ese entusiasmo revolucionario —el mensaje es palmario sobre la vocación china de ser reconocida como superpotencia— no impide la presencia de muy abundantes mendigas ancianas. Imagino que pobres viudas a las que no les llega la pensión.
O sea que pídales prestada la calculadora a los ejecutivos que viajan frente a usted en el tren a Shuzou, multiplique ese entusiasmo por 361 días al año (descontado el Año Nuevo) y multiplíquelo otra vez por 1,350 millones de personas. Y comience, si se atreve, a escribir su propia novela de ciencia ficción. Se nos van a comer, piensa, y se pregunta si no es una paranoia más. Tranquilo: es un cálculo científico de probabilidades.
Pero algo sucede cuando desde el viejo Bund de Shanghai (el paseo marítimo de las películas y los grandes hoteles modernistas), uno se asoma a la llamada Zona Nueva, al otro lado del río. La mayor parte de la gente suelta un “Oooooh”, y a lo mejor hasta aplaude ante la rosada (y algo hortera) Perla de Oriente, la casi típica torre de comunicaciones con el consabido restaurante que da vueltas sobre la ciudad; o ante el edificio Aurora que proyecta cambiantes anuncios sobre una superficie de unos cincuenta pisos, y anuncia así las últimas tendencias de una arquitectura hecha para épater les bourgeois (o épater a los nuevos ricos que la encargan), y suscitar las obvias comparaciones con Nueva York, Hong Kong, Chicago, etcétera. Y ello para conformar la línea del cielo más espectacular de la tierra, pues cambia a ojos vista, sobre un fondo de contaminación, por cierto, no menos espectacular. Pronto llega sin embargo la reflexión de que una megalópolis, como son o van a ser la semana que viene Shanghai, y Pekín, y Shenzen, y no sólo ellas, no se puede alimentar sólo de gigantescas y mareantes operaciones de venta de camisas para uniformar, literalmente, a todo el mundo. La pregunta entonces es cuándo y cómo se producirá la revolución, ésta sí cultural, pendiente.
De momento no parecen tener prisa, aunque hay que ser prudente con el parecen. De momento parecen muy ocupados en ganar dinero. Y, en contra de todos los clisés con que llega armado el viajero, en cierto modo contentos con ese destino ineluctable de clase media, y dispuestos a todo menos a cuestionar el régimen político, lo único, como en el último franquismo, que parece realmente no estar permitido. En cualquier caso, adelantados incluso en progreso tecnológico (sus cielos son grises pero las motos ya son eléctricas y silenciosas), no tienen nada que ver con las masas malhumoradas de Moscú, Bucarest o Berlín Oriental poco antes de la caída del Muro. Quién sabe, a lo mejor era eso el triunfo del comunismo: ganar dinero, convertirse en clase media y vivir en gigantescos edificios-supermercado. –
Pedro Sorela es periodista.