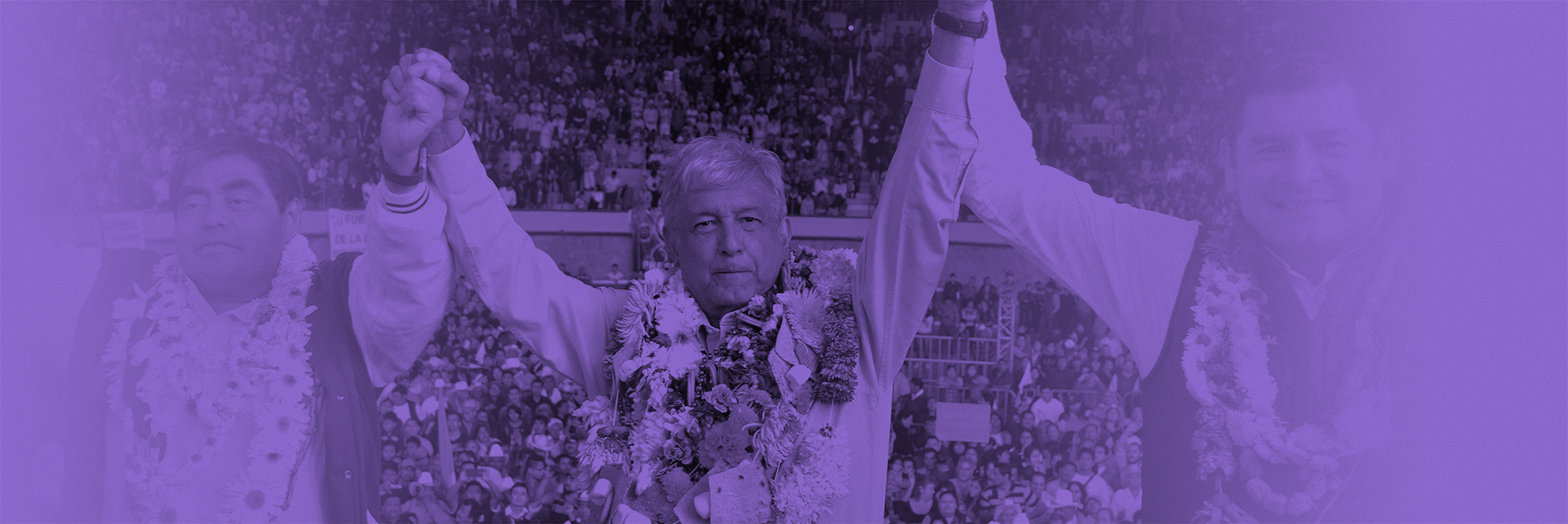Manuel Vilas se hospedó en un hotel de la cadena nh,
junto al Zócalo, en la ciudad de México.
Salía del hotel con buen humor y paseaba hasta la Catedral.
Se quedaba admirando a los curas mexicanos
porque llevaban sotana y porque creyó haberlos visto antes,
en otra parte del mundo, o de la historia.
Los mexicanos se santiguaban cuando pasaban
por delante de la Catedral
y Vilas hubiera querido hacer lo mismo, por cortesía,
pero no sabía, se le había olvidado,
no podía recordarlo.
A Manuel Vilas le gustaba desayunar por las mañanas
en el piso quinto de su hotel, comía un poco de todo.
Le apetecían la crema de frijoles y las salchichas.
Luego se iba a la Plaza y buscaba un limpiabotas.
Nunca, en su vida, había llevado los zapatos tan brillantes.
Caminaba por la calle Madero y miraba las tiendas.
Miraba los relojes, siempre mirando los relojes
de todas las ciudades de la tierra, como si los relojes
fuesen reales y las ciudades no.
Manuel Vilas fue al barrio de Coyoacán, para ver la casa
en la que murió el poeta español Luis Cernuda.
Casa humilde, pobre hombre, allí tan solo, tan desesperado,
cargando con un país entero, o con dos,
México y España, pobre Luis.
Tocó el timbre de la casa, pero nadie le abrió.
Se sentó en una terraza y se bebió un tequila.
Llamó por el móvil a su mujer y le preguntó
¿qué quieres que te traiga de México?
Y ella le contestó: quiero que vuelvas vivo.
Los viajes te matan el corazón, amor mío,
tu inocente, tu pobre corazón,
amor mío. ~
Manuel Vilas es escritor. Su libro más reciente es Dos tardes con Kafka (Alianza).