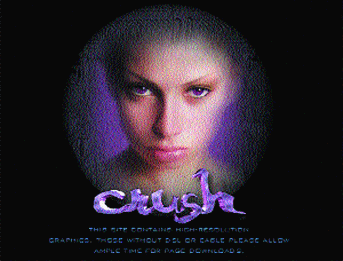El auge del futbol en México es reciente. Durante la primera mitad del siglo XX, otros deportes lo superaban en popularidad. Al beisbol lo habían traído las empresas norteamericanas (dedicadas a las minas, los ferrocarriles, la extracción de petróleo) asentadas a lo largo de la frontera norte, el Golfo de México y el Pacífico. El futbol americano gozó de mucho arraigo en las dos principales instituciones de enseñanza superior que había en los cuarenta y cincuenta: la Universidad Nacional y el Instituto Politécnico. El box gustaba mucho, tal vez porque se avenía bien con el estoicismo mexicano. También la lucha libre apelaba a esa cualidad tan prehispánica como española, con el atractivo adicional del color y las misteriosas máscaras. Es obvio que ninguno de esos deportes ha desaparecido, pero han sido absolutamente opacados por el juego (importado hacia 1902 por mineros ingleses) que hoy es el deporte nacional. La hegemonía del futbol es quizá irreversible. Vale la pena preguntarse si es sana.
Creo que hace cincuenta años la pasión deportiva estaba repartida más democráticamente. La gente llenaba el Parque Deportivo del Seguro Social para ver a los Diablos Rojos, a los Tigres y a muchos otros equipos: Pericos del Puebla, Águila de Veracruz, Sultanes de Monterrey, Leones de Yucatán, Tecolotes de Nuevo Laredo, etc… Jugaban un beisbol de calidad apenas inferior al mejor del mundo. Estrellas de las Grandes Ligas venían a México a retirarse y a dejar escuela. La Liga Invernal Veracruzana era un semillero de peloteros, igual que la del Pacífico. El beisbol, deporte caballeroso, inteligente y formativo, merecía un mejor trato.
El futbol americano se jugaba desde los años treinta y quizá antes. La selección mexicana obtuvo hacia 1938 un célebre triunfo sobre una homóloga americana, que yo conocí al detalle –permítaseme la reminiscencia– porque el "Gard" que defendió nuestros colores era el número 18 de los Pumas: mi tío, el estudiante de medicina Luis Kolteniuk, a quien por sus ojos negros y su furia eslava apodaban "Ochichornia". Nombres ahora olvidados como el "Pocho" Herrera, "Lolo" Rivadeneyra o el "Pibe" Vallarí eran las leyendas de mi infancia. Mi amigo Hugo Hiriart me ha confirmado que esa inocente y pacífica pasión era bastante compartida. Yo también, como él, fui a la inauguración del Estadio Universitario. Allí pasé momentos felices junto a mi padre, encendiendo teas para celebrar el triunfo de la Universidad sobre los Burros Blancos. Esa afición se apagó en los años sesenta, entre otras cosas, como efecto colateral del 68. Merecía mejor suerte.
Las peleas y las luchas (que tenían lugar en la Arena México o la Coliseo) se trasmitían por televisión, y eran fantásticas. Los ídolos eran el Ratón Macías, el Toluco López, José Medel, Canelo Urbina, Pajarito Moreno, y después la extraordinaria camada de boxeadores cubanos avecindados en nuestro país, sobre todo Ultiminio Ramos y el maravilloso José Ángel "Mantequilla" Nápoles. Todos eran dignos sucesores de los personajes de otros tiempos: Kid Azteca, Joe Conde, Chango Casanova. Los luchadores se dividían entre "Rudos" y "Técnicos", y cada uno tenía una identidad propia: el Murciélago Velázquez, el Tarzán López, el Médico Asesino, el Cavernario Galindo. El más famoso, por supuesto, era el invencible Santo, pero mi favorito era Blue Demon. Tiempo después llegué a conocer al campeón Enrique Llanes, un hombre bueno que fundó una academia de judo. Hoy el box va de picada y las luchas han degenerado. Es una lástima.
En los cincuenta, la geografía del futbol se circunscribía casi por completo a la zona central y occidental de México. Los equipos principales eran el Necaxa, el Atlante y los "cremas" del América (del D.F.), el Zacatepec, el Toluca, tres conjuntos tapatíos (Guadalajara, Oro y Atlas) y un racimo del Bajío y Michoacán: León, Celaya, Zamora, Irapuato, Morelia. Habían quedado atrás los tiempos del España y el Asturias (luego del famoso incendio del parque). Los juegos se llevaban a cabo en el estadio de la Ciudad de los Deportes (que no se llenaba) y era emocionante escucharlos en la sobria narración de Agustín González "Escopeta", Julio Sotelo y Fernando Marcos (Ángel Fernández, entonces, narraba beisbol), aderezada con los puntuales comentarios de un cronista español casi ciego llamado Cristino Lorenzo.
En los cincuenta, México era un mosaico deportivo que se reflejaba profusamente en la radio, un poco en la televisión y con mucha vitalidad en la prensa. Era ilustrativo leer los diarios deportivos: Esto, Ovaciones y La Afición, éste último muy crítico y bien escrito. Además había excelentes periodistas, como Manuel Seyde, cuya prosa destilaba elegancia y veneno, tanto que fue él quien bautizó a la selección como "los Ratoncitos Verdes". De pronto, todo cambió, no solo en México sino en el mundo. La trasmisión por televisión de la Copa Mundial de Chile en 1962 fue el presagio de una nueva era. Pero ésa es otra historia.
La Selección mexicana ya no es, por fortuna, la que fustigaba Seyde. Y el futbol se juega en los llanos y en los pueblos, en las vecindades y en lo que queda de nuestras calles. No está mal, y lo digo por experiencia propia, porque ver jugar por años a mis hijos fue aún mejor que encender teas en el estadio de CU. Y sin embargo, creo que algo importante –una pluralidad, una oferta, una riqueza– se ha perdido en el camino. No volverán los tiempos del beisbol, el futbol americano, el box y las luchas, pero es bueno recordar que en esos deportes (y en otros, como los clavados) México alcanzó niveles de excelencia. De haber porfiado en ellos, acaso nuestras modestas alegrías deportivas serían más frecuentes.
(Reforma, 13 de junio de 2010)
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.