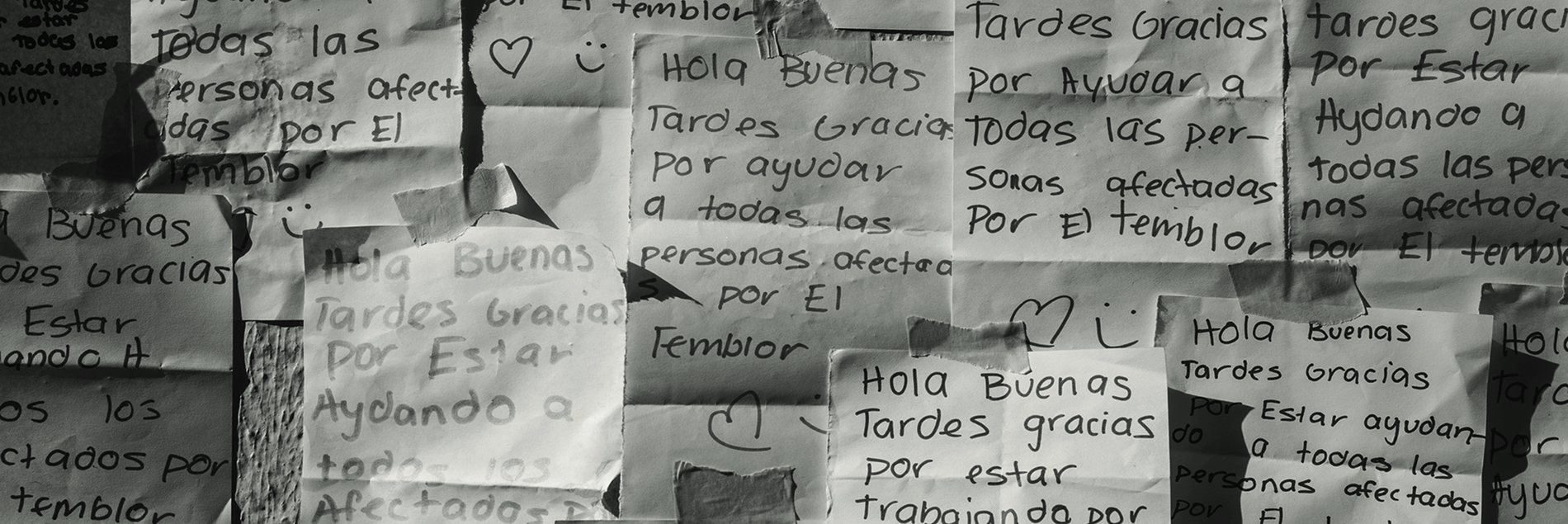La mala noticia es que en Guadalajara hay balaceras todos los días. La buena noticia es que la mayor parte de esas balaceras son ficticias, y sólo tienen lugar en la alarmada imaginación de los ciudadanos que, por ejemplo, ven un convoy de patrullas y corren a dar la alerta por Twitter. La pésima noticia es que algunas balaceras sí son reales, y que, sumadas a las ejecuciones y decapitaciones y granadazos en territorio jalisciense que reporta la prensa de todos los días, espesan la atmósfera de paranoia que respira esta ciudad —el miasma siniestro que flota sobre todo el país, y que sólo los muy ingenuos o los muy hipócritas dicen no percibir. Entre los sustos, fundados o no, y las conjeturas agoreras de lo que todavía cabe esperar (en concreto: luego de la liquidación, en espectaculares operativos, del afamado Nacho Coronel y su sobrino, la semana pasada), prevalece un ánimo generalizado de desamparo y vulnerabilidad, al tiempo que el pasmo imperante va traduciéndose, poco a poco, en tímidos ajustes de los modos en que los tapatíos llevamos nuestras rutinas: si ves por el retrovisor que se acerca a toda velocidad un loco, ábrele paso y no le eches bronca. Por ejemplo.
La notable inventiva de que hace alarde la delincuencia organizada en sus acciones, pero también al modelar la percepción que de dichas acciones (y reacciones) han de tener las autoridades y los ciudadanos, vuelve cada vez más complicado discernir las implicaciones del actual estado de cosas en la vida cotidiana. Ojalá, como se ve en la tele el pronóstico del clima, hubiera también manera de enterarse dónde estallará un coche bomba, o cuáles calles convendrá evitar para no ser sorprendidos por un fuego cruzado; pero como suele tratarse de conflagraciones con las que, más allá de dejar regueros de sangre y eliminar actores que, por unas u otras razones, deben ser suprimidos, se busca además transmitir mensajes en una sofisticadísima comunicación que nadie parece estar en condiciones de descifrar, a la mayoría no nos queda sino sacarle la vuelta a toda camionetota con los vidrios oscurecidos, poner en práctica estrategias de supervivencia obvias (no quedársele viendo feo a nadie) y, en suma, afilar la suspicacia, por mucho o poco que pueda servir.
Las diferencias con otras ciudades son de grado, evidentemente. Jalisco no es Tamaulipas ni Guadalajara es Ciudad Juárez. Pero este precario consuelo se desbarata apenas se adjunta el adverbio de tiempo: no todavía. En el mientras que hay de aquí a entonces, los descuartizados y sus criptogramas van menudeando en la zona metropolitana, las persecuciones (o lo que sean las carreras que tres, cuatro, cinco patrullas saben dar, las sirenas aullantes, en horas pico) son ya un ingrediente habitual del paisaje urbano, y todo está lejos de comprenderse gracias a la elusividad, el hermetismo o incluso la pueril perplejidad de los funcionarios, al tiempo que nos familiarizamos con la gama de vehículos de que dispone el Ejército (en el “operativo” para capturar a Coronel, tres helicópteros sobrevolaron la ciudad por horas, pero lo asombroso fue que despegaran de zonas residenciales, a las que habían llegado en plataformas que, por aparatoso que hubiera sido su desplazamiento, a nadie consiguieron ya asombrar). Al tiempo que esto pasa, hay otras numerosas plagas que prosperan en Jalisco: los mosquitos que causan el dengue, los viene-vienes que se adueñan de las calles, los diputados que medran con el erario, los baches. Y ninguna, desde luego —pero a esto estábamos ya acostumbradísimos desde tiempos inmemoriales—, se ve que vaya a remitir. Lo que lleva a pensar: si con el mosquito no se ha podido, ¿con el horror presente va a conseguirse hacer algo?