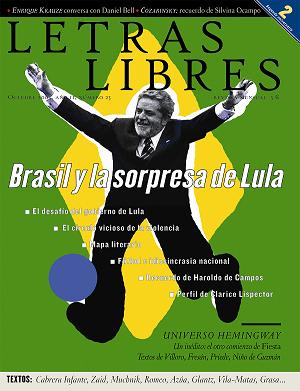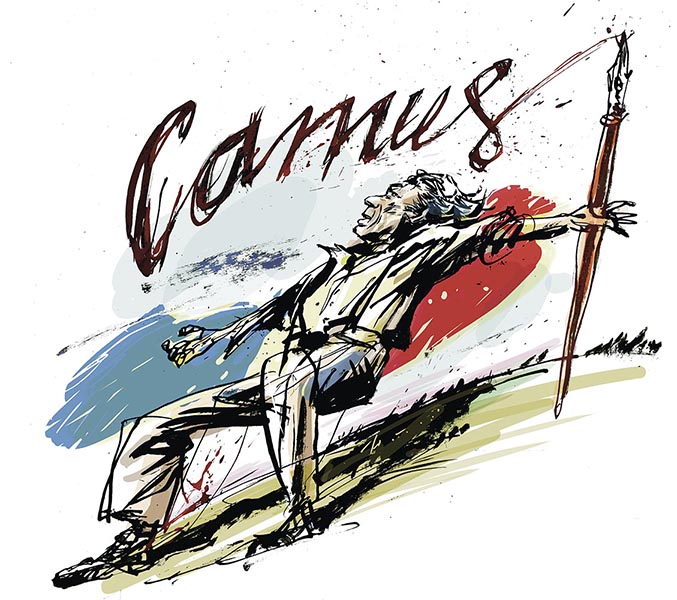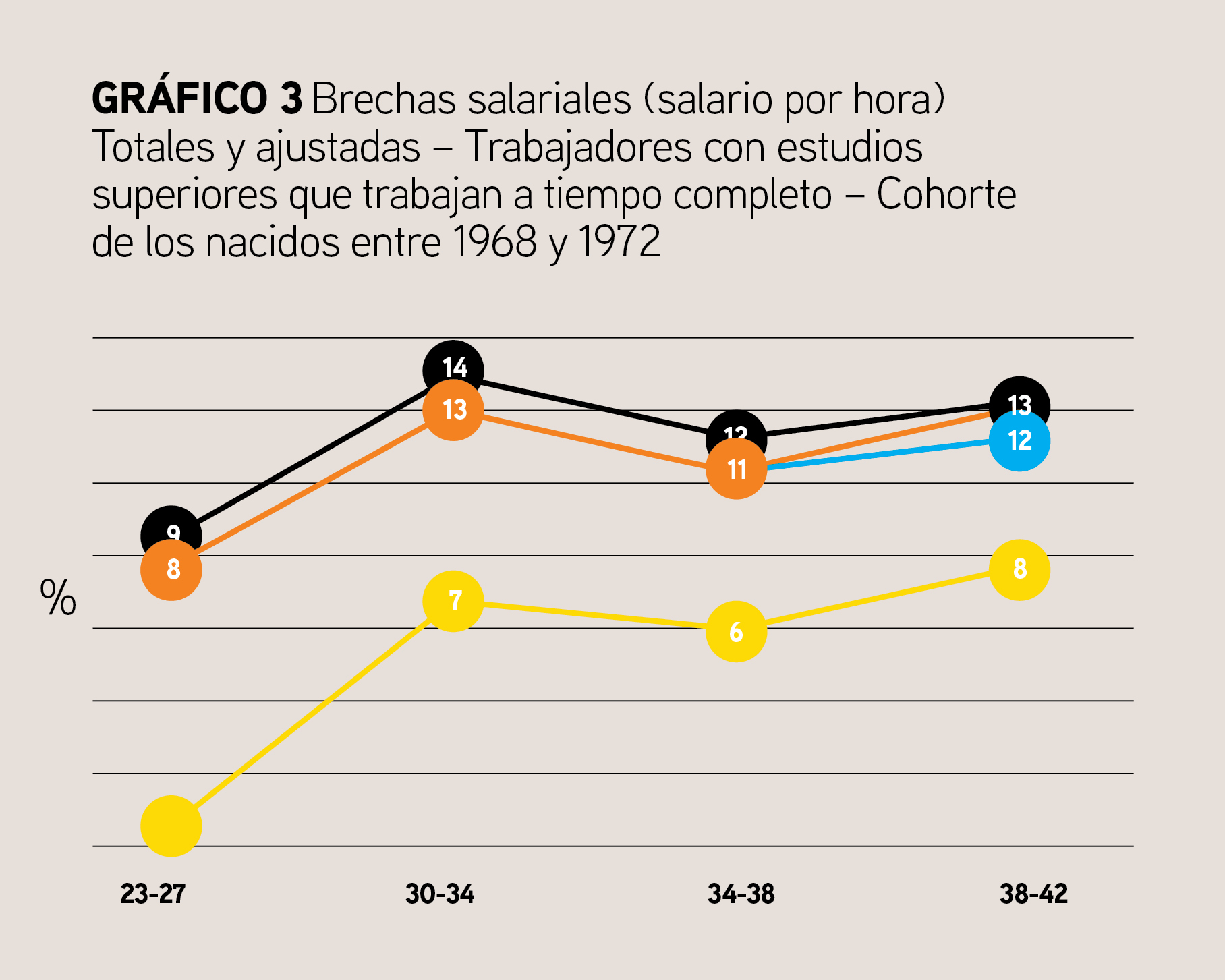No hace falta hablar del talento de Cartier-Bresson, el único fotógrafo capaz de captar instantáneamente no ya una buena composición sino el ensamblaje de repetidos “números de oro” en la misma foto y, al mismo tiempo y en el mismo instante, calcular a ojo la apertura y la exposición adecuadas. Démoslo por sentado y no se hable más.
Hablemos en cambio del “año Cartier-Bresson”, lanzado con la gran exposición de 350 fotos suyas en la Bibliothèque Nationale, en París, titulada “¿De quién se trata?”, que acabo de visitar. (Es tan insensata la concepción arquitectónica de la Bibliothèque Nationale, dicho sea de entrada y de paso, que, por ejemplo, al ver desde la calle el enorme cartel que anuncia la exposición, el visitante ingenuo hace parar el taxi, paga y sube las interminables escaleras que, como en una pirámide azteca, llevan hasta el cartel, sólo para descubrir en letras pequeñas la frase: “Acceso por la Puerta Este”, que vendría a ser la puerta diametralmente opuesta a ésta, la Puerta Oeste; y cuando, al cabo de una interminable travesía de ese altiplano desierto de exótica y costosísima madera gris —vendida al Estado por la empresa maderera de los Mitterrand, por cierto—, afrontando una intemperie inmisericorde, el visitante llega a la Puerta Este, se encuentra con que ha de bajar por una rampa interior hasta el nivel por el que circulaba el taxi que lo llevó hasta allí. Tupido velo.)
Una de las características de los grandes fotógrafos es la de saber eclipsarse. A diferencia de escritores, artistas plásticos, músicos y arquitectos, los fotógrafos parecen vivir tan apegados a la parcela de realidad que captan con la cámara que consideran su propia imagen y su propia personalidad como un obstáculo para su cometido. No hace falta que sean “realistas”: Man Ray creó imágenes fotográficas abstractas y es igual: el supuesto artista está ausente. No ha de ser por casualidad que los rostros de los artistas (sobre todo los de los grandes) nos resulten tan conocidos y que en cambio tan misteriosos nos sean los rostros de los fotógrafos. Cartier-Bresson puso tal empeño en eclipsarse que son muy pocas las fotos que se dejó tomar, y en su mayor parte se han dado a conocer sólo en los últimos tiempos.
Un ejemplo. Hace pocos años Cartier-Bresson fotografió a una serie de colegas octogenarios, entre ellos David Douglas Duncan. Se dieron cita en el Museo Picasso de París —el trabajo de Duncan con Picasso es muy conocido— y Cartier-Bresson le tomó una serie de fotos junto a obras del pintor.
Después de la sesión salieron a tomar una copa en el jardín del Museo. Cartier-Bresson dejó su Leica sobre la mesa y la conversación se animó. Junto a Duncan estaba su mujer, Sheila, que tenía una de esas camaritas modestas, relativamente baratas, para película de 35 mm. Duncan, que iba sin cámara, le preguntó a Cartier-Bresson: “¿Te sobra un carrete?” Éste se lo entregó, Duncan cargó la cámara de Sheila y, en cinco minutos, hizo 36 fotos de su amigo y colega. Sorprendido al principio, disgustado en seguida, tímido y con apenas una sonrisa hacia el final, Cartier-Bresson le dijo: “David, supongo que no pensarás publicar esas fotos”. “Ya veremos”, fue la respuesta de Duncan.
Cartier-Bresson habló con sus abogados y las fotos fueron prohibidas a priori en Francia (y supongo que en Europa, hasta donde llegan los acuerdos de derechos de imagen). Ni corto ni perezoso, Duncan hizo editar en Estados Unidos un libro con solamente esas fotos y con su narración de cómo tuvo lugar el hecho. Lo tengo ante mis ojos. Se titula Faceless (sin cara), y es una clara violación de una postura que Cartier-Bresson mantuvo durante muchas décadas.
No entremos en el intríngulis legal de si la imagen de la gente es propiedad de la gente o del fotógrafo, ni si la regla, la que sea, se aplica por igual a los famosos que a los no famosos. Algo ha pasado en el ánimo de Cartier-Bresson para que la exposición de la Bibliothèque Nationale sea lo que es.
¿Y qué es? Pues el caso más escandaloso que me ha sido dado conocer de creación del culto de un prócer.
El recinto es grande, pero 350 fotos son muchas fotos. Todas tienen paspartú blanco y marco de madera oscura. La impresión que da es la de un inmenso y único paspartú en el que se ha amontonado la obra de una vida.
De las 350 fotos, de las muy muy buenas casi todas son conocidas. Hay un cierto número de, para mí nuevas, muy buenas; otro cierto número de buenas; y una que otra para mí a la vez desconocida y francamente no del todo interesante. Desde luego, ninguna es mala. Hay unas pocas muy ampliadas, de más de dos metros de ancho por más de un metro de alto —ésas son todas célebres—. Las demás son de tamaño generoso, quizás hasta de 40 x 60 centímetros. Hay cierto número de fotos muy pequeñas: son las ampliaciones “de época”, hechas por el propio fotógrafo en su laboratorio casero en la misma época en que las fotos fueron tomadas —años treinta—. Es emocionante, digámoslo, ver la ampliación de época (1932) de la foto del caballero marsellés con bigote, capa, bombín, paraguas y cigarrillo en boquilla, de tamaño menor que el de una tarjeta postal y regular de calidad: a Cartier-Bresson nunca le sedujo el trabajo de laboratorio. Por fortuna la misma foto, estupendamente ampliada hoy, aparece en gran formato en una pared contigua.
El recinto tiene el cielorraso a mucha altura: no me atrevo a dar una medida, pero está muy alto. En los varios metros de pared que quedan blancos por encima de las fotos, aparecen una serie de “citas célebres” —de grandes intelectuales, escritores y hasta gente religiosa (algunos muy anteriores a Cartier-Bresson, como Buda)— que “filosofan” en tres o cuatro líneas acerca no ya de la técnica fotográfica ni de las fotos de Cartier-Bresson, sino de la vida, la muerte, el bien, el mal, la sociedad. Por mucho mérito que tengan los textos de los que estas frases fueron extraídas, en el contexto hagiográfico en el que se las ha puesto suenan hueras y pomposas. Las fotos de Cartier-Bresson son infinitamente más profundas.
En un rincón de un pequeño recinto central, dentro del recinto grande, se da un vídeo en el que alguien entrevista a Cartier-Bresson. La calidad de la imagen de este vídeo es tan abominable como la de su sonido: la voz rimbombante (e indescifrable) de Cartier-Bresson llega a todos los ángulos de la exposición, como cuando, en medio del tráfico, un coche lleva las ventanillas abiertas y el chingui-chingui de una música rock se deja oír en toda la calle. Digamos, como el sonido de la ininteligible megafonía del aeropuerto Charles de Gaulle.
En otro rincón se proyectan las fotos (las mismas de la exposición), supongo que para quienes ya no saben mirar nada que no sea la pantalla de un televisor. Afortunadamente, éstas van sin sonido.
Las fotos están colgadas siguiendo un orden temático. O quizás haya que decir: más o menos temático. De otro modo, ¿cómo explicar que dos fotos muy parecidas, tomadas una tras otra en Sevilla en 1933 —una pared leprosa en la que por un enorme boquete se ve un grupo de niños miserables que juegan—, estén expuestas, ampliadas al mismo tamaño, en sitios muy alejados uno de otro?
Y luego están las vitrinas —fotos de familia, numerosos retratos de Cartier-Bresson hechos por colegas y amigos, recuerdos, objetos personales—.
También se expone algo de la obra gráfica y pictórica de Cartier-Bresson, cosas en general muy mediocres ya prejuzgadas malas hace muchos años por Gertrude Stein. Pero genios como Cartier-Bresson suelen equivocarse y considerar que lo serio no es lo que hacen bien sino otras cosas, que suelen hacer mal. Caso parecido fue el de Rafael Alberti, quien antes que poeta se consideraba pintor.
No. Todo esto nada tiene que ver con el Cartier-Bresson que nos ha formado a lo largo de tantos años. “Nuestro” Cartier-Bresson nunca fue ni pareció querer ser un prócer. Y menos aún, un prócer francés. Sus fotos más conocidas son de México, España, la Unión Soviética, China, Estados Unidos y también, por supuesto, Francia.
Pero los comisarios de esta muestra han querido evidentemente ponerlo en el panteón en el que otros comisarios (políticos, en su mayor parte) han puesto en el pasado a Napoleón y a Malraux, a Voltaire y a De Gaulle. Para ello, nada mejor que confiar el proyecto y la “escenografía” (véase catálogo: “escenografía”, textualmente y sin asomo de pudor) de la exposición al más importante editor francés de Cartier-Bresson, Robert Delpire, director de la flamante Fundación Henri Cartier-Bresson; y elegir como sede para esta misa negra la “tgb” (“Très Grande Bibliothèque”).
No, decididamente no. La obra de Cartier-Bresson es mucho más modesta pero mucho más universal. Obra, como dice el mismo fotógrafo, artesanal y no artística, es, tanto por su temática como por la actitud que la inspira, patrimonio de la humanidad antes que de Francia. Los comisarios de la exposición han raptado esta obra y han desnaturalizado su significado. Y la pregunta inquietante que le queda al visitante cándido no es la del título de la exposición sino: “¿Cartier-Bresson ha autorizado todo esto?” Es una pregunta mucho más trágica de lo que parece. ~
(Buenos Aires, 1931) es un editor, traductor, escritor, físico y fotógrafo argentino.