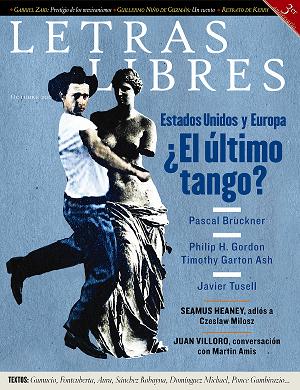A Juan Villoro
Su madre los mira partir. Ha cruzado los brazos y se ha recostado sobre el alféizar de la ventana, inclinando la frente hasta rozar el cristal. Bruno advierte una expresión rara en su rostro, pero no puede acabar de examinarlo. Sus facciones se han ido esfumando con el vaho de su aliento que nubla la ventana.
Detrás del volante aguarda su padre, quien se estira para abrirle la puerta y enciende el motor apenas sube. Esta vez olvida exigirle, como de costumbre, que se ajuste el cinturón de seguridad. El auto empieza a retroceder, casi con parsimonia, por el sendero empedrado y gira al llegar a la pista para colocarse en la posición correcta. Cuando su padre cambia de marcha y acelera, el niño alcanza a ver, fugazmente, la figura borrosa aún congelada en la ventana. El tubo de escape está algo estropeado y el vehículo retumba mientras se aleja hacia el final de la calle.
—No me parece bien —había dicho su madre antes de que salieran.
—Bueno, no es peligroso —había replicado su padre.
—¡Ya sé que no es peligroso! —estalló ella—. Tú sabes lo que quiero decir.
—No, no lo sé.
—Bah, cuando quieres hacerte el imbécil no hay quien te iguale.
—¿Qué querías que haga? —alzó la voz él, girando y enfrentándola con la mirada—. Es un buen amigo. Mi mejor amigo.
—No necesitas recordármelo.
—Pues si lo sabes entonces entenderías que no podía decirle que no. Quiere ver a Bruno. Después de todo, es su padrino.
—Estupendo padrino —dijo ella con sarcasmo—. Sólo lo ha visto una vez: el día del bautizo.
—¿Qué podía hacer? Vivía en el extranjero.
—Nunca se ha acordado de su cumpleaños. Podía haberle enviado un regalo, o, al menos, una tarjeta.
—Vamos, tampoco se acuerda del mío. No es su estilo. Además, bien sabes cómo era la vida que llevaba. Siempre estaba viajando de un lado a otro.
—Y de juerga en juerga. Por algo se enfermó con eso.
—No digas tonterías. No sabemos qué pasó en realidad.
—Es lo más probable. Pregúntale a cualquiera…
—No creo en lo que dice la gente.
—Te resistes a creer, que es distinto.
—¡No digas estupideces! —dijo él y le dio la espalda.
Ella se acercó y le estrujó el brazo.
—¡Por Dios! —le dijo—. Ese hombre se está muriendo. ¿Acaso no te das cuenta?
Su padre no había dicho nada. Se había limitado a mirarla, aunque sus ojos parecían estar en otra parte, como si se hubieran quedado sembrados en un recuerdo lejano. Después había reparado en la presencia de Bruno, que se había asomado por la puerta atraído por el bullicio.
—¿Estás listo? —le dijo con voz tranquila, como si no pasara nada.
Bruno asintió muy levemente y observó a sus padres, sin ocultar su desconcierto. Entonces su madre se aproximó, lo abrazó y le revolvió los cabellos.
—Sólo es un niño —dijo, dirigiendo su mirada al hombre—. Es demasiado pronto para saber algunas cosas.
Bruno se preguntó a qué se refería su madre, pero no se animó a hablar.
—Vamos —dijo su padre—. El tío Pablo nos espera.
Las calles están vacías. Son las cinco de la tarde de un domingo de verano y el auto avanza despacio, como si tuviera que barrenar la atmósfera caliente. Bruno atisba a su padre por el rabillo del ojo. Éste conduce en silencio y no le echa una mirada de vez en cuando, como en otras ocasiones, cuando lo lleva a dar un paseo y le hace bromas e incluso le deja coger el volante por un momento. Un hilo de sudor desciende por un costado de su rostro. A Bruno le gustaría pedirle que ponga el aire acondicionado pero, por alguna razón, sabe que es mejor que no diga nada. Es como si su padre prefiriese respirar la vaharada pegajosa que se mete por la ventana y dejar que el sopor lo envuelva poco a poco. Así lo entiende Bruno, aun cuando el calor también le molesta y debe enjugarse a cada rato la frente empapada.
Ha oído hablar mucho de su padrino. El tío Pablo es amigo de su padre desde hace muchos años. Se conocieron en la universidad y luego viajaron juntos a Europa. Su padre dice que el tío Pablo es el mejor fotógrafo que conoce. Ambos eran reporteros. Su padre escribía los despachos y el tío Pablo tomaba las fotos. Este era un poco loco, tal vez, aunque sin su atrevimiento seguramente no habrían llegado muy lejos. Y la complicidad se había mantenido hasta que su padre, harto de una vida errante y de tantos sobresaltos, decidió volver a establecerse en el país.
El auto se detiene frente a una vieja casa erigida al borde del acantilado. Allí vive la madre del tío Pablo. Vista desde fuera, la casa da la impresión de haber dejado atrás sus años de esplendor. Sin embargo, su ubicación es inmejorable y, en los días en los que la niebla se disipa y el aire se vuelve transparente, se pueden ver con nitidez las islas que sobresalen al otro extremo de la gran bahía.
Una sirvienta les abre la puerta y los conduce a una pequeña sala, donde les aguarda la madre de Pablo. Esta es una señora de edad avanzada aunque de rostro enérgico, con el pelo gris y bien estirado hacia atrás.
—¿Cómo sigue? —pregunta su padre.
—Igual —dice la vieja señora, haciendo una leve mueca—. Pero está ilusionado con tu visita y la de su ahijado. No ha querido que lo vean en la cama y ha insistido en bajar. No sé cómo lo ha hecho: está muy débil. No debí permitírselo, pero ya sabes lo testarudo que es tu amigo. Así que este es tu hijo…
—Saluda a la señora, Bruno —le dice su padre.
Él se halla un poco turbado y, antes de que pueda abrir la boca, ella se adelanta y le estampa un sonoro beso en la mejilla. A continuación le pasa una mano por sus cabellos. ¿Por qué todas las personas mayores se empeñan en desordenarme el pelo?, se pregunta él.
—Qué guapo es —dice la vieja señora—, aunque no se parece mucho a ti.
—Es cierto, se parece más a su madre.
A él le disgusta que digan eso, pues quiere parecerse a su padre. Cuando sea grande se dejará crecer la barba como él, piensa.
—¿Cómo está ella? —indaga la vieja señora—. Hace tanto tiempo que no la veo. Siempre me gustó: no sólo era una joven muy guapa sino que tenía mucho carácter.
—No pudo venir. Hubiera querido, pero…
—Entiendo. Dale mis recuerdos.
—Sí, sí —dice su padre con cierta premura—. Lo haré.
La vieja señora entorna los ojos y se soba la frente con la yema de los dedos.
—¿Te sientes mal?
Ella hace un gesto desdeñoso y, recobrando la compostura, dice:
—Por favor, trata de que no se agite mucho y pídele que regrese pronto a la cama. Te lo ruego.
Su padre aprieta con fuerza los labios. Coge la mano de la vieja señora y la retiene durante unos segundos. Después, ella se hace a un lado para dejarlos pasar, y vuelve a acariciar la cabeza de Bruno.
El tío Pablo se encuentra en una silla de ruedas, junto a una gran ventana, al fondo de un amplio salón. Detrás se ve el mar y la playa, un centenar de metros abajo. Es un día claro y despejado y el cielo, de un azul intenso, sin una pizca de nubes, va perdiendo sus tonalidades a medida que se funde con el mar de color acero, allá a lo lejos, muy lejos. El sol entra como un puño por la ventana, invade un buen trecho de la estancia y hace relumbrar los tubos cromados de la silla de ruedas. Pablo eleva la cabeza hacia la luz que baña su rostro y mantiene los ojos cerrados.
Bruno ha tomado la mano de su padre. Hace tiempo que no lo hace. Siente que ha crecido un poco y quiere desligarse de ciertas cosas que acostumbran los niños más pequeños. Aunque siempre que va por la calle con su madre ésta insiste en cogerle la mano y él no se atreve a rechazarla.
Pablo entreabre los ojos como si emergiera de un largo sueño y, al cabo de un momento que tal vez se prolonga demasiado y durante el cual parece que se esforzara por reconocer a sus visitantes, su boca se quiebra en un gesto próximo a una sonrisa.
Bruno mira de reojo a su padre. Siente la mano de él que se torna cada vez más rígida apresada por la suya, aunque al final también percibe un amago de sonrisa en sus labios.
Ambos hombres guardan silencio. Bruno está algo incómodo. ¿Es que nadie va a hablar? Mira al tío Pablo. No se parece al que sale en las fotos junto a su padre: un hombre grande y robusto, de cabellera ensortijada y abundante, con ojos vivos y chispeantes. El individuo que tiene frente a él es un tipo flaco, con la cabeza rapada y gruesas ojeras. La ropa le baila en el cuerpo, como si llevara dos tallas más que la que le corresponde. Sus brazos delgadísimos penden a sus costados como remos abandonados y sus manos son pálidas y huesudas.
—Bruno —dice con lentitud. Su voz es grave, rugosa. No concuerda mucho con su apariencia desvalida.
El niño vacila y busca la aprobación de su padre con la mirada antes de dar unos pasos hacia el hombre de la silla de ruedas.
—Hola, tío Pablo —dice Bruno y le extiende tímidamente una mano.
Pablo la estrecha entre las suyas. El niño nota la piel fría y dura y debe contener las ganas de retirar su mano.
—Olvida lo de tío. Llámame Pablo, no más. ¿De acuerdo?
—De acuerdo.
El hombre lo mira fijamente y Bruno elude sus ojos.
—¿Sabes por qué estoy así? —le interroga.
—Pablo —protesta su padre.
—No pasa nada —dice Pablo y continúa hablando con el niño—: ¿Sabes por qué estoy en esta silla de ruedas?
—No sé. ¿Te hirieron en la guerra?
—Bueno, no exactamente, aunque ahora que lo dices… Pues sí, en cierta forma podría decirse que me hirieron en la guerra.
—Mi papá y tú estuvieron en la guerra juntos, ¿no?
—En unas cuantas… Él fue más inteligente y supo irse a tiempo. Yo me quedé.
—¿Por qué te quedaste?
Pablo se encoge de hombros.
—Era un trabajo. Claro que también podía haberme dedicado a fotografiar otras cosas. Lo que ocurre es que tal vez me gustaba esa vida, o tal vez no tenía una buena razón para volver. Tu padre, en cambio, sí.
—¿Sentiste miedo?
—¿En la guerra? Creo que más miedo siento ahora. Pero, si quieres que te diga la verdad, sentí mucho miedo. Varias veces.
El hombre se queda pensativo. Luego quiere hablar, pero de su boca no escapa ningún sonido. Entonces estira la mano con dificultad hacia una mesilla donde reposa un vaso de agua. Bruno se adelanta, lo coge y se lo alcanza. El hombre bebe un largo sorbo, despacio, sosteniendo el vaso con ambas manos. Bruno sigue el movimiento de su garganta que se contrae y dilata como si tuviera vida propia. Después, mira al niño y toma aliento antes de proseguir.
—Siempre me decía a mí mismo: oye, idiota, lárgate de aquí. No seas masoquista.
—¿Masoqué?…
—Tu papá te lo explicará más tarde. Lo que quiero decirte es que me gustaba sentir el miedo, paladearlo, y luego hacer un esfuerzo supremo y superarlo. Como que sentía más la vida. ¿Lo entiendes?
—Más o menos…
—Es un poco como cuando entras en el mar y hay olas grandes y la corriente es fuerte y, sin embargo, sientes una fuerza extraña que te impulsa a meterte cada vez más adentro aunque sabes que puedes ahogarte. Es una sensación poderosa, inexplicable. Te sientes más vivo, capaz de vencer a la muerte. Y, por supuesto, disfrutas mucho más que si te quedaras a salvo en la orilla.
El niño sopesa las palabras del hombre. Le parece un tipo raro, pero se siente a gusto con él. Nadie le ha hablado así jamás.
—Mira, Bruno —dice Pablo y alza una mano y la posa sobre su hombro, instándolo a observar por la gran ventana—. Después de tantos días de estar inmóvil, mirando el mar hora tras hora, he recordado algo. ¿Sabes cómo se puede constatar que la Tierra es redonda? Cuando el día es tan claro como hoy y te encuentras en un lugar alto, donde dominas el horizonte, fíjate en la línea que traza el mar justo al encontrarse con el cielo. ¿La ves? Ahora síguela con la mirada y te darás cuenta de que se curva ligeramente en los extremos.
El hombre toma la mano del niño y le aferra el índice. A continuación, como si el dedo fuera un pincel, le hace recorrer la línea del horizonte.
—¿Ves cómo se va arqueando? —continúa Pablo—. Es algo que había descubierto cuando tenía tu edad y que había olvidado, hasta el día de hoy. ¿Y sabes quién fue el que me lo reveló?
Bruno menea la cabeza. Pablo hace un gesto con el mentón, apuntando hacia la izquierda.
—Pues ese sujeto que parece un Cristo pobre y que no se atreve a encender un cigarrillo porque piensa que me va a matar. ¡Ja!
Es una risotada seca, breve, y sin embargo parece reverberar indefinidamente en medio del silencio que comienza a llenar la habitación.
—Oye, Bruno —dice el hombre—, me gustaría hacerte una foto. ¿Quieres?
Antes de que el niño pueda responder, su padre interviene:
—Pablo, ¿no crees que deberías volver a la cama? Debes de estar cansado.
—Tonterías. Pronto tendré todo el tiempo del mundo para descansar… Ahora, ¿por qué no te fumas tu cigarrillo mientras Bruno y yo vamos a mi estudio? Sólo serán cinco minutos.
—¿Me empujas la silla? —le dice al niño.
Su padre no intenta atajarlo. Apenas frunce los labios mientras ellos se retiran del salón. Luego, oteando por la ventana, se esfuerza por hallar esa línea del horizonte que se curva en los extremos.
—¿Tu papá siempre tiene esa cara de malas pulgas? —le dice Pablo, sin dejar de examinar la cámara en la que acaba de insertar la película.
Bruno sonríe y observa los movimientos diestros del hombre, quien, impulsado por una súbita energía, desplaza su silla para encender los reflectores.
El estudio es amplio y una de las paredes se halla enteramente cubierta de fotografías. Bruno pasea su mirada por ellas. Casi todas las imágenes son en blanco y negro. En algunas no aparecen personas sino lugares polvorientos y desolados, tierras cuarteadas por la sequía y bosques quemados. En otras se ve a campesinos, enfrente de casuchas y junto a sus cabras o cerdos. La mayoría son viejos o niños, vestidos con harapos, entre charcos de barro. Algunos miran hacia la cámara, pero los niños son los únicos que sonríen. También hay perros, unos famélicos, otros con los ojos crispados y mostrando los colmillos. Y abundan los retratos de soldados, en diferentes situaciones. A veces están comiendo o charlando, despreocupados, sentados sobre grandes piedras en la orilla de un río. En otra fotografía avanzan por un estrecho sendero, en fila india, cargando sus armas y mochilas. Hay sudor y fatiga en sus rostros, una tensión insoportable en sus miradas. Una imagen captura a tres soldados agazapados detrás de un pequeño muro. Más allá, a una veintena de metros, una densa humareda emerge de una tupida maleza. Los tres se ven muy asustados. Luego vienen los retratos de los heridos y los muertos. Muchos de los cadáveres están desnudos y resulta imposible saber si son soldados o civiles. Y todos se parecen.
Bruno se aparta y se aproxima a un escritorio de madera con una capa de vidrio. Debajo de ésta hay más fotografías. Una de ellas capta de inmediato su atención. Es el retrato de una mujer a la que no se le ve el rostro. Está desnuda, sentada sobre un taburete e inclina levemente la cabeza. Tiene el pelo recogido, que sostiene con ambas manos, mostrando la nuca y el cuello largo y delicado. El ángulo que ha escogido el fotógrafo revela el perfil de un seno erguido, que no se ve del todo, aunque destaca la mancha de la aureola del pezón. La imagen es en blanco y negro y a Bruno le atrae el contraste entre la piel blanquísima del cuerpo y los brazos y la madeja de cabellos oscuros y las sombras que envuelven a la figura. De pronto siente una punzada en el pecho, como si algo le estrujara por dentro, oprimiéndole el corazón.
—¿Te gusta, ah? —le dice Pablo, quien ha deslizado su silla de ruedas y se ha colocado detrás de él sin que Bruno se percate de ello.
El niño no dice nada y continúa absorto. Ambos contemplan el retrato durante un tiempo indeterminado hasta que el hombre decide quebrar el silencio.
—Es una de mis primeras fotografías —explica—. Hasta ahora no sé cómo me salió tan bien. Por entonces apenas había cogido una cámara. Tal vez fuera la belleza de la modelo, tal vez la luz del atardecer o acaso la pasión que consumía al joven que era yo. Quién sabe… Siempre la he considerado mi tesoro particular. He hecho muchas fotografías buenas después, pero esta es mi favorita. Bien, ahora quiero que te pongas allí y que mires por encima de mi hombro, como si yo no existiera.
Bruno obedece y escucha el sonido que hace el obturador cada vez que el fotógrafo dispara la cámara.
—Diablos, estoy algo mareado —dice Pablo, secándose la frente húmeda con el dorso de la mano. Está exhausto pero extrañamente contento.
—Vamos a terminar ya… Espera, no te muevas. Tengo una idea.
Pablo hace rodar la silla hasta el escritorio. El esfuerzo hace que las venas del cuello resalten como las cuerdas de un violín. Levanta el vidrio con cuidado y saca el retrato de la mujer.
—Cógelo —le dice— y míralo como lo hiciste antes.
Bruno toma en sus manos la fotografía como si fuera una ofrenda. Un hormigueo empieza a ascender por su espalda. Es una sensación desconocida para él. Tiene la impresión de que su cuerpo se ha vuelto ingrávido, como si se hubiera vaciado de su peso en un instante y pudiera flotar a un palmo del suelo.
—Estupendo —dice el fotógrafo, dejando caer la cámara sobre su regazo. Está completamente agotado, pero aun así se les arregla para dirigirle una sonrisa al niño.
Ya han subido al auto y su padre ha encendido el motor cuando la puerta de la casa se abre de nuevo y aparece la madre de Pablo. Les indica con la mano que esperen y avanza hacia el vehículo blandiendo un sobre de papel manila.
—Es para ti, de parte de Pablo —le dice a Bruno, entregándole el sobre a través de la ventanilla—. El niño le da las gracias y la señora asiente casi imperceptiblemente antes de volver sobre sus pasos.
—Debe de ser una foto —dice su padre al tiempo que alarga una mano para coger el sobre que reposa sobre las rodillas de Bruno—. ¿Me la enseñas?
—No —dice Bruno y aparta el sobre con un movimiento brusco.
Su reacción causa extrañeza a su padre, quien por un momento no sabe qué decir.
—Está bien —le dice con voz suave—. No tienes que enseñármela si no quieres…
Bruno aprisiona el sobre contra su pecho y se queda en silencio. Ha bajado la vista y tiene el mentón hundido sobre el pecho.
Su padre saca un cigarrillo y lo hace girar un largo rato entre el pulgar y el índice antes de llevárselo a los labios y apretar el encendedor. Aspira hondo y arroja una gruesa bocanada de humo.
—¿Qué te parece si damos una vuelta por la playa antes de regresar a casa? —dice.
—Bueno —murmura Bruno.
El auto arranca con un estampido. Su padre conduce con cierta rapidez, dejando que el viento entre con fuerza por las ventanillas. Está atardeciendo y, cuando enfilan por la carretera que desciende por un tajo del acantilado hacia la ribera, un sol bajo y anaranjado irrumpe sorpresivamente al virar en un recodo, encaramado sobre el océano. Su padre recorre un trecho de un kilómetro y luego se desvía de la pista y aparca sobre una franja de arena. Abajo, a sólo unos cinco o seis metros, resuena el mar sobre una estrecha playa de piedras.
Ambos escuchan el retumbar de la marea al golpear contra las rocas y el chillido de las gaviotas que revolotean en pos de los restos de comida de los bañistas.
—Oye, pa —dice Bruno, sin cesar de mirar hacia el horizonte—, ¿el tío Pablo se va a morir pronto?
Su padre tarda en responder. Da dos o tres caladas, suelta el humo y susurra con una voz apenas inteligible:
—Está enfermo, muy enfermo…
—Yo sé que se va a morir y él también lo sabe. Pa, ¿por qué tenemos que morirnos?
Su padre deja escapar una risa falsa.
—¿Por qué me preguntas esas cosas? Tal vez tu madre tenía razón: no debí haberte llevado a ver a Pablo.
Bruno gira hacia su padre y lo mira fijamente.
—¿Por qué, pa? —insiste—. ¿Por qué?
Su padre arroja la colilla con un gesto de fastidio y enciende un nuevo cigarrillo.
—¿Por qué suceden las cosas? —dice, mirando una ola que se forma en la rompiente y como si hablara para sí mismo—.¿Por qué hay día y por qué hay noche? ¿Por qué hay tierra y por qué hay mares? ¿Por qué hay tigres y por qué hay gusanos? ¿Por qué hoy día me siento contento y mañana estoy triste?
—Es que no entiendo: ¿por qué tiene que morirse la gente? ¿Por qué tiene que acabarse todo?
—Porque así es. Yo tampoco lo entiendo bien, hijo. No tengo las respuestas. Lo único que sé es que naces sin pedirlo y mueres sin quererlo. Uno siempre se está muriendo desde que nace. Naces para morir y eso es todo, pero mientras tanto puedes hacer cosas maravillosas.
Su padre se vuelve hacia él y, pasándole un brazo alrededor de los hombros, añade:
—Lo mejor es tratar de no pensar en ello. Hace daño. Y hace daño porque no hay nada que puedas hacer contra eso, porque no depende de tu voluntad… Todavía eres muy joven para comprender ciertas cosas. Sé que no es fácil, pero cuando seas mayor te será más sencillo aceptarlo.
No, nunca lo voy a aceptar, piensa Bruno, aunque no lo dice. Siente la leve opresión sobre su hombro y coloca su mano derecha sobre la de su padre. Le gusta el tacto de su piel áspera y nudosa.
Al cabo de un rato su padre lanza una palabrota. Se ha distraído y el cigarrillo se ha consumido y le ha quemado los dedos. Hace una mueca de dolor y en seguida pone en marcha el automóvil.
Cuando se acercan a la casa, ya casi está oscuro. Los faros del auto iluminan la fachada y Bruno distingue a su madre apoyada en la ventana. Ignora si ha permanecido así desde que se fueron o si sólo se ha asomado a ver la calle hace un momento.
Su padre no se apea del vehículo.
—Dile a tu madre que voy a comprar cigarrillos.
Bruno asiente. Sabe que su padre no tiene deseos de hablar y menos aún de enfrentarse a las inquisiciones de su madre.
El niño se dirige hacia la casa con paso cansino. Parece un viejo, como si todos los años de una vida se le hubieran agolpado en una sola tarde. Su madre lo intuye porque cuando él traspone el umbral le tiende los brazos.
Ninguno dice nada. Bruno la estrecha con fuerza, como si temiera que el cuerpo de ella fuera a escurrírsele de su abrazo. Hunde el rostro en su cuello y deja que su olor le llene los pulmones. Después, sin poder evitar un ligero estremecimiento, eleva las manos y, deslizándolas en la coposa y oscura cabellera, descubre la hermosa nuca de su madre. –