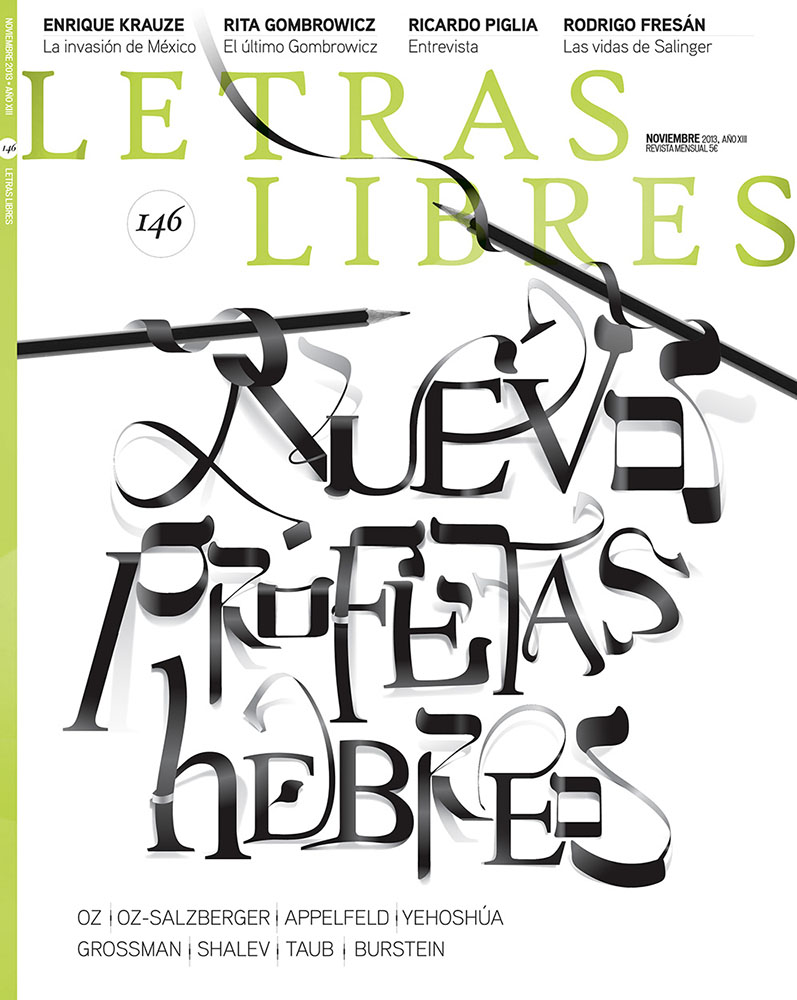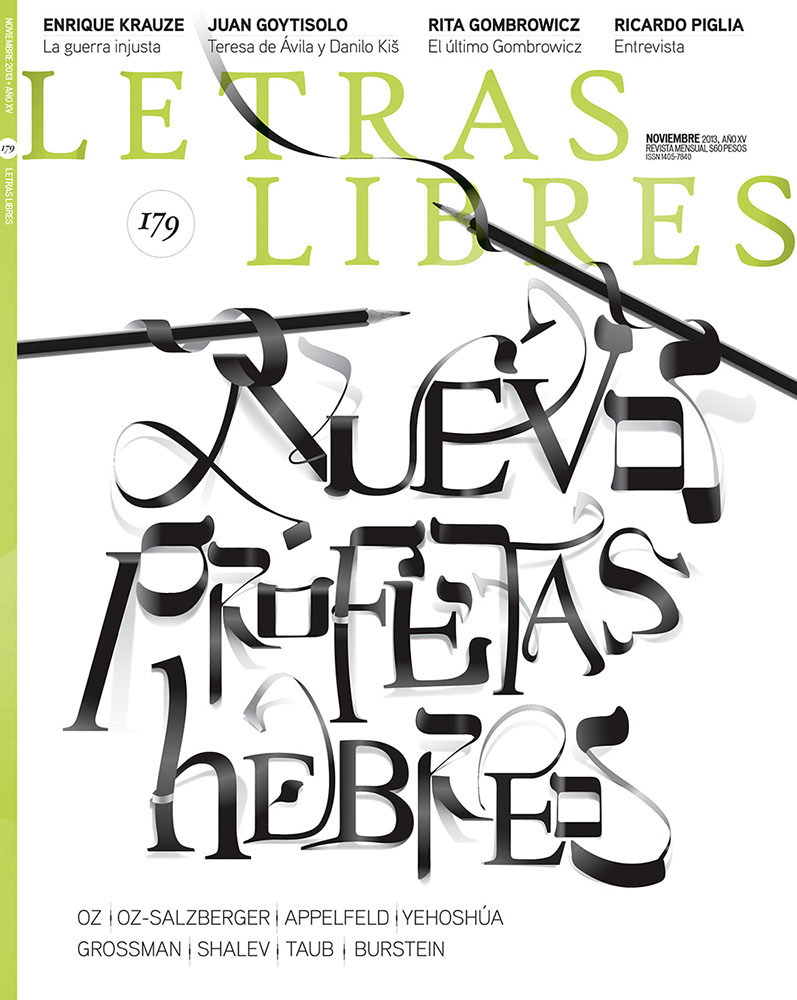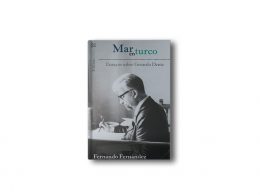No es fácil leer a Proust. No es difícil tampoco, solo exige otra forma de leer. Como la arena movediza, En busca del tiempo perdido –cuyo primer tomo fue publicado hace exactamente cien años– no es una obra en la que se avance sino en la que uno se hunde, en la que moverse para librarse de ella no hace más que hundirte más rápido. Como en el sexo tántrico, aquí la lentitud solo aumenta el placer. Así las frases proustianas son lo primero que un lector atento aprende a disfrutar. No son fruto del barroquismo sino de la precisión. No son un alarde técnico sino un intento modesto por decir lo que quiere decir. Buscan describir sin que se escape ningún detalle, rescatar cada escena y segundo: ponen en el mismo torbellino la frase dicha, una premonición, un chiste al pasar, las nubes y el dolor de cabeza del narrador. Rescatan pedazos de experiencias para reconstruirlas más que para recrearlas. Son una exploración arqueológica donde las metáforas se convierten en espátulas, pinceles, palas y Carbono-14 que reconstituyen la ruina que investigan. No quieren que creamos lo que vemos sino que ayudemos en esa reconstitución.
La apariencia monumental del libro –siete tomos y tres mil páginas– engaña: esto no es la Divina comedia, Orlando furioso o La Araucana, libros que hay que leer con algún especialista al lado. No es ni siquiera Al faro de Virginia Woolf o Los embajadores de Henry James. Proust no nos hace viajar a otro mundo, a otro lenguaje, sino a nuestro mundo, a nuestro lenguaje. Esta es la más intimista de las novelas, aunque su intimidad no sea –como tampoco la nuestra– una habitación, ni un jardín sino un bosque con toda suerte de árboles y pantanos. Proust sabe que no hay aventura más grande para un ser humano que su propia conciencia de serlo, que su propio aprendizaje del amor, la muerte, los celos o el arte. Tres mil páginas no bastan para contar eso si se quiere contarlo todo.
Este no es solo un libro grande; es un libro que sabe adquirir tu tamaño, hacerse parte de tu vida. Esa es justamente la razón por la que no termino, ni terminaré nunca de leerlo, porque terminarlo sería terminarme a mí mismo. Lo supe la primera vez que abrí, a los dieciséis años, el primer volumen de La Pléiade. Mi abuela me prestó el libro para consolarme de mi derrota inapelable en un concurso literario. ¿Sabía lo que hacía? ¿Podía haber anticipado el efecto que su gesto me produciría? El manuscrito rechazado comenzaba exactamente igual que el libro prestado: el niño que no se atreve a dormir hasta que su madre lo bese, y la noche que se llena de sombras, y el temor a perderse en el sueño, y, al lado, la fiesta de la que te sabes condenado a no ser parte. Eso mismo que yo creía tan propio, tan mínimo, tan original estaba ahí escrito perfectamente por otro.
Y también el primer amor y los celos, lo mismo que vivía y quería escribir; una sincronía que parecía una maldición de La dimensión desconocida. El libro que se convirtió naturalmente más en una adicción que en una lectura. Me vi preso entre la necesidad de más droga y el terror de que se acabe el cargamento. Me propuse leer en orden cronológico –a los veinte años– las partes en que el narrador tiene veinte, a los 23 cuando él tiene 23. El orden pierde sentido ahora que tengo 43 años, más de los que el narrador tiene al final de la novela.
Esta forma de leer, o en este caso de evitar leer, es la primera de las herejías proustianas. Con horror, pero también con complicidad, vi cómo mi alumno Sebastián Olivero, autor del genial Un año en el budismo tibetano, usaba los tomos de Proust como un complemento espiritual a los libros sagrados de Buda. Con ironía e inteligencia, Alain de Botton también ha extraído del libro una serie de lecciones que pueden mejorar tu vida, o al menos ejercitar tu sensibilidad. Pero En busca del tiempo perdido no es una lección para ser mejor o peor persona, sino una novela. Una novela de formación para ser más preciso, que –a diferencia de Las cuitas del joven Werther o La educación sentimental– lo cuenta todo: sueños, realidades, amor, dinero, viajes, enfermedades, silencios y conversaciones, sin concederle a los hechos ningún privilegio. Rompe así la jerarquía que ubica a las cosas que pasan por sobre la impresión que nos dejan, sobre las ideas que las originan y los sueños que las predicen.
En busca del tiempo perdido, que tiene mucho de ensayo, poema en prosa, memoria y crónica social, es ante todo la apuesta literaria de aliar en un solo texto a la novela burguesa, hija de la Revolución, con la novela psicológica, hija de la corte de Luis XVI. Casar a Balzac con Madame de La Fayette, Flaubert y Madame de Sévigné. Una apuesta que no tenía nada que ver con la confesión autobiográfica, como el propio Proust intenta explicarnos en Contra Sainte-Beuve. Al fustigar la obsesión del gran crítico francés por la biografía de los escritores no protege su vida privada, que por lo demás apenas esconde a la hora de usarla como materia de su obra, sino que nos deja en claro que esa intimidad es también una máscara.
La de Proust es, también, una de las novelas más extrañas y ambiciosas del siglo XX. Sin embargo, leerla como eso que es puede hacernos caer en la segunda herejía proustiana: la herejía universitaria. Esta consiste en mirar el libro como un laberinto textual lleno de claves ocultas. Lectores extraviados del ya extraviado Deleuze, Barthes de maceta, preocupados justamente por buscar lo que el libro no dice. Su lectura se llena, como una cárcel de Piranesi, de trampas y subsuelos. Se quiere que esta sea una obra de vanguardia, cuando lo es justamente por su apego casi obsesivo a la tradición, a los autores del siglo XVII.
Si la primera herejía termina por no ver el bosque, por internarse en sus senderos, la segunda herejía lo sobrevuela como una avioneta esperando que se queme. Porque es quizá lo que une a las dos herejías: el fetichismo. Autoayuda o libro en clave, confesión o laberinto, los herejes de ambas olvidan que la grandeza de esta novela nace de la manera en que su narrador deja ver la costura de su discurso, de la distancia entre lo que quiere ser y lo que es, entre lo que sospecha y busca. Lo que convierte a En busca del tiempo perdido en un clásico del siglo XX está justamente en su carácter radicalmente inacabado. Radicalmente inacabable, también. Un libro que pide que lo complementemos nosotros. Este libro lleno de condes y barones es quizás uno de los más democráticos que existan. Una novela que carece justamente de lo que los que no la leen están seguros de encontrar en ella: ironía sofisticada, orgías de champagne y moralidades tan ambiguas como el sexo de sus personajes.
Es esa promesa infantil, seguida a través de todos los pantanos de la vida adulta, conservada contra el tiempo y sus estragos, las traiciones propias y ajenas, lo que constituye el encanto más imborrable de esta novela que es un hombre, ni Proust, ni el narrador, ni yo, sino una mezcla inédita y original de los tres que solo vive, habla, piensa, tiembla cuando abro las páginas de En busca del tiempo perdido. ~