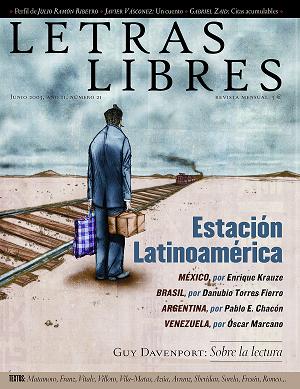A finales de junio la ciudad había sucumbido a un furioso verano. Kronz se disponía a echar otro pedazo de hígado en el plato de Elmer —un gato viejo y con las orejas mordisqueadas— cuando escuchó el timbre en su casa de La Floresta. Avanzó fumando por el pasillo. Abrió la puerta. Al otro lado estaba la señora Melania, la mujer con quien hacía algún tiempo había intercambiado unas palabras en la sala de un hospital azotado por el cólera. “Ya no se acuerda”, dijo esbozando una sonrisa. “¡Cómo no, señora!”, respondió apartándose para dejarla entrar. La mujer se quedó inmóvil, con los ojos cerrados, sin poder abrirlos víctima de un remolino de polvo que ascendía empujado por el viento hasta la casa. Portaba un pequeño baúl de cuero antiguo y pintado de rojo. “Disculpe, no deseo molestarle. Sólo vine para dejarle esto”, anunció complacida. Y agregó ocultándose detrás de una sonrisa: “Nunca lo voy a entender.”
Lucía guantes de color lila y un vestido de terciopelo adornado con flores de tela en el pecho. Ahora lo miraba con una mezcla de respeto y curiosidad, sin atreverse a cruzar el umbral de la puerta. En un instante de clarividencia recordó la muerte de Franz Lowell en el hospital. A medianoche escuchó un grito desgarrador, elevándose desde el sótano hasta su habitación y provocando un sentimiento de horror entre los pacientes. “¿Quién acaba de morir?”, se preguntaron. “Nadie, un indocumentado.”
La señora Melania llevaba la cara embadurnada de crema como una actriz a punto de salir a escena. Apretó el baúl contra su pecho y, parpadeando, como si aún no hubiera terminado la función, lo depositó en la acera junto a la puerta. “Gracias, señora”, alcanzó a decir el doctor. Mientras se alejaba hacia el taxi que la esperaba con la portezuela abierta, murmuró cubriéndose la cabeza con el bolso: “Le prometo volver, doctor.”
Era solterona y no tenía amigos con quienes hablar. Según decían en el hospital, por una temporada fue la novia de un ingeniero belga con quien estuvo a punto de contraer matrimonio. Pero luego de una expedición a los Llanganates en busca de tesoros, nadie lo volvió a ver por la ciudad. Melania regentaba la Pensión Lutecia en la calle Foch. Por las tardes atendía a sus clientes en un diminuto gabinete de astróloga situado detrás de la pensión.
Una mañana lluviosa y fría, Lowell se presentó en la pensión. Llevaba varios días viajando y traía poco equipaje. Caminaba con la barbilla hundida, ajeno a todo. Nada le molestaba tanto a la señora Melania como no haber podido descubrir el pasado remoto de aquel hombre. De vez en cuando lo veía leer y escribir, sentado bajo la palmera del patio. Pero al escuchar la aspereza de su tos comprendió que estaba gravemente enfermo. Kronz dejó el baúl en el comedor y se dirigió a la cocina. Alargó el brazo y sacó de la alacena una botella de whisky y un vaso con filo dorado. Luego volvió al comedor, prendió un cigarrillo y tomó asiento en un extremo de la mesa. Una nube de humo se desparramó a lo largo de la habitación. Cuando se disponía a abrir el baúl, Elmer dio un salto y fue a acomodarse en un rincón. Dentro, el doctor encontró papeles, documentos y algunas fotografías.
A su mente volvieron a saltar los fantasmas del pasado, la sensación de soledad y desamparo durante el invierno en Praga, las ventanas con los cristales rotos por donde se colaba la humedad del río. A Kronz le habría gustado pasar por alto y olvidar para siempre su vida anterior, ignorar el reflejo acerado, ondulante, del Moldava durante las tardes de otoño, cuando regresaba por la orilla izquierda hasta su casa en el callejón Bilek. A esa hora Olga irrumpía alegremente, como si cortara con su perfil el aire frío del callejón.
En el comedor de La Floresta la tarde avanzaba sin contratiempos hacia el azul nocturno del verano. Como una prolongación de lo que había estado leyendo, Kronz distinguió la forma simétrica del arupo, redondeada, destacándose como una estampa japonesa por detrás de la ventana. Una franja de luz se desparramaba hasta el borde de la mesa. Nunca hubiese esperado encontrar una foto suya entre las carpetas atadas con cordones de zapatos. Desde un lugar no muy lejano, le llegó el ronroneo atenuado del gato. Kronz estimó el tiempo transcurrido desde que abandonó Praga, cuando era el mismo joven que ahora aparecía en la foto conservada como una reliquia por Olga. En esos días ella también era joven y había empezado a desearla. La imaginó sentada con indolencia en un sillón de la alcoba, vinculada para siempre a su pasado, aunque hubiera envejecido con el mismo odio de todas las mujeres de entonces.
Reconstruyó de nuevo la escena. Se hallaba en una taberna frente a una jarra de espumosa cerveza. A esa hora se disponía a esperarla, pues en cualquier momento entraría y se quedaría mirándolo desde la puerta. Sentía alivio a su lado, pero después de la sorpresa inicial Olga se obstinaba en contaminar la relación con sus interrogatorios. “Interrogamos en el amor y antes de morir”, afirmaba con voz cansada el doctor.
Otras veces acudía a un sitio —un café cercano al hospital donde tocaban jazz—, calculando que Olga estaría allí y por supuesto no estaba. Pero si sólo iba por la música, entonces la veía bajar del autobús, balanceando el bolso como si se hubieran citado. Evocó la noche en que fueron al Hotel de la Estrella. Al apagar la luz del velador, se volvió para mirar el rostro de Olga, tendida en el sofá hasta que empezó a interrogarlo con los senos desnudos y cubiertos por un abrigo. Con un gesto de consentimiento, el doctor aceptó pasar por esa perversión con el propósito de ser tomado en serio como amante. De repente experimentó una situación difusa y aniquiladora, una especie de vacío, de malestar ante su propia debilidad. En cuanto la mujer se marchó se puso a mirar obsesivamente el pestillo de la puerta, con los pies helados debajo de las sábanas. Entonces sonaron los golpes. Una serie de recuerdos volvieron a su cabeza. “Me pregunto de dónde ha venido, porque estoy solo y no tengo país, ni ciudad, ni siquiera un nombre…” Kronz no conseguía borrar de sus recuerdos la incertidumbre de aquellos días. Nunca supo si estaba rodeado de fantasmas o de hombres desterrados en su propia ciudad, que trataban de huir y se arrastraban por las calles de Praga. Lo cierto es que tanto él como Olga empezaron a faltar a las reuniones de carácter obligatorio promovidas por el Partido, prefiriendo encontrarse en la intimidad del amor.
n
Una noche la mujer no llegó al café donde solían citarse. Una vecina le dijo que un coche oficial se había detenido el día anterior frente a su casa. Cuando fue a la escuela, confirmó su sospecha de que algo andaba mal. “Hace días que no viene”, le dijeron.
Anduvo por los lugares de siempre, y sucumbió ante la ingratitud de la espera sentado frente a una copa de vino, dejándose acompañar por las estatuas de los cafés hasta que empezó a preguntar por ella. Tembloroso, hablando por la calle, atravesó varias veces la ciudad. Caminaba por la orilla del río, hasta que el cansancio lo vencía. Otra vez se sintió indefenso. Entonces se dio cuenta de que un hombre lo seguía. Era el mismo individuo que lo asediaba desde hacía varios días. De repente se acordó de Olga cuando unos días atrás le dijo: “Alguien nos sigue y ahora ha cruzado la calle.” “Aquí todos cargamos con una sombra”, le había respondido con ironía el doctor.
De nuevo el agua de la lluvia desbordaba las aceras de Praga. Kronz se quedó fumando, pensativo, como si no lograse recordar. Vio girar un Skoda por la calle del Mercado, dejando huellas de neumáticos en la calzada. Parada delante del portal, esforzándose por entender, Olga miraba el sombrero doblado del policía detrás de la ventanilla. Ahora no podía recurrir a nadie. “En efecto, tan sólo hace falta un segundo para tener conciencia de la felicidad, o para que te arresten”, pensaba Kronz. El automóvil arrancó y al poco rato llegaron ante la comisaría. Al mirar el edificio de ladrillo, Olga empezó a temblar. Intuyó lo que había detrás de esas ventanas cubiertas con tela negra. Alguien la empujó por una escalera oculta detrás de un estrecho pasadizo. Lowell la esperaba con una sonrisa y el chaleco abierto. Dicen que cuando subía cada mañana al despacho, traía un fatigado aire de enfermo. Ahora tenía el aspecto triste y vulnerable de un insecto, pero su principal defecto eran las orejas terminadas en punta. Los ojos grandes y alucinados ocupaban toda su cara.
Con actitud solícita, Lowell debió de ayudarle a quitarse el abrigo. Lo colgó cerca de la ventana. Al día siguiente apuntó en una de las libretas de tapa negra que seguramente guardaba en su escritorio: “…el coche de Olga fue desviado por agentes de la policía, puesto que las grandes arterias estaban ocupadas por una manifestación de obreros metalúrgicos, y sólo se podía permitir el tránsito en puntos de cruce.” Luego de leer esto, Kronz se levantó y fue a buscar hielo a la cocina. Quién se hubiera imaginado, se dijo, tomando un sorbo de whisky, que un día tendría ese documento en sus manos. Cómo interpretar esos informes, pensaba, al examinar lo que el comisario había escrito. Ante sus ojos no sólo tenía el perfil de una vida, sino la historia de un proceso por haberla manipulado, utilizando para ello algunas tretas propias del teatro. Al suprimir el límite entre la razón y la mente perturbada del comisario, Kronz creyó explicar el amor absurdo de ese hombre por Olga. La mantuvo recluida por varios días, y eso provocó en ella un estado de agotamiento nervioso, puesto que el comisario se tomaba cualquier libertad durante los interrogatorios.
Según el comisario, los juicios debían adaptarse a las convenciones del teatro. Atemorizada, sudando de miedo, Olga admitió lo sucedido y le contó su relación con el doctor, al tiempo que le subía un espasmo por la garganta. Así confesó lo que el comisario deseaba oír después de escarbar impunemente en su conciencia. Al comienzo no se percató de lo que ocurría: fue como si el arresto formara parte de una farsa, o de una broma organizada por los colegas de la escuela donde trabajaba. Después, al encontrarse en la comisaría, Olga comprendió la gravedad de la situación. A un lado del escritorio, estaba la mesa estrecha y sin pintar donde Lowell tomaba asiento para iniciar los interrogatorios. En el centro había una reluciente máquina de escribir, hojas de papel periódico y una pluma Pelikan. Delante de los sillones se extendía una gran alfombra adornada con un águila imperial.
Desde el pequeño comedor de la Floresta, el doctor escuchó los pasos de Lowell, deslizándose por la hendidura de una pared para entrar por la Fleischmarktgasse y desembocar en la calle del Mercado. Desde muy lejos, como un traslado hacia atrás en el tiempo, consideró el tipo de vivienda que Lowell ocupaba en esos años. Al igual que muchas casas de Praga, supuso que habría una bañera al pie de la ventana. Lo vio hundir la cabeza en el agua, sintiéndose avergonzado de su cuerpo, tan flaco y vulnerable dentro de un ataúd que avanzaba escoltado bajo la luna por media docena de cisnes negros durante su recorrido por el Moldava.
Era evidente que las autoridades ignoraban la arbitrariedad del comisario. Porque Lowell hubiera querido deslumbrarlos con la brillantez de sus palabras, hablando en una sala llena de gente, y recibir aplausos y ovaciones durante los interrogatorios. “Todo juicio es una representación, y el talento de un director consiste en sacar partido de los demás, porque detrás de cada hombre siempre hay un actor”, afirmaba. Después de tantos años de ausencia y olvido, el doctor volvió a reconstruir los hábitos y manías del comisario, incluso estuvo a punto de apiadarse de él. Al fin y al cabo, era una sencilla historia de amor, pero entonces pensó en la mujer sentada en la comisaría.
n
El día del interrogatorio debió de tener el rostro pálido por el miedo. Según el comisario, Olga llevaba una vida extremadamente disipada. La acusó de beber en exceso, descuidar su salud y llevar mal su relación con el Partido. La mujer guardaba silencio. Alto y desgarbado, como si la cara se le hubiera vuelto invisible al caminar por la penumbra del despacho, el comisario debió de contemplar unos segundos el rostro de la mujer antes de iniciar el interrogatorio.
—¿Cómo se llama?
—Olga Neuman.
—Seguramente sabe por qué está aquí.
—No.
—He de hacerle algunas preguntas. Sus respuestas son de gran importancia. ¿Conoce a un sujeto llamado Josef Kronz?
—Sí. Es un médico del hospital S.
—Bueno, al menos no niega que lo conoce.
—¿De qué está acusado?
—Nadie lo acusa de nada. Por eso la invité a venir. Deseo ser imparcial, es parte de mi trabajo.
—¿Qué ha hecho?
—Un médico posee horarios, pacientes, y un consultorio —argumentaría con suavidad el comisario. —Son responsables de nuestras vidas. No se pueden permitir un exceso, ni tampoco ninguna actividad clandestina. Dígame, ¿dónde va cuando no está en el hospital?
—Señor Lowell, ¿es ése su nombre?
—Sí, pero eso no tiene importancia.
—Supongo que tendrá un sitio donde ir. Es la razón por la que sale tanto del hospital.
—Kronz es relevante en la organización. Con su ayuda podemos acabar con él. Hay que seguirle los pasos.
—Es posible —replicaría Olga. —Pero yo no sé nada. Desconozco lo que hace en sus ratos libres. Siempre fue extremadamente cuidadoso con su privacidad. Es el tipo de hombre que se vuelve invisible apenas da la vuelta a una esquina.
—¿Bebe mucho?
—Bueno, lo necesario para no andar siempre borracho.
—¿De qué hablaban?
—Del hospital, de los niños en la escuela, de cosas sin importancia.
—¿Nunca mencionó a nadie de la organización?
—Me gustaría saber de qué me habla.
—De las citas en los hoteles…
—¿Es tan importante todo eso?
—Escuche, si quiere salir de aquí, responda a las preguntas.
—Ya se lo dije, no sé mucho acerca de él.
—¿Cómo se conocieron?
—Me dijeron que no preguntara jamás acerca de las disposiciones del Partido. Eso hice, jamás he preguntado nada. Ibamos a dar un paseo por los puentes, y después tomábamos cerveza en una taberna.
—Comete un error, si cree que Kronz es un camarada. O un miembro del Partido.
—Estaba enamorada de él. Nos encontrábamos en los hoteles, porque temía que nos pasara algo. Era demasiado fácil. No podíamos ir a otra parte. La razón es que vive en una casa de familia. Tampoco salía con él todos los días. Señor Lowell, todo esto me da miedo…
—Por favor, llámeme por lo que soy. Y recuerde una cosa, señorita. Soy yo quien interroga.
—Sigo sin entender —diría la muchacha. —¿A qué se refiere?
—A sus actividades clandestinas.
—¿Cuáles?
—Ustedes salían juntos. Y se daban cita en un hotel. Elegían para cada ocasión uno diferente. Usted sabe bien a qué me refiero. Porque sabemos que se han registrado al menos en cinco hoteles diferentes. El hotel Royal, el Saint Denis, el Ambassador…
—¿Es ilegal dormir con un hombre?
—No, pero tengo motivos para estar preocupado por su seguridad —replicaría Lowell—. Deseo saber ciertas cosas.
—¿Si he dormido con él?
—No exactamente —diría el comisario—. Hábleme acerca de sus contactos con la embajada.
—¿Cuándo sucedió?
—Según nuestros informantes, usted acudió a la Embajada de Francia con un sobre. Al salir tenía las manos vacías. ¿Qué contenía el sobre?
—Era un artículo de prensa para el agregado cultural.
—¿Colabora con algún periódico en Francia?
—No, yo no. Kronz escribe para un semanario de Toulouse. Artículos relacionados con la epilepsia.
—¿No sabe que es prohibido? Con estos antecedentes, Kronz está perdido.
Intimidada, Olga preguntaría con un susurro entrecortado:
—¿Qué voy a hacer?
—Dejar de verlo. Desaparecer para siempre de su vida. Venir sin ofrecer resistencia cada vez que yo la mande a buscar, y colaborar conmigo en todo.
n
A medida que el interrogatorio revelaba los enigmáticos vínculos de Olga con el doctor, y la retórica de Lowell adquiría más ampulosidad, la figura de la mujer debió hacerse cada vez más pálida y fantasmal. Lowell había inventado un caso de complicidad, con tal de tenerla cerca, disimulando esa tos de tísico que le dejaba un sabor amargo en la boca. Pero sin duda se engañó a sí mismo, diciéndose que podría por fin conquistar su interés o quizás el amor.
Aunque fue la indiferencia de Olga lo que le obligó a ir detrás del doctor, y rondar por las calles de Praga. En más de una ocasión se asomó a la orilla del río, llevando un periódico y una bolsa de pan para alimentar a los patos y cisnes que remontaban la corriente.
En esas tardes de verano, lentas y pesadas por la humedad del río, supuso que Lowell lo seguía como si fuera el lado oscuro de su conciencia. El comisario había anotado en uno de sus cuadernos: “Fue necesario arrestarlo, para que la farsa continúe. Al utilizarlo como señuelo, indirectamente me encontraba con ella. Kronz es un hombre cobarde, de aspecto ruinoso, que no se merece las caricias de Olga. Entonces, he percibido la palidez de su cara. También he podido atestiguar la fuerza aniquiladora del miedo en sus pupilas. Toda su arrogancia, su falsa dignidad, su juventud y la superioridad propia de su profesión, desaparecieron en cuanto puse en marcha la grabadora. Le sugerí que se alejara de Olga, advirtiéndole que era hija de un pez gordo del Partido.
Aquello fue magnífico. Porque el interrogatorio fue un hecho notable.”
Tras la lectura de esos papeles con lugares, fechas y nombres desconocidos, el doctor dedujo que Lowell no sólo sentía placer por lo furtivo y abyecto, sino que representaba toda la ruindad y vileza de un torturador. Con el tiempo, se convirtió en un hombre violento y rencoroso: actuaba sin escrúpulos a fin de conseguir sus propósitos. “Dadas las circunstancias, intento aferrarme con firmeza al trabajo”, había escrito en una hoja suelta que el doctor recogió del piso. “Es decir, voy a interrogarla limpiamente. Lo cierto es que he debido aprovechar mi condición de comisario, y recluirla en una celda para estar a solas con ella. Un tribunal es donde mejor se ventila lo más oscuro de cada hombre. Allí uno está solo y hundido en las tinieblas, porque es el mismísimo infierno. Un actor es capaz de simular dos emociones al mismo tiempo. En cambio un juez, o un comisario, son muchos hombres a la vez. Esto representa una limitación y un privilegio. Depende cómo se hagan las cosas. Me he convertido en el Dios de las preguntas, y también en un Dios castigador.”
¿Qué tenía en común con él? Hasta ese momento, no había reparado en la naturaleza espeluznante, peligrosamente nutritiva del odio. Tal vez fue una desgracia y una casualidad amar a la misma mujer. Quizás debía borrar de su mente los vestigios de un eventual encuentro entre Olga y el comisario, sin duda ocurrido dos horas antes en algún hotel, ignorar la sensual modulación en la voz de la mujer, sus gemidos de placer, la inmediata fatiga del hombre.
De esa manera, la vida del comisario estaba unida a la suya gracias al odio, y tenía el nombre de la misma mujer. Según una carta encontrada en el baúl, Franz Lowell había emigrado a Sudamérica. Alguien lo encontró en una pequeña ciudad de los Andes. En cuanto a Olga, se instaló en Hamburgo, donde un buen día la descubrieron con el rostro lívido y desencajado por la muerte junto a la parada del trolebús.
Si Kronz deseaba celebrar la salida del sol cada mañana, debía renunciar a seguir buscando en el baúl, porque todo lo que había adentro le recordaba la muerte.
A finales de agosto llamó la señora Melania.
—¿Encontró algo? —preguntó.
—Sí, documentos y algunas cartas.
—¡Cartas, qué interesante! Uno de estos días le voy a visitar.
—No tiene sentido, señora. Un baúl con documentos es la memoria del horror. Y con el tiempo, una carta de amor se vuelve un instrumento de tortura.
El doctor colgó sin despedirse, y vio los papeles tirados por el piso, los cigarrillos, el vaso de whisky manchado en los bordes. Con el instinto del coleccionista, tendió un puente hacia el pasado: Olga había vuelto a los arrabales de la ciudad y del sueño, afianzando su figura a medida que el comisario Lowell la aguardaba en una bocacalle. Luego, encendió un cigarrillo y se dispuso a fumar junto a la ventana. Esperaba que la luz del amanecer devolviera claridad al jardín, con el arupo inflamado de rosa durante ese largo y polvoriento verano. Ahora el aire era más fresco. Kronz intentó localizar una nube en el cielo, y sólo percibió un zumbido persistente: el del gato recostado sobre el baúl de Lowell con los ojos que le brillaban como dos puntos verdes en medio de la noche. ~
Quito, 16 de agosto, 2001.