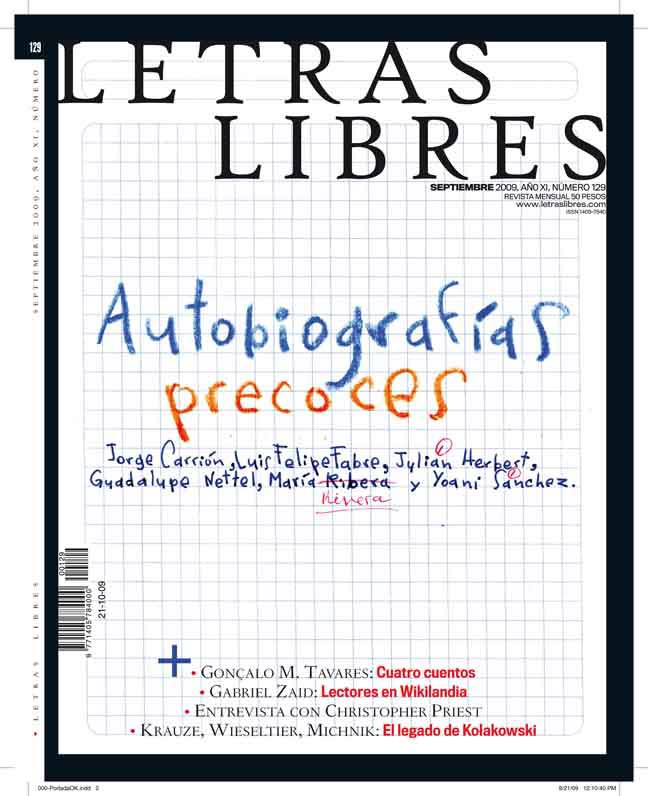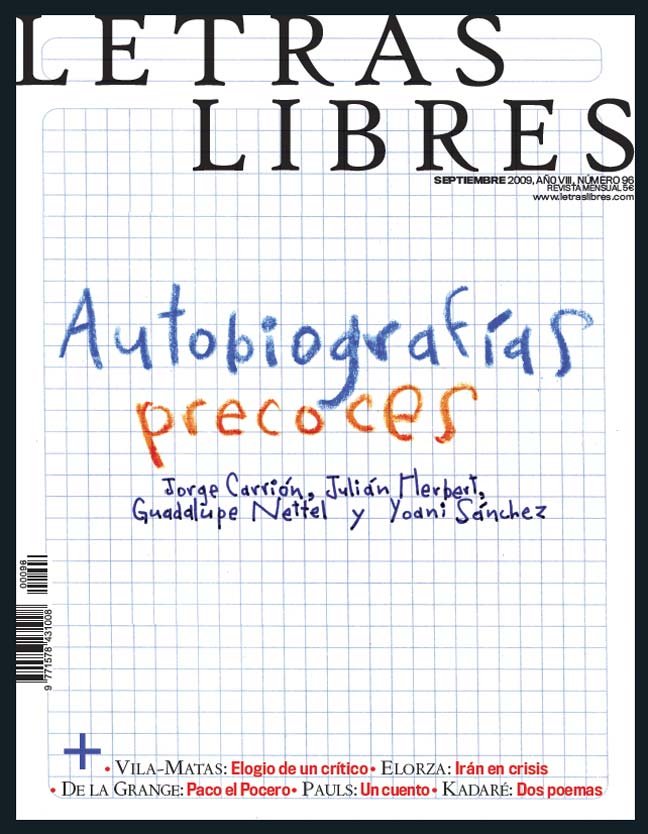1.
Nací con un lunar blanco, o lo que otros llaman una mancha de nacimiento, sobre la córnea de mi ojo derecho. No habría tenido ninguna relevancia de no haber sido porque la mácula en cuestión estaba en pleno centro del iris, es decir, justo sobre la pupila por la que debe entrar la luz hasta el fondo del cerebro. En esa época no se practicaban aún los transplantes de córnea en niños recién nacidos: el lunar estaba condenado a permanecer ahí durante varios años. La obstrucción de la pupila favoreció el desarrollo paulatino de una catarata, de la misma manera en que un túnel sin ventilación se va llenando de moho. El único consuelo que los médicos pudieron dar a mis padres en aquel momento fue la espera. Seguramente, cuando su hija terminara de crecer, la medicina habría avanzado lo suficiente para ofrecer la solución que entonces les faltaba. Mientras tanto, les aconsejaron someterme a una serie de ejercicios fastidiosos para que desarrollara, en la medida de lo posible, el ojo deficiente. Esto se hacía con movimientos oculares semejantes a los que propone Aldus Huxley en El arte de ver pero también –y esto es lo que más recuerdo– por medio de un parche que me tapaba el ojo derecho durante la mitad del día. Se trataba de un pedazo de tela con las orillas adhesivas semejantes a las de una calcomanía. El parche era color carne y ocultaba desde la parte superior del párpado hasta el principio del pómulo. A primera vista, daba la impresión de que en lugar de globo ocular sólo tenía una superficie lisa. Llevarlo me causaba una sensación opresiva y de injusticia. Era difícil aceptar que me lo pusieran cada mañana y que no había escondite o llanto que pudiera liberarme de aquel suplicio. Creo que no hubo un solo día en que no me resistiera. Habría sido tan fácil esperar a que me dejaran en la puerta de la escuela para quitármelo de un tirón, con el mismo gesto despreocupado con el que solía arrancarme las costras de las rodillas. Sin embargo, por una razón que aún no logro comprender, una vez colocado nunca intenté despegarlo.
Con ese parche yo debía ir a la escuela, reconocer a mi maestra y las formas de mis útiles escolares, volver a casa, comer y jugar durante una parte de la tarde. Alrededor de las cinco, alguien se acercaba a mí para avisarme que era hora de desprenderlo y, con esas palabras, me devolvía al mundo de la claridad y de las formas nítidas. Los objetos y la gente con los que me había relacionado hasta ese momento aparecían de una manera distinta. Podía ver a distancia y deslumbrarme con la copa de los árboles y la infinidad de hojas que la conformaba, el contorno de las nubes en el cielo, los matices de las flores, el trazado tan preciso de mis huellas digitales. Mi vida se dividía así entre dos clases de universo: el matinal, constituido sobre todo por sonidos y estímulos olfativos, pero también por colores nebulosos; y el vespertino, siempre liberador y a la vez desconcertante.
El colegio era, en tales circunstancias, un lugar aún más inhóspito de lo que suelen ser esas instituciones. Veía poco, pero lo suficiente como para saber cómo manejarme dentro de aquel laberinto de pasillos, bardas y jardines. Me gustaba subir a los árboles, mi sentido del tacto superdesarrollado me permitía distinguir con facilidad las ramas sólidas de las enclenques y saber en qué grietas del tronco se insertaba mejor el zapato. El problema no era el espacio, sino los demás niños. Ellos y yo sabíamos que entre nosotros había varias diferencias y nos segregábamos mutuamente. Mis compañeros de clase se preguntaban con suspicacia qué ocultaba detrás del parche –debía ser algo aterrador para tener que cubrirlo– y, en cuanto me distraía, acercaban sus manitas llenas de tierra intentando tocarlo. El ojo derecho, el que sí estaba a la vista, les causaba curiosidad y desconcierto. De adulta, en algunas ocasiones, ya sea en un consultorio o en la banca de algún parque, vuelvo a coincidir con uno de esos niños parchados y reconozco en ellos esa misma ansiedad tan característica de mi infancia que les impide estarse quietos. Para mí, se trata de una inconformidad ante el peligro y la prueba de que tienen un gran instinto de supervivencia. Son inquietos porque no soportan la idea de que ese mundo nebuloso se les escape de las manos. Deben explorar, encontrar la manera de apropiarse de él. No había otros niños así en mi colegio, pero tenía compañeros con otro tipo de anormalidades. Recuerdo a una chica muy dulce que era paralítica, un enano, una rubia de labio leporino, un niño con leucemia que nos abandonó antes de terminar la primaria. Todos nosotros compartíamos la certeza de que no éramos como los demás y de que conocíamos mejor esta vida que aquella horda de inocentes que, en su corta existencia, aún no habían enfrentado ninguna desgracia.
Mis padres y yo visitamos oftalmólogos en las ciudades de Nueva York, Los Ángeles y Boston pero también Barcelona y Bogotá, donde oficiaban los célebres hermanos Barraquer. En cada uno de esos lugares resonaba el mismo diagnóstico como un eco macabro que se repite a sí mismo, postergando la solución a un hipotético futuro. Un verano, finalmente, el doctor John Pentley, del hospital oftalmológico de San Diego, anunció que podíamos dejar atrás el uso cotidiano del parche. Según él, mi nervio óptico se había desarrollado hasta el máximo de su capacidad. Sólo quedaba esperar a que terminara de crecer para poder operarme. Aunque han pasado ya casi treinta años desde entonces, no he olvidado ese momento. Era una mañana fresca iluminada por el sol. Mis padres, mi hermano y yo salimos de la clínica tomados de la mano. Muy cerca de allí había un parque al que fuimos a pasear en busca de un helado, como la familia normal que seríamos –o al menos eso soñábamos– a partir de ese momento. Podíamos felicitarnos: habíamos ganado la batalla por resistencia.
Por esas fechas –yo debía estar comenzando la primaria– empecé a adquirir el hábito de la lectura. Había empezado a leer un par de años atrás pero, dado que ahora tenía acceso continuo al universo nítido al que pertenecían las letras y los dibujos de los libros infantiles, decidí aprovecharlo. El paso a la escritura se hizo naturalmente. En mis cuadernos a rayas, de forma francesa, apuntaba historias donde los protagonistas eran mis compañeros de clase que paseaban por países remotos donde les sucedían toda clase de calamidades. Aquellos relatos eran mi oportunidad de venganza y no podía desperdiciarla. La maestra no tardó en darse cuenta y, movida por una extraña solidaridad, decidió organizar una tertulia literaria para que pudiera expresarme. No acepté leer en público sin antes asegurarme de que algún adulto se quedaría a mi lado esa tarde hasta que mis padres vinieran a buscarme, pues era probable que a más de uno de mis compañeros le diera por ajustar cuentas a la salida de clases. Sin embargo, las cosas ocurrieron de forma distinta a como yo esperaba: al terminar la lectura de un relato en el que seis compañeritos morían trágicamente mientras intentaban escapar de una pirámide egipcia, los niños de mi salón aplaudieron emocionados. Quienes habían protagonizado la historia se aproximaron satisfechos a felicitarme y quienes no me suplicaron que los hiciera partícipes del próximo cuento. Así fue como poco a poco adquirí un lugar particular dentro de la escuela. No había dejado de ser marginal, pero esa marginalidad ya no era opresiva.
●
No mucho tiempo después, a la edad de diez años, mi madre, mi hermano y yo nos fuimos a vivir al sur de Francia. Pasamos casi cinco años en Aix en Provence, una ciudad con ruinas romanas que conoció su apogeo en el siglo xv, durante la corte del rey René. La ciudad es conocida como una de las más burguesas y esnobs de ese país. Sin embargo, a pocos kilómetros del centro existen también uno o dos barrios considerados de alta delincuencia y era ahí donde nosotros teníamos nuestra casa. El barrio llamado Les Hippocampes está en una zona considerada de urbanización regional y consiste en un conjunto de edificios organizados alrededor de un estacionamiento en el que cada semana sus habitantes queman autos robados por las noches. El departamento en el que nosotros vivíamos tenía una buena vista, era luminoso, y hubiera tenido cierto encanto de no haber estado rodeado de personas conflictivas –con todas las razones del mundo para serlo pero conflictivas al fin– y, la verdad sea dicha, bastante sucias. La mayoría de ellas era de origen magrebí pero también había africanos negros, portugueses, asiáticos y gitanos asentados. Conservo algunas imágenes duras de aquella época, como la tarde en que me encontré a una joven esposa gravemente golpeada, en las escaleras que daban al segundo piso. Al principio, mi hermano y yo asistíamos a una escuela activa seguidora del método Freinet, con alumnos de diferentes clases sociales pero después, al terminar la primaria, entramos al colegio del barrio. Ahí los profesores ya no eran progresistas sino todo lo opuesto. Trataban de imponer a toda costa una disciplina para mitigar el ambiente violento y de insolencia que reinaba entre los estudiantes. Yo tenía entonces trece años. No acababa de asimilar las metamorfosis a las que se había sometido mi cuerpo. Mi ropa era anticuada y mi corte de pelo más parecido al de Spike Lee que al de Madonna (el modelo de belleza que seguían las chicas de mi clase), usaba unos lentes de pasta enormes color rosa, hablaba francés con acento latino y tenía un nombre impronunciable. Ni los nerds se me acercaban. Otra vez había vuelto a ser una outsider –si es que alguna vez había dejado de serlo. Para sobrevivir en semejante entorno tuve que adaptar mi vocabulario al argot (una mezcla de árabe con francés del sur) que se hablaba a mi alrededor, y mis modales a los que imperaban en el comedor del colegio. Cuando por fin estaba logrando integrarme a ese ámbito social, mi madre nos anunció a mi hermano y a mí que íbamos a regresar a México. Nuestros compañeros no serían nunca más los chicos de la banlieue sino los hijos de los empresarios, de los diplomáticos y de los franceses radicados en nuestro país que como nosotros estaban inscritos en el Liceo Franco-Mexicano.
2.
El objetivo del Amar es acabar con el Amor. Lo logramos a través de una serie de amores infelices o, sin el estertor de la muerte, gracias a uno que es feliz.
Cyril Connolly
Después de varios amores imposibles que viví durante la infancia, conocí el romance correspondido a la edad de dieciséis años. Por aquellas fechas, yo solía frecuentar el barrio de Coyoacán los fines de semana y también las pocas tardes en las que no asistía al liceo. Me identificaba mucho más con los mimos y los artesanos del Jardín Hidalgo que con los otros adolescentes de mi escuela a los que despreciaba por superficiales. R tenía cinco años más que yo y no sentía ningún remordimiento por salir con una menor de edad. Vivía en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, era alto y delgado y de temperamento lánguido. Escribía unos poemas pacianos que a mí me parecían estupendos. Sus padres tenían la peligrosa virtud de practicar una moral tolerante y permitían que nos encerráramos durante horas en su habitación en la que terminé perdiendo la virginidad de una manera poco memorable. No me enamoré de R. Me gustaba su universo de estudiante de letras en el que los versos de Vallejo convivían con las canciones de Led Zeppelin y de Bob Dylan. Al principio, la diferencia de edad le confería un aire protector pero un par de años después terminé convenciéndome de que su naturaleza era más frágil que la mía y su exacerbada susceptibilidad terminó por ahuyentarme. Recuerdo que fue una noche, en el patio de la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, cuando le hice saber con la mayor delicadeza de la que fui capaz en ese momento –y que probablemente haya sido ínfima– que había decidido recuperar la soltería. Él reaccionó con bastante dignidad. Me dijo que lo había visto venir y que lo comprendía perfectamente. Dejamos de vernos durante algunos meses en los que apenas hablamos por teléfono para no perder el contacto. En ningún momento R me sugirió que reconsiderara mi decisión. Tampoco me dio a entender que estuviera sufriendo. Poco tiempo después recibí una llamada de su madre pidiéndome que fuera a visitarlo porque estaba enfermo. No fue sino al entrar a su habitación cuando me enteré de que dos semanas antes había intentado suicidarse saltando del cerro del Tepozteco. La persona que encontré sobre esa cama estaba fracturada tanto por dentro como por fuera –había estado en el hospital antes de que pudieran darlo de alta. No sólo su piel lastimada impedía enyesarlo, también hubo que esperar a que cerraran las heridas de algunos órganos internos y, lo que casi era peor, él, sus padres y sus amigos me hacían responsable de todos los daños y perjuicios. No sé cómo hubiera sobrevivido al horror y a la culpa naturales en una situación como aquella de no haber estado totalmente anestesiada por la marihuana que consumía regularmente en esa época. Le prometí a sus padres que regresaría a visitarlo pero la verdad es que nunca volví a poner un pie en ese departamento. Salí de su casa sin derramar una lágrima. Sin embargo, tengo la certeza de que esa entrada poco triunfal a la vida amorosa determinó mi futuro con una culpa inexpugnable que aún se manifiesta en mis sueños.
Para ese entonces, yo ya era novia de T, de quien sí me enamoré con la fuerza y la credulidad que suele tener el primer amor. T no era poeta sino narrador y su inteligencia era muy superior a la de R. A diferencia de mí, bailaba maravillosamente, comentaba con fervor las noticias de los diarios, escuchaba a Bob Marley, a Silvio Rodríguez y a Juan Luis Guerra. Presumía de haber alfabetizado en la sierra de Puebla y también de haber trabajado en Los Ángeles en la pisca de la uva, junto a cientos de braceros mexicanos indocumentados. Al contrario de lo que ocurría con R, sus padres estaban separados y para su madre habría sido la peor de las afrentas que yo pernoctara en su casa, de modo que debíamos ingeniárnoslas para encontrar un lugar donde estar solos y saciar aquella voracidad caníbal que sentíamos el uno por el otro. La clandestinidad volvió nuestro noviazgo aún más emocionante.
Al terminar el bachillerato, me inscribí en la carrera de filosofía en la universidad de Clermont Ferrand. La elección se debió a que la familia de Georges, mi reciente padrastro, tenía una casa en el centro de Francia y me ofrecía prestarme el chalet de los invitados para que pudiera realizar mis estudios en Europa. Châtel Guyon, el pueblo al que T y yo fuimos a dar, no era precisamente París y tampoco se parecía a Aix. Tenía cuatro mil habitantes y su único atractivo era un balneario de aguas termales que sólo abría los veranos, visitado principalmente por vecinos de la región.
Ese otoño duró muy poco tiempo para dejar su lugar a un invierno particularmente frío. Mientras yo estudiaba en la Universidad Blaise Pascal, T acudía a clases de francés para extranjeros, gracias a las cuales había conseguido el permiso de residencia. Todas las mañanas debíamos salir a la autopista para correr detrás del autobús que nos llevaba a la ciudad. La mayoría de las veces no lo alcanzábamos y entonces nos veíamos obligados a esperar bajo la lluvia que algún coche se apiadara de nosotros. Poco a poco, conforme aumentó el frío, mi interés por la filosofía fue disminuyendo. A T le pasó lo mismo con las clases de francés. En vez de perseguir al autobús empezamos a quedarnos en casa, donde escuchábamos los discos de Billie Holiday, Thelonious Monk, Charlie Parker y todos los músicos que aparecieran citados en Rayuela, nuestro libro de culto de aquel entonces. Con una vieja máquina de escribir, T avanzaba en la escritura de una novela. Vivimos así durante esos meses hasta la noche en que recibí una noticia inesperada: había ganado un concurso de cuento en el que me inscribí poco antes de salir de México. La premiación iba a celebrarse en Benín, un país que nunca antes había escuchado mencionar y al que debería viajar en menos de dos semanas.
3.
Lo que yo sabía de África negra en ese momento se limitaba a las escenas de hambruna en Etiopía o del sida en Zaire que mostraba la televisión. Imaginaba el lugar que estaba a punto de conocer como una planicie desértica, poblada de algunas tiendas y caravanas de primeros auxilios de la ONU. No lograba comprender por qué a los del Radio France se les había ocurrido organizar la premiación en ese lugar al que seguramente nadie viajaba como destino turístico. Le supliqué a T que me acompañara, no sólo porque no quería separarme de él, también porque, en el fondo, me angustiaba viajar sola a ese continente. Pero se negó. Hermético como era, nunca me dio sus razones.
Aterricé en Cotonou una tarde a finales de noviembre de 1992. Los del grupo éramos tres: Driss, un marroquí diminuto y escuálido que había obtenido el premio de teatro, Nicole, una cincuentona francesa, ignorante de toda cuestión editorial y hasta literaria, que sin embargo había logrado escribir un buen cuento, y yo, ganadora en la categoría de países no francófonos.
Un taxi pasó a recogernos al aeropuerto y nos llevó al hotel donde nos hospedamos los cinco días que duraba el Festival de la Francofonía.
Este último incluía, además de las lecturas literarias, funciones de teatro, danza y conciertos al aire libre. El segundo día asistí a la puesta en escena de una obra escrita por un joven dramaturgo beninés. El texto me sorprendió muchísimo por su habilidad para provocar y al mismo tiempo conmover a la gente. Pocas horas más tarde, durante la comida que siguió al espectáculo, tuve la oportunidad de volver a ver a ese escritor. Se llamaba Camille Adebah Amouro, era autor de varias obras de teatro y de dos poemarios en lengua francesa, aunque su idioma materno era el fon –ese era también el nombre de la tribu a la que pertenecía. Pero no fue de esto ni de su propia producción de lo que me habló esa tarde, sino de literatura mexicana. Con una familiaridad sorprendente, mencionó a Fernando del Paso, a Jorge Ibargüengoitia y a Emilio Carballido. Yo, en cambio, ignoraba hasta el nombre del mejor autor de su país. Mientras hablaba, no conseguía quitar la vista de sus pies desnudos sobre unas chanclas de plástico medio rotas, también observé el pantalón gastado bajo el cual se insinuaban sus muslos; miré con detenimiento su piel negra donde no atisbaba ni la sombra de un gen que no fuera africano; escudriñé esos ojos amarillentos y me dejé invadir por esa sensación vertiginosa que aquella tarde no habría sabido nombrar pero que ahora reconozco sin problemas como admiración-erótica-en-contexto-inapropiado. Durante el resto del viaje, Driss, Nicole y yo dejamos de interesarnos por los espectáculos del festival y permitimos que Camille nos mostrara el lado menos glamoroso de su ciudad natal. Nos subimos a los taxis y a los autobuses del pueblo, comimos sin reparos las patas y las uñas de los bueyes, los caracoles de tierra, los aguacates gigantes e insípidos comparados con los de mi país. Conducidos por él, caminamos por los mercados de comida y de artesanías, los de hierbas, los de brujería. Probamos la nuez de kola, o acuminata, que quita el sueño y confiere más energía que el café; acudimos a bares donde el suelo era de tierra, y el jazz, el mejor que había escuchado en vivo hasta entonces. A Camille le importaba mucho que viéramos las condiciones en las que vive la gente en la ciudad y también en las afueras de su país. Si pensábamos que Cotonou era semejante a una gran villa miseria, cambiamos de opinión cuando nos llevó a los barrios bajos, los que se extienden junto al pantano, donde casi toda la gente, incluidos los niños y los ancianos, incuban el virus del paludismo y caminan tiritantes, con la mirada febril y la sonrisa en la boca. Los que ya no podían ni salir esperaban en el suelo de sus covachas, cubiertos por un púdico e inservible mosquitero, la llegada liberadora de la muerte. En todos esos lugares Camille me tomaba de la mano. Así permaneció durante el resto del viaje: ni más cerca ni más lejos de mí que la distancia establecida por nuestros brazos y nuestras muñecas.
Regresé a Châtel pero ya no pude volver a la vida de antes. Recuerdo ese invierno como una larga noche sin pausas ni interrupciones y, eso sí, con muchísimos e incómodos silencios. T nunca me creyó que le había sido fiel. Siguió conmigo pero ya no de la misma manera. Aquello que había cambiado nos impidió seguir viviendo en ese lugar. Regresamos a México. A pesar de mi insistencia, no volvimos a vivir juntos.
Al final de 1993 viajé con unos amigos a una playa de Guerrero cuyo nombre no recuerdo. T apareció el 31 de diciembre. Pasamos la noche barajando recuerdos junto a una fogata. Al día siguiente me desperté a las seis de la mañana y, todavía adormilada, entré al mar. Quería que el baño fuera una limpia espiritual de todo lo que necesitaba dejar atrás en ese momento. Frente a las olas apacibles de un océano que por una vez hacía honor a su nombre, invoqué a las fuerzas superiores –fueran cuales fueran– y les pedí un giro inmenso que me sacara del pozo en el que estaba viviendo. A esa misma hora, varios kilómetros más al sur de la república mexicana, se levantaba en armas el EZLN, pero yo no lo supe sino un par de días más tarde, cuando salí de esa playa semidesierta y volví a la civilización.
4.
Aquella coincidencia fue capital. La interpreté como un signo del destino o de esas instancias a las que había pedido auxilio. Por eso me uní sin ninguna reserva a los grupos de estudiantes que en ese entonces se organizaban para llevar ayuda humanitaria a los indígenas de Chiapas. Estuve vinculada al movimiento estudiantil desde la primera caravana, que intitulamos Ricardo Pozas, hasta la tercera que, según recuerdo, ya no tenía ningún nombre. En el mes de marzo de 1994 decidí vivir unos meses en San Cristóbal de Las Casas para ayudar en la curia de Samuel Ruiz. Mi trabajo consistía en clasificar medicamentos y en algunas tareas de oficina en el dispensario. Con mucha frecuencia pasaba por ahí Celso Santajuliana, un amigo escritor que preparaba una novela acerca del Ejército Zapatista. Celso me propuso que lo acompañara a la selva. Una persona cercana al movimiento, y al tanto de ese viaje, me encargó que transportara una impresora que el Subcomandante Marcos estaba requiriendo. No recuerdo bien si subimos en autobús o en coche hasta San Miguel Ocosingo –creo que fue en la camioneta de una asociación de ayuda humanitaria–, lo que sí recuerdo claramente es que cruzamos la frontera entre el estado de Chiapas y el territorio zapatista de noche, como quien atraviesa el umbral entre un mundo cotidiano y otro extraordinario y sorprendente. Ese trayecto lo hicimos en el Volkswagen de una periodista de La Jornada, quien –lo supimos meses después– resultó ser la novia del Sub. Desde ese momento, la presencia de indígenas jovencitos vestidos de milicianos, cubiertos con el emblemático pasamontañas, empezó a ser muy notoria. El coche se detuvo en un viejo granero. Dos zapatistas nos informaron que pasaríamos la noche ahí, mientras llegaba el permiso para que siguiéramos avanzando. Recuerdo muy bien la sensación aprensiva que tuve al tenderme en aquella choza, con la bolsa de dormir sobre un suelo de tierra. A mis espaldas, un costal de maíz donde se escuchaba con claridad la presencia de varias ratas, pero el cansancio era tan grande que me dormí de inmediato. Debían de ser las dos o tres de la mañana cuando me despertó la luz de una linterna que apuntaba directamente hacia mis párpados. Una voz masculina me preguntó “¿Eres tú la ceuísta?” Abrí los ojos. El hombre que me había despertado llevaba un reloj en cada mano y estaba a punto de encender su inconfundible pipa. Las otras personas que dormían en el granero se fueron incorporando. Dos de ellas se identificaron como periodistas estadounidenses de un diario de San Francisco. El Subcomandante Marcos me hizo varias preguntas acerca de las intenciones de los estudiantes: hasta dónde estábamos dispuestos a llegar, qué pensábamos de la situación política en el país y cuál era nuestra posición ante el EZLN. Era difícil responder en nombre de los estudiantes. Después de un momento de charla, le pregunté si había escuchado el disco que Silvio Rodríguez había lanzado recientemente. Como no lo conocía, le propuse cantarle una canción, aquella que para mí sigue constituyendo el soundtrack de toda esa época y que lleva por título “El necio”. Marcos escuchó atentamente y sin interrumpir. Volví a ver al Sub después de varios meses, cuando, bajo una lluvia torrencial, se celebró en Aguascalientes, Chiapas, la Convención Nacional Democrática que Juan Villoro reseñó estupendamente en un texto titulado “Los convidados de agosto”.
Al terminar la convención, cuatro amigas –compañeras, decíamos en ese entonces– y yo permanecimos en Aguascalientes para desarrollar un proyecto que los zapatistas nos habían encomendado: la biblioteca de la selva. Meses atrás habíamos recolectado toneladas de libros en casas de diversos intelectuales y en instituciones públicas y privadas, así como un par de mesas, anaqueles, archiveros y sillas de oficina. Había llegado el momento de instalar ese material y sobre todo de organizar los libros. Debo reconocer que nuestro trabajo una vez in situ fue bastante deficiente. Supongo que ninguna de nosotras tenía idea de cómo levantar una biblioteca.
A pesar de todo ese furor militante, mi interés por la literatura no había mermado. Es verdad que entonces leía mucho más de lo que era capaz de escribir pero seguía pensando que tarde o temprano iba a tener la oportunidad de sentarme a hacerlo. Durante un viaje a la ciudad de México me atreví a solicitar una beca de Jóvenes Creadores. Me la dieron. Como sucede cada año, los resultados de esos estímulos se publicaron en los diarios nacionales y fue de esa manera que la comandancia del EZLN se enteró de esa beca antes de mi regreso a Chiapas. Apenas puse un pie en Aguascalientes, el Sub me hizo saber que alguien vinculado de cerca con el EZLN no podía recibir un apoyo del gobierno. Le dije que el estímulo se pagaba con el dinero de los impuestos mexicanos, al igual que mi educación en la UNAM. ¿Cómo podía estar de acuerdo con una y no con otra? Su explicación me resultó incomprensible. Después de intentar en vano contestar a la pregunta más vertiginosa que se le puede hacer a una persona de veinte años, “¿Cuál es exactamente tu proyecto de vida?”, acordamos que volvería a México para pensarlo. Me pidió que saliera en ese mismo momento de Aguascalientes y que esperara en Guadalupe Tepeyac la llegada del autobús que me llevaría a San Cristóbal.
Vladimir Nabokov describe su paso del ruso al inglés como una hazaña comparable a quien, en mitad de la noche, camina de un pueblo a otro alumbrado únicamente por una miserable vela. Esa noche, la más oscura que he visto en mi vida, los zapatistas me impusieron un extraño rituel de passage. Tuve que cruzar el cerro ayudada con una pequeña linterna. A mi alrededor, los ruidos de todos los animales de la selva y alguna que otra pisada. Cuando llegué, descubrí que Marcos había caminado conmigo hasta la comunidad, quizá pensando que me perdería. Se despidió a lo lejos sin decir nada más.
Pasé más de treinta horas en Guadalupe Tepeyac esperando el autobús en cuestión. Los amigos que tenía ahí me recibieron con gusto y aligeraron mi espera. Llevaba pocos días en el D.F. cuando los noticieros de la televisión anunciaron un despliegue militar en esa parte del estado. Fue un golpe muy bajo. Lo que fulminó mi ánimo no fue que se publicara la identidad del Subcomandante sino la destrucción de cada casa, cada granero, cada letrina, cada salón de clases y cada cama de hospital de aquella comunidad amiga que antes llevaba un nombre similar al mío y hoy ya no figura en ningún mapa. ¿Dónde estará esa gente?, ¿habrá sobrevivido a la entrada del ejército?, ¿habrán logrado construir otro pueblo? No tengo la menor idea. Desde ese momento, el EZLN se replegó estratégicamente. Nunca volví a pisar el territorio zapatista. Me sigo preguntando si su existencia es realmente geográfica o si es algo que se lleva por dentro, como un sueño recurrente o una existencia paralela.
Pasé todo el año de 1996 en Montreal. Mi mente estaba llena de experiencias chiapanecas aún sin asimilar y fue en esas condiciones que empecé la redacción del primer borrador de El huésped, que en aquel entonces llevaba por título de trabajo La cosa nostra. La euforia militante o la zapaterapia, como algunos la llamaban, había quedado atrás y en su lugar volvió a instalarse la tristeza y la decepción de antes.
5.
Gracias a una beca del gobierno francés, por fin logré instalarme en París. Conseguir un departamento ahí es algo sumamente difícil y cuando por fin encontré uno que se ajustaba a mi presupuesto, lo alquilé sin el menor miramiento. Tuve suerte: el lugar tenía dos ambientes, además de una cocineta y un baño. Se encontraba en el Boulevard de Ménilmontant, justo enfrente del cementerio Père Lachaise.
Pasé una primera etapa de romance con la ciudad, sus librerías y sus fiestas, reencontrándome con otros ex alumnos del liceo con quienes hice una buena amistad. Sin embargo, pasados algunos meses se me agotó el entusiasmo por mi nueva vida. Empecé a pasar más tiempo en el departamento. Lo único que llamaba mi atención genuinamente era el espectáculo que me ofrecía la ventana, el bulevar, sus coches, las escenas familiares o los pleitos de los borrachos. Con el paso del tiempo, el cementerio se fue convirtiendo en mi mayor fuente de distracción y también de aprendizaje. Los domingos o los sábados por la mañana me sentaba a tomar café y a mirar los entierros desde mi ventana. Aquel paisaje, aunado a la depresión que llevaba encima desde hacía varios años, acabó por producir un efecto asfixiante. No conseguía dormir correctamente. Salir a la calle me resultaba cada vez más amenazador. Tenía la certeza de que tanto en las banquetas como en la universidad, en el metro y en el supermercado, todos los franceses me juzgaban y, a pesar de mis esfuerzos, yo no lograba aprobar el escrutinio de nadie. Una timidez galopante se fue apoderando de mi persona y, lo que es peor, terminé interiorizando a esos jueces imaginarios de modo que ni siquiera en casa podía liberarme de ellos. No veía a casi nadie a menos de que fuera necesario. Estudiar en semejantes condiciones era casi imposible. La angustia con la que despertaba cada mañana me llevó a pensar muy en serio, y en más de una ocasión, en saltar por la ventana y mudarme al barrio de enfrente. Una tarde llamó por teléfono una antigua conocida. Me contó que estaba viviendo en Montpellier y que debía ir a París para resolver un trámite migratorio. Llamaba para pedirme hospedaje. No sé por qué acepté recibirla. Su visita coincidió con la fecha de mi cumpleaños, ella no lo supo nunca pero me ofreció el único regalo que recibí en esa ocasión. Se trataba de un libro tibetano sobre el arte de morir.
El budismo me atrajo de inmediato. Gracias a esa filosofía, la vida empezó a parecerme, si no digna de disfrutar, al menos más soportable. Rápidamente, las lecturas del budismo y sus prácticas se convirtieron en mi principal tema de interés. Invertí todo mi dinero en viajar a diferentes ciudades en busca de conferencias, cursos, enseñanzas de lamas vinculados con Occidente. Hice un largo viaje a la India y me volví afecta a un centro de retiro en el sur de Francia habitado por monjes y otras personas que han decidido apartarse del mundo. Cuando volvía a París caía presa de un cuestionamiento incesante. Después de dudarlo mucho, decidí abandonar mis estudios. Fue como tirar una bomba en la casa familiar. Mi madre y su marido se escandalizaron y lo mismo ocurrió con mi director de tesis. Para ellos era la confirmación de que había perdido definitivamente la cabeza y que estaba decidida a escapar de la realidad por la vía enajenante de la religión y el misticismo. Fue en medio de esa incertidumbre que empecé a escribir un nuevo cuento, como para demostrarme que todavía era capaz de hacerlo. Me aferré a él como quien busca en la escritura automática las claves de su existencia. Lo titulé “Bonsái”.
Había leído pocas semanas antes la biografía de Allen Ginsberg y me sentía particularmente inspirada por unas líneas que escribió justo antes de decidirse a dejar su trabajo de publicista y a enfrentar su enamoramiento hacia Peter Orlovsky:
Yes, yes,
that’s what
I wanted,
I always wanted,
I always wanted,
to return
to the body
where I was born.
Yo también quería salir, aceptarme a mí misma, aunque en ese entonces aún no sabía con exactitud cuál era el clóset que quería abandonar. ~
__________________________
Guadalupe Nettel nació en la ciudad de México en 1973. Estudió un doctorado en la École des Hautes Études en Sciences Sociales, en París, y ha tenido una relación cercana con la cultura francófona. También vivió en Canadá y Barcelona, y ahora radica en el barrio de Coyoacán. Su novela El huésped fue finalista del Premio Herralde en 2006. También es autora del libro de cuentos Pétalos (2008) y editora, con Pablo Raphael, de la revista Número Cero.
(ciudad de México, 1973) es escritora. En 2011 publicó en Anagrama El cuerpo en que nací.