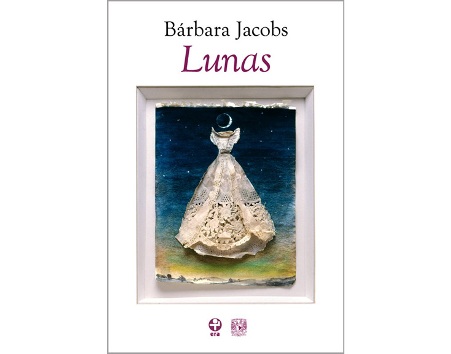A lo largo del siglo veinte, la marginalia compuesta por cartas, diarios íntimos, sueños, notas de trabajo, etcétera –todo aquello que se guisa, se sazona, en la cocina del escritor–, adquirió un prestigio literario del que carecía. A Gustave Flaubert le hubiera parecido una boutade que su correspondencia se considerara el culmen de su obra por encima de sus novelas, compuestas de frases que, según él, le costaban días y días escribir; y, sin embargo, cualquiera puede asegurar hoy, sin inmutarse, que el mejor Flaubert no está en Madame Bovary, sino en las cartas a su amante o a sus amigos. Numerosos poetas, desde Coleridge hasta Mallarmé, se quedarían pasmados de saber que a los académicos les interesan, en la posteridad, más los borradores de sus poemas que los poemas mismos.
El propio Kafka, fuente de todos los equívocos y de todas las sobreinterpretaciones, no habría podido predecir el valor talmúdico atribuido a su Diario o a las cartas cruzadas con sus desdichadas novias. En fin, la marginalia coleccionada por los ingleses con celo filatélico se convirtió, gracias a los franceses, en alta filosofía. Géneros aristocráticos como la sentencia se comercializaron; gracias a Nietzsche, el aforismo se volvió, en el bolsillo, el tratado de filosofía al alcance de cualquier estudiante. No pocos tenemos como verdadera vocación escribir un diario: guardamos las apariencias publicando ensayos críticos o novelas.
A estos asuntos, apasionantes para mí y seguramente para ella también, ha dedicado Bárbara Jacob (ciudad de México, 1947) lo mejor de su obra. Lo ha hecho como ensayista (en Juego limpio, 1997, o en su reciente tratado sobre la risa, Nin reír), en algunos de sus cuentos y en la novela dedicada a sus años con Augusto Monterroso: Vida con mi amigo (1994). En Escrito en el tiempo (1985), una colección de cartas no enviadas a la revista Time, Jacobs se fiaba a que el escritor sólo puede encontrarse a sí mismo "en esa labor paralela que toma la forma de cartas, de diarios, y modernamente, de entrevistas. Estos tres géneros de la literatura permiten al escritor establecer su Weltanschauung literaria".
Retomo esos antecedentes, que son propiamente una filiación, para hablar de Lunas (ERA, 2010), la más reciente novela de Jacobs. En ella –como en Las hojas muertas (1987)– al principio me impacientó esa impostación de ingenuidad femenina sin la cual tal parece que a Jacobs le cuesta arrancar, como si tuviera que seguir pagando peaje a no sé qué mala o buena conciencia. Pero en la medida en que me involucraba en la trama de Lunas, admití con agrado el valor de la apuesta y la riqueza que al final le ofrece, multiplicada, a quien termina de leer su novela. El final del libro es lírico, es trágico-cómico, es insospechado; una verdadera meditación sobre qué es y qué no es escribir: mediante el epitafio, se penetra en la naturaleza del fracaso, en la existencia vicaria de quien vive a la sombra de la vida, como los diarios y las cartas sobreviven a la caducidad atribuida a los poemas y a las novelas.
Lunas cuenta la historia, desde tres puntos de vista distintos, de un profesor de literatura fracasado y genial a su manera. Asedian su misterio una antigua alumna que se entrevista con su viuda; el narrador omnisciente que nos permite leer los sueños que Pablo Lunas le cuenta a su malhumorada psicoanalista –quien rechaza sistemáticamente ese material por irrelevante– y, finalmente, cierra Lunas el testimonio de la sobrina de la viuda, quien revela la esencia de la novela, aquello que esta última, la improbable heroína y antigua bailarina, no escribía. Recluida en el convento de Benifassà, Aurora de Lunas borra, a diario, su obra: "la cartuja de las monjas no era museo de arte pero si un centro de creación, depósito de energías no estériles silenciosas, que sin embargo dejé –me fui […] un cisne nada lentamente –sin moverse apenas, posado por su propio reflejo en el agua".
El libro, cocinado con humor flemático, le debe mucho a Henry James, por supuesto, pero también es una variación del motivo de Penélope: mientras Pablo Lunas, un Odiseo, vagaba allá lejos por la enseñanza de las letras y vivía, minuciosamente, los sueños de cada día –que en su caso eran sus grandes aventuras–, Aurora de Lunas, su viuda, tejía y destejía la verdadera trama. Jacobs se ha nutrido de la marginalia moderna, pero también de la antigua. Los sueños son el nervio de la novela y como almanaque onírico habría que remitirse, para encontrar algo semejante en la literatura mexicana, al Diario de mis sueños (1932-1948), del doctor Bernardo Ortiz de Montellano. Jacobs, empero, le debe más a los onirocríticos de la Antigüedad que al psicoanálisis: le interesa el tratado clínico, anecdótico, sapiencial, como es notorio en Nin reír (Taller Ditoria, 2010), que he leído junto a Lunas.
Jacobs no sólo dispone con plena libertad de sus propios diarios y sueños (y quien sepa buscar en Lunas descubrirá, ocultas, varias biografías imaginarias de la literatura hispanoamericana moderna) sino que concibe a la marginalia en el corazón de la experiencia literaria. En apariencia, Jacobs es una escritora de tono decimonónico y pose tradicional; en realidad no lo es, pues ha sido tocada por la gracia intemporal de Lewis Carroll, el autor que su heroína, con consecuencias nefastas, traduce. Bárbara Jacobs quizá aprueba, entre los discípulos de Maurice Blanchot, a aquel que llegó a decir que la obra verdadera de un escritor no está donde éste se propone hacerla, con toda su conciencia, sino en ese otro lugar donde ensaya, borronea, practica, sueña. Dime qué no publicas y te diré quién eres.
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.