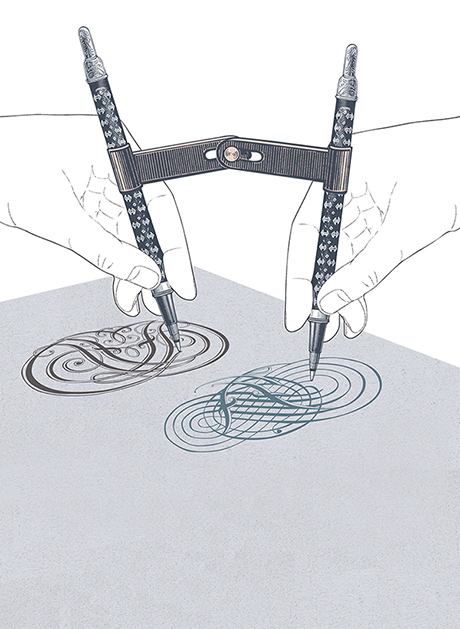En una emotiva página de Un tal Lucas, Julio Cortázar sugiere que, a partir de cierta edad, comenzamos a morirnos en las muertes sucesivas de nuestros chamanes juveniles, de los olvidados gurús que, arrumbados entre trebejos en el desván de la memoria selectiva, vuelven un buen día, de forma sorpresiva y más bien escandalosa, a recordarnos que a pesar de nuestro olvido y de las mil distracciones cotidianas, de las carreras y los papeles que llenan nuestras horas, ellos seguían ahí, viviendo y respirando, sufriendo acaso o, tal vez, planeando un nuevo libro, otra película o el quincuagésimo álbum.
A veces ya no pensábamos tanto en ellos, se habían quedado atrás en la historia; other voices, other rooms nos reclamaban. De alguna manera estaban siempre allí, pero como los cuadros que ya no se miran como al principio, los poemas que sólo perfuman vagamente la memoria.
A contracorriente de esa idea, y aunque a veces lo hubiéramos preferido, Michael Jackson nunca perteneció a esa categoría de la desmemoria. No fue él el ídolo escondido en lo más profundo del cajón de nuestros placeres culpables. Por el contrario: para bien y para mal, fue una paradójica luminaria omnipresente, incapaz de diluirse del todo en el tráfago de nuestros agitados tiempos. Su muerte, inesperada, sorpresiva, hasta cierto punto irreal (pues aún nos quedan sus discos y sus videos inolvidables), no es sino la demostración extrema de esa afirmación. De ahí la incredulidad y la desazón que durante algunas horas nos invadieron a tantos el jueves pasado, luego de conocer la noticia.
Ciudadano Ilustre de la República del Escándalo, Michael Joseph Jackson (1958-2009) terminó por conferir a su época la amarga sal y la tristísima pimienta que exige la sociedad mediática para devorar a sus astros con deleite. Cada vez que los nuevos ritmos y la belleza de estrellas juveniles reemplazables amenazaron su luz largamente parpadeante, Jackson pudo encontrar, incluso a pesar suyo, el combustible propicio para avivar la hoguera en la que acabó por consumirse.
Para quienes hoy nos ahogamos en las arenas movedizas de la edad adulta –digamos que entre los 30 y los 45 años–, Jackson terminó por ser el referente generacional obligado de una época carente de ellos: a principios de los años 80 del siglo pasado, Elvis era hacía ya algún tiempo el cadáver fofo de un cuarentón decadente, los Beatles se habían convertido en un buen recuerdo de mejores días y su líder, el más preclaro abanderado del Peace & Love, moría violentamente en un acto que contradecía todos sus postulados. En una era sin grandes dioses ante los cuales postrarse, signada por los últimos estertores del punk y por los estrambóticos arreglos de la música disco, por bandas que en aquel entonces apenas empezaban a esculpir el pedestal de su leyenda, Jackson encontró el terreno propicio para erigir, gracias a la suma de sus virtudes (una atractiva voz meliflua, sus imposibles pasos de baile, el carisma de muchacho negro capaz de superar la adversidad de una infancia deprimente a golpe de ritmo y aptitud vocal más un puñado de canciones memorables), su endeble Tierra Prometida, la jaula de oro de sus temores más íntimos y de sus inconfesables pulsiones que terminó por ser su Neverland particular.
Como Elvis Presley o como la más cercana Britney Spears, Michael Jackson representa esa otra Historia Americana: la pesadilla del ángel caído, la del ídolo que tocado por la Diosa Fortuna erige su propia leyenda a base de talento y tesón para después dedicarse a derruirla con la paciente constancia de la polilla.
La historia de Michael Jackson parece sellada por el título de su éxito de 1979: No, definitivamente él no supo detenerse cuando tuvo demasiado, y antes que el moderno Peter Pan que hubiera querido ser, se transformó en el Fantasma de la Ópera, una máscara patética detrás de la que nunca pudo ocultarse un alma enferma y atormentada.
– Víctor Cabrera