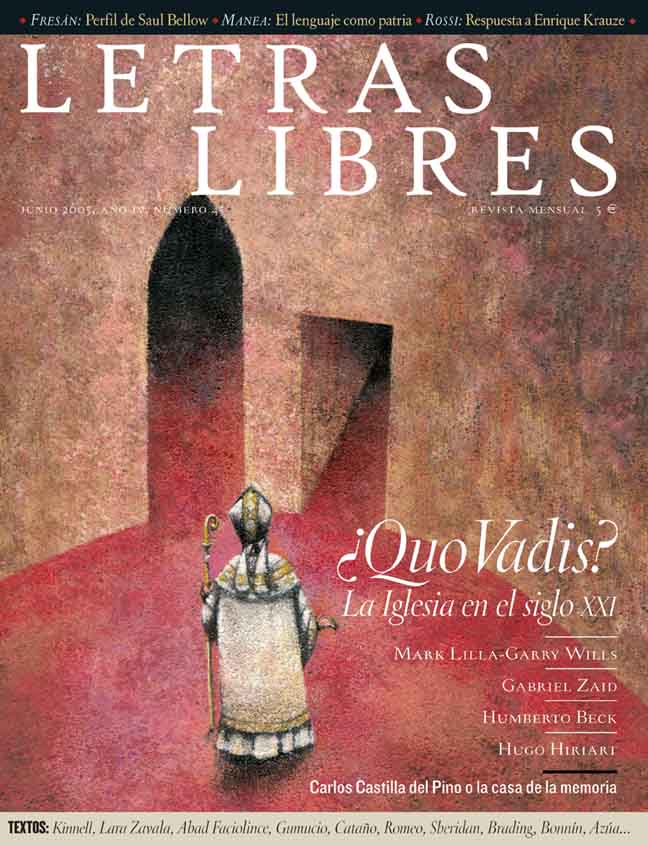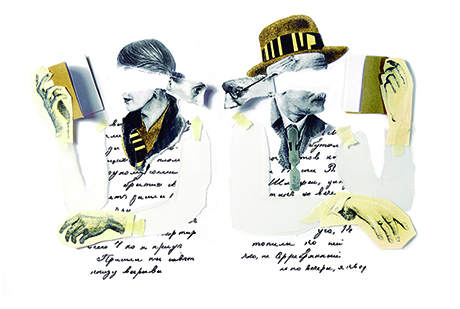En el principio fue la palabra, nos dijeron los ancestros. En el principio, para mí, la palabra fue rumana. El doctor y todos aquellos que atendieron mi difícil alumbramiento hablaban rumano. En mi casa se hablaba rumano, y ahí pasaba la mayor parte del tiempo con María, la adorable campesina que me cuidaba y me consentía en rumano. Claro que éstos no eran los únicos sonidos que me rodeaban. El alemán, el yiddish, el ucraniano y el polaco se hablaban en Bucóvina antes de la Primera Guerra Mundial, así como un dialecto peculiar, una mezcla eslava típica de los rutenos. Llama la atención que en la gran disputa familiar entre el yiddish —lenguaje terrenal y ordinario del exilio— y el hebreo —el lenguaje escogido por la divinidad—, que alcanzara su clímax en la conferencia de Czernowitz de 1908, el celebrado triunfo del yiddish (“¡Los judíos son un pueblo, y su lengua es el yiddish!”) no diera indicios de la dominación espectacular y definitiva que alcanzaría el hebreo cuatro décadas más tarde, al fundarse el Estado de Israel. Cuando al nacer yo, en un intento por estimar mis posibilidades de supervivencia, mi abuelo preguntó si el recién nacido tenía uñas, es probable que lo preguntara en yiddish, aunque sabía hebreo y hablaba rumano con fluidez. De hecho, casi todos los libros que vendía en su librería estaban en rumano.
A los cinco años, cuando fui deportado al campo de concentración de Transnistria, junto con el resto de la población judía de Bucóvina, yo sólo hablaba rumano. Con mi primera expulsión más allá del Dniéster, el lenguaje rumano también fue desterrado.
En el campo, los prisioneros mayores me enseñaron yiddish y aprendí ucraniano de los niños originarios del lugar. Tras la liberación encabezada por el Ejército Rojo, asistí a una escuela rusa durante un año. Cuando regresamos a Rumania en 1945, me inscribí en una escuela rumana, pero mis padres no tardaron en conseguir a un tutor que me educara en privado —y en alemán. Lo que habíamos pasado durante aquellos años de terror en “Transtristia” había tenido su origen —y mis padres lo sabían bien— en el Berlín de Hitler. Sin embargo, ellos también estaban conscientes, aunque no tuvieran una educación superior al promedio, de la diferencia entre las experiencias recientes y el largo plazo entre el odio y la cultura. Sólo estudié hebreo durante un año, cuando apenas contaba con trece años y debía ser aceptado entre los “hombres” de la tribu. En el bachillerato estudié el francés con modestia y me olvidé del ruso, ya que no estaba interesado en profundizar en una lengua que creía dominar. El ruso era la lengua de las “fuerzas de ocupación”. Mi francés, empero, mejoró conforme crecí y pude leer periódicos y libros de la Europa occidental.
Desgraciadamente, mi poliglotismo en ciernes no derivó en muchas oportunidades prácticas. Los inicios, diversos y algo breves, nunca tuvieron una continuación; ninguna de las lenguas que comencé a estudiar se interiorizó jamás. En estos días, los ecos de mi “cosmopolitismo” subconsciente sólo resuenan en ocasiones cuando, de pronto y sin ningún esfuerzo de mi parte, se me ocurre el giro apropiado para una conversación que se mantiene en una de estas lenguas casi familiares, lenguas que permanecen extranjeras para mí, incluso aunque pueda tratar con ellas.
Al final, sólo me siento en casa en un solo idioma.
*
Escribir es una labor infantil, incluso si se hace con la excesiva seriedad a la que los niños son propensos. Mi largo camino hacia la inmadurez comenzó un día de julio de 1945, unos cuantos meses después de nuestro regreso desde Transnistria. Fue un verano edénico para un pequeño pueblo moldavo. Sentía la cautivadora banalidad de lo normal, la alegría desbordada de sentirme seguro al fin. Una tarde perfecta: sol y quietud. En la media luz de la habitación, escuché una voz que era mía y que, sin embargo, no me pertenecía. El libro de cubierta verde que contenía relatos rumanos y que me habían dado justo antes de alcanzar la solemne edad de nueve años, me interpeló.
Fue entonces, creo, cuando experimenté la maravilla del mundo, la magia de la literatura: herida y bálsamo a la vez.
La lengua en que nací y que fue desterrada junto conmigo fue sometida en Transnistria a una cacofonía que mezclaba la desesperación de los deportados con las órdenes ladradas por los guardias. El yiddish, el alemán, el ucraniano, el ruso, todos los idiomas del campo se precipitaron al abismo que había desgarrado mi vida.
En 1945, los sobrevivientes fueron repatriados junto con su lengua. Una lengua empobrecida, infantil, anémica, titubeante y confundida necesitaba, como yo, los nutrientes de la normalidad. Hice toda clase de redescubrimientos: la comida, los juegos, la escuela, la ropa, los parientes, pero sobre todo estaba loco por los libros, los periódicos, las revistas, los carteles. Descubrí nuevas palabras y nuevos significados.
Pronto, demasiado pronto, soñé con unirme al clan de magos de la palabra, a esa secta secreta que acababa de descubrir.
Mi primer intento literario fue, por supuesto, un “discurso de amor”, como diría Barthes. Se lo dediqué en 1947, en el primer año de bachillerato, a la chica rubia cuyo nombre seguía al mío en la lista de clase: Manea, Norman; Norman, Bronya. Leí ese texto lleno de patetismo ante Bronya y un pequeño grupo de compañeros perplejos. En el primer año de la “dictadura del proletariado”, escribí poemas en honor de la Revolución, de Stalin y de la paz mundial, pero ya estaba en busca de algo “diferente”, algo que pudiera trascender la trivialidad cotidiana, estaba ansioso por descubrir mi verdadero yo entre todos los individuos que me habitaban.
La lectura me salvó del efecto mortífero del lenguaje de la dictadura. Mi imaginación fue insuflada por el romanticismo alemán, por el realismo inglés y francés, y ante todo por la gran literatura rusa, que en aquel entonces estaba amplia y espléndidamente traducida en Rumania. Tolstoi y Goncharov, Gógol y Pushkin, Chéjov y Gorki y tantos otros. No fue sino hasta el periodo “liberal” de los años sesenta cuando pude vivir al verdadero Dostoyevski y a los grandes modernistas, Joyce, Proust, Faulkner, los latinoamericanos y los surrealistas, así como los escritores rumanos contemporáneos, quienes habían sido rehabilitados finalmente tras años de un veto brutal.
La lectura me guardó del estupor, primero como un estudiante infeliz del politécnico y después como un ingeniero infeliz. La ingenua ilusión de que una profesión sólida y práctica me salvaría de la demagogia socialista se vio disipada. Una vez que mi soledad adolescente dejó de buscar la poesía, la prosa cobró vida.
Finalmente, escuché mi voz en mi propio libro, que coincidentemente también tenía una cubierta verde. En el exilio irrevocable del enclave pueril sito en mis propias páginas, encontré el refugio que había deseado por tanto tiempo. Al fin estaba en casa. Incluso mi lengua ya no era la misma. La había protegido tan bien como pude de las presiones del lenguaje oficial, pero ahora debía defenderla de los censores recelosos y hostiles que masacraban frases, párrafos, capítulos e incluso más en cada uno de mis libros.
La jerga tediosa del poder que había reinado por años abrió las compresas para la avalancha incesante del habla nacional-socialista del dictador. Todo estaba orientado hacia el payaso principal: la televisión, la prensa, los “debates” del partido, la educación preescolar, las porras en los eventos deportivos, las conferencias de filatelia, las solicitudes de pensión y los archivos de la policía secreta. Pero aun así, los magos de la palabra me ayudaron a encontrar mi ser, en otras palabras, mi lenguaje.
Mi primera historia, “Amor apremiante”, publicada en 1966 en una pequeña revista literaria de vanguardia que había sido prohibida después de publicar seis números, estaba llena de inquietud erótica. Había tratado de restablecer una normalidad temática y lingüística. La prensa oficial de inmediato condenó el texto como apolítico, absurdo, estetizante y cosmopolita.
Veinte años después, en 1986, antes de mi vuelo hacia Occidente, mi novela alegórica El sobre negro puso fuertes acentos políticos en la vida diaria bajo el régimen socialista, precisamente cuando la dictadura estaba recompensando a los “estetas” que intentaban evadir la realidad cotidiana en nombre de una realidad más espléndida.
*
Para el escritor, el lenguaje es una placenta. El lenguaje no sólo es una conquista dulce y gloriosa, sino una legitimación intelectual, un hogar. A través del lenguaje, los escritores sienten una filiación arraigada y a la vez libre con sus colegas en todo el mundo. El lenguaje es el hogar y el suelo natal del escritor. La expulsión de este refugio final y esencial significa para el escritor la fractura más brutal de su ser. Su creatividad es consumida entonces desde la médula.
Abandoné la “colonia penitenciaria” del socialismo demasiado tarde, pues era lo suficientemente infantil como para creer que no vivía en un país, sino en una lengua.
Yo sabía que la liberación entrañaba una reducción maligna de la libertad misma. En diciembre de 1986, en Bucarest, abordé un vuelo con dirección a Berlín con plena conciencia de que bien podía haber hecho un pacto vergonzoso al intercambiar mi lengua por un pasaporte. Sin embargo, mi disposición a este intercambio dice más que varios volúmenes sobre el “burdel ardiente”, como llamó Cioran a la región que él mismo dejó atrás sin sospechar los horrores que traería la combinación socialista del burdel, el circo y la prisión.
Mi segundo exilio (esta vez a la edad de cincuenta y no de cinco) le dio a los términos “expropiación” y “deslegitimación” un nuevo significado. El honor de ser expulsado era inseparable de la maldición de ser silenciado como escritor. No obstante, llevé mi lengua conmigo, como una serpiente lleva su casa. Todavía es mi primer y último refugio, un hogar permanente, un reino de supervivencia.
*
El idioma alemán fue mi primer asilo lingüístico en el exilio. En 1987, mi primer libro, Biografía compuesta, fue publicado en Alemania. En aquel entonces me habían ofrecido una beca en Berlín del Este. Mi viaje hacia la incertidumbre se vio favorecido por un feliz preludio.
Mi familiaridad con el idioma alemán hizo llevadero el trauma del desarraigo, cargado de miedo y confusión. El alemán, que hablaban mis amigos y los amigos de mis padres, había sobrevivido los años de socialismo en Bucóvina, que alguna vez formó parte del Imperio Austrohúngaro. En 1987, me llenó de júbilo descubrir que esta lengua, latente en mí por tanto tiempo, estaba lista para resucitar.
Una noche, cuando llegué a Gotinga para la edición final de mi libro, mi editor y yo chocamos nuestras cabezas sobre el manuscrito hasta la medianoche. Él trató de consolarme: “Pero le aseguro, ¡podemos traducir cualquier cosa! ¡En la lengua de Goethe hay equivalentes para todo! ¡Absolutamente todo! Incluso los giros más sorprendentes, más raros. Todo lo que necesita es talento, dedicación y trabajo. Se necesita trabajo duro y más trabajo duro. Y, por supuesto, dinero.”
Sí, la traducción se paga mal en los mercados capitalistas. A diferencia de Günter Grass, no todo autor puede ofrecer a sus traductores visitas y experiencias de trabajo que ayuden a sortear los obstáculos semánticos que surgen al mudar de una lengua a otra.
En 1987, encantado con mi primera traducción al alemán, no tenía idea de que sería el primero de varios libros en varios idiomas. Tampoco sospechaba que mis relaciones con Rumania tras la caída de la dictadura comunista se volverían incluso más difíciles y que yo me convertiría, más de lo que ya era, en un autor habitante de la traducción.
*
Mi primera aparición pública en Nueva York, en el otoño de 1989, cuando la implosión del Este capturó la atención del mundo, fue en un panel sobre literatura rumana patrocinado por el PEN estadounidense y que versaba sobre “La palabra como un arma”. Me mostré suspicaz ante la beligerancia del tema y elegí hablar sobre “La palabra como un milagro”. Naturalmente, evoqué esa tarde de junio de 1945 cuando descubrí los maravillosos relatos tradicionales rumanos según Ion Creanga.
Días más tarde, recibí una carta de una distinguida escritora y traductora de ascendencia rumana que había asistido al evento. En su carta, mencionaba los comentarios y los textos antisemitas de Creanga. Yo estaba al tanto de dichos comentarios y de otros tantos en diversos clásicos de la literatura rumana. También sabía que el alemán no fue sólo el idioma de Schiller y Goethe, sino de las ss, y que el rumano de Cargiale y Bacovia también era el de Zelea Codreanu, “Capitán” de la Guardia de Acero antisemita. Y aun así, el rumano es para mí la lengua de la amistad y el amor, la lengua en que mis padres y mis abuelos me hablaron incluso después de muertos.
A menudo se ha reprochado a los autores judíos el escribir en la “lengua del verdugo”, a los autores africanos el servir a la “lengua del colonizador”. El lenguaje cultiva y preserva el veneno del odio lo mismo que hace surgir el arte novedoso. Envuelve tanto la indolencia mental como los destellos de creatividad. Las fuerzas creativas del arte pueden atraer la majestad y la monstruosidad. Las flores del mal de Baudelaire y Flores de herrumbre de Tudor Arghezi exudan esta ambivalencia desde su mismo título.
Cuando hablé de la maravilla del mundo en Nueva York en 1989, me referí a mi lengua natal, y no al lenguaje al que emigré. Sus maravillas no eran accesibles a este náufrago que había llegado tarde. ¿Podrían haberlo sido? ¿Podría revivir en inglés el embeleso que encontré por vez primera cuando tenía nueve años y después en mi aventura de autodescubrimiento a través de las palabras rumanas?
Durante una visita a la colonia de escritores Ledig House en Suiza hace unos años, pregunté a un renombrado traductor alemán hasta qué edad podía uno aprender un idioma lo suficientemente bien como para convertirse en escritor en ese idioma. Nabokov había aprendido lenguas extranjeras siendo un niño. Conrad había navegado entre puertos y lenguajes cuando aún era joven y podía adaptarse. Sabía que los ejemplos usuales no encajaban. “Hasta los doce”, anunció el experto.
“Qué pena”, sonreí con añoranza, “ya tengo trece”. Para entonces, ya tenía el doble del doble de esa edad.
El desarraigo y el desahucio del exilio son un trauma con aspectos positivos que sólo se notan una vez que se comprenden las ventajas de renunciar a la idea de la propia importancia. Lo fugaz y la inseguridad pueden ser liberadores. Hay mucho que aprender cuando uno se ve forzado a comenzar una vez más a una edad avanzada, a entrar en el mundo de nuevo y a poner a prueba las propias habilidades como un niño a quien le fulminaron el pasado, pero al que se le ofrece una “segunda oportunidad” para reconstruir su vida desde cero, aunque sin la energía y el vigor de antaño.
A la edad de 26 años, Cioran comenzó a apropiarse de la riqueza del idioma francés como un pirata codicioso. Cioran llamó a esta metamorfosis de la identidad lingüística “el evento más grandioso, más dramático que puede sobrevenir para un escritor”. “Las catástrofes históricas no son nada en comparación con esto”, aseveró más tarde. “Escribir en otro idioma es una experiencia pasmosa. Se piensa sobre las palabras, sobre el fraseado. Cuando escribía en rumano, las palabras no eran independientes de mí. Tan pronto comencé a escribir en francés, elegía conscientemente cada palabra. Las tenía frente a mí, fuera de mí, cada una en su lugar. Y las elegía: ahora te tomo a ti, después a ti.”
La interrupción a la que Cioran había aspirado al dejar Rumania no era sólo “Cuando cambié mi idioma, aniquilé mi pasado. Cambié mi vida entera”.
¿Es esto verdad? Cioran, como un famoso escritor francés de brillante estilo en su idioma adoptivo, estaba asediado constantemente por los fantasmas del pasado, a los que consideraba opresivos y humillantes. “¡Mi país! Quería aferrarme a él a cualquier costo —pero no había nada a lo cual aferrarse”, escribió en un ensayo de los años cincuenta.
*
Mis razones para romper lazos eran acaso más fuertes que las de Cioran, pero aun así me aferré a mi lengua natal y, ya que no podía dar marcha atrás en el tiempo, no podía aspirar a la transfiguración y al cambio profundo y radical por el que Cioran luchó durante sus décadas en el exilio.
La gloriosa trasmutación lingüística de Cioran, empero, no fue un triunfo total después de todo. “Hoy, de nuevo, parece que escribo en una lengua que no me va en absoluto, que no tiene raíces: una lengua de burdel. El francés no le viene a mi temperamento. Necesito un lenguaje salvaje, ebrio”, le dijo a Fernando Savater en 1977. Esta confesión contradice lo que el gran escritor rumano Ion Luca Caragiale escribió durante su exilio en Berlín: “Uno debe decir lo que piensa en europeo, no en griego gitano.” Esto quiere decir que la turbulencia y la oscuridad lingüística del rumano, su cifrado, lo lírico y lo humorístico, su calidad acuosa y su ardiente exceso oriental crean una riqueza de expresión y unos reinos de belleza que a menudo resultan intraducibles.
En última instancia, la pregunta que concierne a los escritores no sólo tiene que ver con su identidad lingüística, sino con su impulso y su destino individuales. Comparadas con los desastres colectivos históricos, sus preocupaciones parecen infantiles. Muchos artistas y escritores sucumben en el exilio o en casa incluso antes de que el problema de un cambio en su identidad lingüística se plantee siquiera. Y, sin embargo, las catástrofes históricas pueden palidecer al lado de las fuerzas oscuras que destruyen el lenguaje.
En su lecho de muerte, el expatriado Cioran se deslizó hacia el lenguaje que se había negado a hablar durante décadas. Redescubrió la lengua rumana, pero no a sí mismo. Experimentó el éxtasis de la amnesia. La alegría más grande, el precio más alto. El Fin.
*
Me encontraba casi completamente desorientado en el inglés. Con sorpresa, hallé cierto parecido entre mi persona y el profesor Pnin de Nabokov, quien pensaba que Hamlet sonaba mejor en su natal ruso que en inglés. Durante mi primera década aquí, me volví extremadamente nervioso cuando se me invitaba a hablar en conferencias. No sólo por mi acento, sino también porque temía constantemente que olvidaría mi guión.
Aún recuerdo haber llegado a Turín en 1991 para encontrarme con que mis maletas habían desaparecido. Debía dar mi conferencia a la mañana siguiente y, desesperado, intenté convencer al organizador de cambiar el horario a la tarde. Mientras tanto, mis maletas llegaron y mi suerte se multiplicó: varios intérpretes del italiano al rumano estaban ahí, así que podía hablar con desenfado. Este epílogo, por supuesto, fue mucho más feliz que la historia del pobre Pnin, que no sólo pierde su tren a la conferencia, sino que lleva el texto equivocado.
*
Existen muchos autores intraducibles, incluso entre los más grandes. En la literatura rumana contemporánea y clásica, muchos están condenados a morar sólo en su propio idioma.
La legitimación que confiere una traducción cuando uno vive en su país cambia cuando uno se ha ido. “En casa”, las traducciones son regalos bienvenidos de quienes no conocemos. Un autor que es traducido a diversos idiomas no puede evaluar esas traducciones. Vive en su propio idioma. En él ha encontrado su voz y ha descubierto su carácter. Vive en ese idioma y trabaja con sus palabras. Los travestis extranjeros no alteran su creatividad esencial; los códigos ajenos en que su escritura ha sido cifrada, y que ellos mismos a menudo no pueden descifrar, no son más que regalos halagadores.
Para un autor desarraigado, la traducción se convierte en una suerte de visa para entrar en la tierra en que ahora reside (así como a otras tierras y otros reinos). La traducción le asegura, junto con la ciudadanía, la aceptación literaria y el acceso a un sentido nuevo y enteramente ambivalente de pertenencia a una comunidad a la que se ha unido como un extranjero. Traducido se expresa mejor que en su hablar cotidiano. Se tienen oportunidades para entablar comunicación profunda con los conciudadanos, no importa cuán indirecta o imperfecta, y sobre todo con los colegas escritores recién encontrados.
Y, sin embargo, todo permanece irremediablemente indefinido para el escritor exiliado, quien, a pesar de ser traducido a otro territorio lingüístico, aún escribe en su lengua natal. Esta hipótesis de trabajo frustrante no hace más que difundir la incertidumbre. Los heterónimos, como llamaba Fernando Pessoa a sus complejas y contradictorias valencias creativas, se reemplazan por un único ortónimo que aparece tras las máscaras de distintos lenguajes.
La integridad de un escritor y de su ser interno son inseparables de su lenguaje. Se vuelven variables e indefiniblemente borrosos cuando se le arrebata su lengua natal. Las dudas que siempre ha escondido pueden ganar la batalla en la ambigüedad y la incertidumbre de su nueva situación.
“Mi método infalible para determinar si una frase es buena o mala es imaginar que estoy en mitad del Sahara sin ningún libro. En mi bolsillo encuentro una nota con una frase. Si de pronto ésta ilumina el significado del desierto y ya no quiero irme, entonces sé que la frase es buena.” Un amigo y escritor rumano escribió esto. En el Sahara del exilio, a menudo he repetido estas frases. Por un instante, dieron sentido a estedesierto y me ofrecieron el refugio que busqué por tanto tiempo. ¿Sembrar las raíces en el abismo? Tal arraigo es tal vez tan bueno como cualquier otro y sólo contradice superficialmente el desarraigo en que siempre he vivido: justo en esa hendidura, en la incertidumbre, en el desierto que Levinas pensaba como la raíz del espíritu capaz de reemplazar el suelo con letras. El hecho de que las letras de ahora son diferentes a aquellas del lugar en que ocurrió mi nacimiento parece un simple detalle dentro de la cuestión más grande de nuestro hacer morada en la tierra. Y, sin embargo… En Nueva York, una “buena” frase rumana habría de ser canalizada a través de contorsiones y convulsiones, metamorfosis y mutilaciones, para ser traducida al lenguaje en que mi identidad estaba ahora arropada. Mi atavío, al caminar hacia la escena social, podría ser y de hecho demostró ser vergonzoso, si no es que catastrófico.
Los años habían fluido como agua y sabía bastante bien cuán poco receptivo era yo a la ilusión de la indiferencia, pero también sabía cuánto dependía de esa ilusión.
*
En el verano de 1991, la gravedad de mi dilema se tornó mucho más clara de lo que había sido durante mi breve aprendizaje en Gotinga. Mi editorial de Nueva York, Grove Press, planeó una colección de historias cortas y una colección de ensayos para mi debut estadounidense. Varios traductores habían trabajado sobre las historias cortas sin mi asistencia y, junto con mi editor, traté de mejorar sus versiones al inglés. El texto rumano yacía en la mesa al lado de las traducciones al francés y al italiano. Afortunadamente para mí, Rose Marie Morse hablaba ambos idiomas. Juntos, saltamos de un lenguaje al siguiente y retrabajamos la versión inglesa. El “cómo” cada frase trataba de expresar algo se volvió menos importante que el “qué” trataba de decir. Se trataba de una reducción lógica, “aristotélica” hacia la borradura, una suerte de lucha darwiniana por la existencia en la que la originalidad podía ser la desventaja más grande.
Finalmente, mi libro apareció en una versión que había sido remendada a partir de muchas fuentes y que sonaba razonable en inglés. A pesar de mis tres meses en el purgatorio, meses en que había sentido la tentación de abandonar la escritura y lo mismo la traducción, estaba encantado de sostener el libro en mis manos. Verlo exhibido en los escaparates de las librerías y leer las críticas halagadoras me hizo recordar que la odisea de la traducción es un privilegio que muchos autores talentosos, en casa o en el exilio, nunca reciben.
¿Acaso estaba aceptando a un sustituto, a un impostor, a un farsante?
*
Estoy relacionado con Paul Celan no sólo a través de Bucóvina y Transnistria, que marcaron nuestros destinos de manera distinta, sino también a través de la lengua alemana. El alemán de Celan, desde el primer momento una lengua del exilio, llegó a la provincia austrohúngara de Bucóvina desde Viena y no desde Berlín. Celan llamaba a su juventud, breve y despreocupada en Bucarest, un tiempo de juegos de palabras y retruécanos. Él creía que su alemán le daba una ventaja injusta sobre sus amigos que escribían en rumano. Ionesco afirmaba que él mismo habría sido quizá un mejor escritor en Rumania, y no un escritor importante como lo fue en Francia.
Mi biografía y mi lengua rumanas, empero, no fueron sólo episodios de mi juventud. Mis “juegos de palabras” han prevalecido a lo largo de casi toda mi vida, como una alternancia entre la tragedia y la alegría, el peligro y el renacimiento, la apatía y la creatividad, y de regreso al drama, la humillación y el desarraigo.
Fue en París, y no en Viena o Berlín o Zúrich, donde Celan se estableció y continuó escribiendo en su alemán exiliado. No es de sorprender que considerara el lenguaje como la patria del poeta, incluso aunque el lenguaje fuera alemán y el poeta judío. Incluso aunque el lenguaje fuera rumano y el escritor judío, agregaría… Rumania es, para mí, no sólo el lenguaje del verdugo y el de la opresión comunista o el de la rabia envenenada del poscomunismo, cada uno de los cuales afectaron mi relación con mi patria de distintas maneras. Las tensiones, viejas y nuevas, profundizaron mi sentido de vulnerabilidad y mis heridas, y me llevaron a evitar las noticias y mensajes de mi pasado rumano. No obstante, cualquier contacto con el espíritu, el sonido, incluso las palabras del lenguaje me consuela instantáneamente, me relaja, me revive, me guía de regreso hacia mí mismo. Es una redención familiar, y sin embargo siempre nueva e incomparable.
Si Paul Celan hubiera ganado su bien merecido Premio Nobel, ¿qué país lo habría reclamado? El premio es concedido de manera explícita a un individuo y no a un país. No me sorprendió que V.S. Naipaul respondiera a las noticias de Estocolmo diciendo que él no pertenecía a ningún país en particular. Debía haber agregado, creo, que sí pertenece en verdad a un lenguaje. Así como Elias Canetti, Isaac Bashevis Singer y Gao Xingjian. Kafka también, si hemos de decirlo, tenía sus criptogramas nocturnos y maravillosos, que lograron alcanzar a ese dudoso comité de la gloria mundial.
Uno de los debates más interesantes en la conferencia sobre escritores judíos de 1998 en San Francisco se refería a esta hipótesis: el mejor escritor israelí en hebreo en el siglo XXI no será judío. En las últimas décadas, conforme los acontecimientos siguieron su curso sangriento, Israel albergó a muchos inmigrantes de Vietnam y Chile. Sus hijos han sido ciudadanos israelíes por más de veinte años y están “enraizados” en el lenguaje hebreo. Hoy, muchos trabajadores rumanos y afanadoras de Filipinas y Tailandia viven en Israel. ¿Qué pasaría si el siguiente bardo inspirado de la lengua hebrea es un chileno israelí, hijo de un trabajador rumano, o filipino, y no de un judío?
La mayoría de los participantes y la delegación israelí, compuesta de judíos de Irak, Marruecos, Rumania y Alemania, reaccionaron con entusiasmo. Vaya paradoja para un Estado que se asume como la solución a la cuestión irresoluble del exilio judío. No es imposible que este siglo vea a un gran poeta alemán de ascendencia turca, o a un francés de ascendencia argelina o un japonés de ascendencia australiana.
En Nueva York, todavía vivo en la lengua rumana, como Paul Celan vivió en París en el idioma alemán.
*
Las incertidumbres del escritor no son pocas, incluso cuando vive en su propio país y su lenguaje. Se profundizan, por supuesto, con la dislocación, con las distorsiones que ésta ocasiona. La probabilidad de que la sombra amigable de los lectores se materialice algún día se desploma drásticamente, el riesgo de todo empeño crece y un sentido de futilidad gana la batalla.
Esta situación extraña se parece al juego puro de los niños. Las fronteras de lo real quedan suspendidas para incrementar las oportunidades de una pérdida de tiempo juguetona e imaginativa. Ya no se envía el mensaje en una botella a alguien que está en una isla distante, sino que se coloca en una cápsula efímera que flota a través de un sueño en el cual —y sólo en este sueño, bajo circunstancias afortunadas— habrá de inventar su propia legitimación, su propio destinatario. ¿Se trata de un placer gratuito que concierne sólo al ser dividido del escritor?
Aun así, el ser atrapado en su caparazón requiere de algún medio para expresar su interioridad ante el mundo exterior. El exilio puede llegar a ocasionar la traición de la “traducción”, esa que queda capturada en la vieja pero siempre vital dicotomía traduttore-tradittore (traductor-traidor). Todos los exilios sufren este proceso doloroso, y para los escritores en el exilio, esto queda con frecuencia a poca distancia del desastre.
Aunque yo tenía excelentes traductores al alemán, al francés y al italiano —y posiblemente a otros idiomas también—, mis inquietudes en relación con la traducción habían crecido.
*
Las diferencias estructurales entre el rumano y el inglés son más difíciles de sortear que aquellas entre el rumano y las lenguas latinas. El rumano es, de hecho, una mezcla de lenguas latinas y orientales. Como señaló mi editor alemán, las traducciones difíciles requieren de persistencia y talento, esfuerzo y ¡dinero! Y ni siquiera estaba considerando los estándares cada vez más bajos de calidad literaria, el ritmo cada vez más acelerado de lectura y la creciente aversión hacia cualquier “hipertrofia” de otras tradiciones literarias que acarrea la preferencia por lo que se entiende con facilidad. Los libros se han convertido en simples productos que se han de comprar y usar tan fácilmente como cualquier otro.
Debido a toda esta incertidumbre, a veces descubro que ya no escribo ni para mí ni para un lector potencial (cuya imagen en el exilio se vuelve aún más vaga), sino para un traductor, y ni siquiera para el mejor. ¿Debe uno simplificar su pensamiento o su expresión con el fin de aliviar la tarea de traductores sin dones particulares? Una distorsión compulsiva, una regresión a la nada…
La decisión de simplificar mi escritura para evitar verme atrapado en un callejón sin salida derivó en informes unidimensionales que no sólo carecían de complejidad, sino de ironía, de ambigüedad, de estilo. Simplificada, mi escritura no se parecía en nada al estilo “blanco” de Kafka, sino a un recuento vacío de la ausencia sin digresión, sin encanto ni misterio. Al evitar los riesgos estilísticos, la dificultad o la sutileza, la expresión llamativa y el giro idiomático, yo mismo me volvía más simple, tan pálido que desaparecía por completo en la hoja en blanco. El cuaderno de notas que resultaba de esto no es fácil de superar, pero sí ayuda a recalcar la locura necesaria para luchar por esa ventura infantil en todo lo que tiene de absurdo, de un absurdo que el exilio sólo acentúa.
Fue difícil para mí resistir este vendaval, si acaso lo he logrado. Tal vez ésa es la razón por la que, en gran medida, he seguido el estilo simple y la lógica más directa de los ensayos hasta que he encontrado el valor para experimentar de nuevo con la ficción. Hostigado por la duda constante e intensa sobre sí mismo, el escritor atrapado por el exilio debería sentirse justificado al abandonar un viaje tal a través del desierto. Él queda como el responsable en solitario de su obstinación infantil. Cuando ocasionalmente me preguntan en Nueva York en qué idioma escribo, contesto, sólo a medias en broma, que en el lenguaje de las aves.
*
Nadie puede arrebatarnos el lenguaje en que hemos sido formados y deformados. Lo que en realidad ocurre en el exilio es la inevitable devaluación de la lengua materna, la suspensión de su habilidad para comunicar. Existe una relación dinámica entre el lenguaje del propio ser interno, el sonido silenciado del pensamiento, y la palabra hablada, el “coro risueño” de la gente que nos rodea, como decía Bajtin.
El rumano que escucho en mis pensamientos o el que hablo con mi esposa, Cella, en Manhattan, y el inglés de los periódicos, la televisión y las formas bancarias, el de mis amigos estadounidenses, el del colegio donde enseño o el de mi doctor no se dividen fácilmente en reinos de lo público y lo privado. Su interacción no puede ser comparada meramente a la que se da entre la individualidad y la uniformidad o entre el propio ser interior y un sentido de identidad social a lo Gertrude Stein. La tensión entre ellos no es simplemente lingüística, sino también geográfica, histórica, psicológica desde su origen.
Mi inglés es una lengua rentada, tomada en préstamo por este Robinson Crusoe para las interacciones sociales que le son necesarias para encajar, lingüísticamente, con aquellos que lo hospedan. Lejos de su ámbito natural, mi “viejo” lenguaje ahora existe sólo para mí; yo sólo reino sobre la magia a la que he servido en mi vida antes de la muerte y renacimiento del exilio. El lenguaje de la vida tras el exilio me llama desde todos lados… Quienes son cercanos a mí y se hablan entre ellos o me hablan incluso a mí, no hablan en mi lengua interna. Incluso las palabras de amor o intimidad, si se dicen en voz alta, serían adquiridas y no espontáneas. Uno puede decir idioteces supremas sin siquiera pestañear. Nadie sabe lo que otro está pensando, y sólo una traducción aproximada está disponible para obtener un atisbo de los pensamientos privados.
La división entre los propios lenguajes público y privado también conlleva importantes ventajas. En última instancia, nada es inequívoco o blanco y negro en la interacción de nuestra imperfecta comedia humana. La tensión entre los dos lenguajes crea a la larga sinergias e interferencias fructíferas. Los malentendidos y las interpretaciones imprecisas son sólo la inevitable faz negativa de un intercambio que también proporciona atisbos cuando los lenguajes se reflejan y se enriquecen el uno al otro. Una y otra vez, redescubro el significado original de una palabra rumana después de leer su contraparte inglesa. Con la misma frecuencia, soy recompensado con una inspiración súbita cuando regreso a un capítulo en el texto original rumano tras las tortuosas simplificaciones de la versión inglesa. Un espíritu terapéutico me ayuda a recobrar el camino de regreso hacia mí mismo, cura los espasmos padecidos en el texto extranjero que es mío pero, estrictamente hablando, también sucede que no es mío. Palabras y expresiones rumanas maravillosas, intraducibles, que nunca antes he examinado con profundidad (como decía Cioran, entonces las palabras no eran independientes de mí) revelan repentinamente su carácter único, su capacidad incisiva, su originalidad. Si se separan de la tierra y de la gente que las rejuvenece día con día, la lengua materna, la propia lengua “con raíces”, se arriesga a quedar petrificada como un artefacto. Cuando se transmuta en otro medio lingüístico, empero, puede revelar bellezas enterradas por la rutina.
Pero la relación entre la propia lengua natal y su suelo, dejada siempre un paso atrás, no se torna nada simple. El hecho de que uno pertenezca a un lenguaje no sana en forma alguna las heridas que el suelo natal ha infligido en la propia vida. Antes de que la imaginación pueda convertir esa tierra lejana en un idilio, se ha de amputar por completo y desaparecer en la niebla del ensueño. No importa qué tan incurables sean las heridas, no empobrecen el valor de ese don que no tiene precio: el lenguaje en el que habitamos.
*
Cuando se publicó mi primera historia traducida en los años setenta en una elegante antología israelí, Escritores judíos en rumano, estaba molesto con el título. Me consideraba sencillamente un escritor rumano. Mi “etnicidad” no era asunto de nadie. Desde entonces, he aprendido que los autores a menudo son clasificados por categorías distintas de la “esencial” del lenguaje: escritor negro, escritor judío, escritor católico, mujer escritora, escritora lesbiana, escritora pacifista. Cada uno es reclamado por subgrupos de acuerdo con identidades particulares y no de acuerdo con una “entidad” interior: su lenguaje.
¿Acaso nos convertimos con el tiempo en las identidades que nos han sido asignadas repetidamente? ¿Me convertiré, con el tiempo, en un escritor estadounidense en lengua rumana? ¿O soy un escritor judioestadounidense en lengua rumana, o un judioestadounidense que escribe en rumano? ¿Soy acaso un escritor rumano en Estados Unidos? ¿O simplemente un escritor exiliado, pues ya estaba en el exilio antes del exilio?
En uno de los sueños que Antonio Tabucchi describe en su novela picaresca Réquiem: una alucinación, una expedición onírica en busca de Fernando Pessoa, el narrador se encuentra con su padre muerto. Es un encuentro inusual. El padre es joven y, sorprendentemente, no habla italiano, el único lenguaje que conocía, sino portugués. ¿Se debe a que la alucinación tiene lugar en Portugal o a que el escritor italiano no escribió este libro en su lengua natal, sino en su segunda lengua, el portugués?
“¿Qué haces con ese uniforme de marino aquí en la Pensión Pensao?”, pregunta el hijo. “Es 1932”, contesta el padre. “Estoy haciendo mi servicio militar y nuestro barco, una fragata, ancló en Lisboa.” El padre quiere saber por boca de su hijo, que es más viejo que él y sabe más, cómo morirá. El hijo cuenta a su padre del cáncer que, en realidad, ya lo ha matado.
No sólo en el principio fue la palabra. Antes del silencio final, a menudo terminamos nuestra existencia con la palabra.
Chéjov dijo sus últimas palabras, Ich sterbe (“me muero”), no en el lenguaje de su vida y sus obras, sino en el del suelo donde terminó su aventura terrenal.
En los escasos sueños en que veo a mis padres, ellos hablan rumano. Y, sin embargo, no puedo prever en qué lenguaje dejaré este mundo. El lenguaje de la muerte a veces difiere del de la vida a la cual le está poniendo fin. –
(Bucovina, Rumania, 1936) es escritor. En 2005, Tusquets publicó la traducción de una de sus obras más célebres, 'El regreso del húligan'.