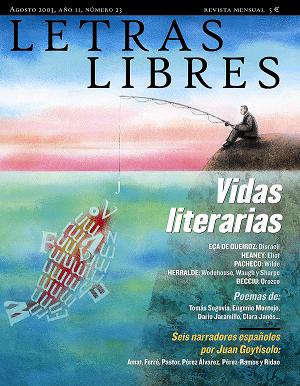Primero las polillas plateadas revoloteando sobre el escritorio; las polillas plateadas revoloteando. A continuación el hueco tintineo del hielo en el vaso; el hueco tintineo del hielo en el vaso. Entonces, y apenas sin un respiro, el gesto de buscar a tientas la botella y el desdén al comprobar que está mediada; entonces el gesto de buscar a tientas la botella. Y, por descontado, el desdén al comprobar que está mediada. Un instante más, un solo instante, y la arbitraria selección de fotografías en los anaqueles; la arbitraria selección de fotografías en los anaqueles. Apoyada contra los volúmenes atesorados a lo largo de los años; en blanco y negro, las puntas roídas, manchas ocres de humedad, de humedad: alguien sostiene un cachorro frente al objetivo, una familia humilde hacia los sesenta, una criatura de mirada melancólica, una mujer joven y hermosa encendiendo un cigarrillo, las gemelas al poco de nacer; las gemelas. Dos, tres estantes más hacia lo alto, y otra serie, otra serie, otra, dispuesta al azar como la primera: escenarios lejanos en los que ha transcurrido el tiempo; escenarios: urbes y ruinas, zocos y avenidas nevadas, puentes de piedra y palmerales. Y en ellos, recortadas, siluetas; sólo siluetas, siluetas; fantasmas, sólo fantasmas, sólo.
abre la ventana, abre. Y abre significa que él, Balboa, la ha abierto. Pero también que tú, Balboa, la abras: se ha levantado y te levantas, ha retirado el visillo y lo retiras, la falleba está atascada para él y para ti también lo está. De un golpe lo consigue y lo consigues, el mismo frío que le golpea la cara es el que te golpea la cara a través de la rendija, idéntica oscuridad os aguarda al otro lado, a él y a ti. Esta breve bocanada de aire es suficiente, basta por ahora el alivio de esta brisa. Vuelve pues al sillón dejando las hojas entreabiertas; vuelve. Y vuelve significa que él, Balboa, ya ha vuelto. Pero también que tú, Balboa, debes volver, dejarte caer de nuevo en la postura en la que te has ido hundiendo según pasaban las horas; que tú, Balboa, contemples al otro lado la tenue luz de los faroles, la imprecisa perspectiva de tejados en dirección a Georges Mandel y Trocadero, la ciudad desdibujada por una húmeda, invernal calima. Una ciudad hermosa, la primera de todas a la que él llegó, a la que tú llegaste, Balboa, precozmente hastiado de la grandilocuencia de un país minúsculo, de la mezquina esclavitud de los afectos, de la lengua materna con su lúgubre sonido de mazmorra. Comprobar que el mundo podía ser nombrado de otro modo le provocaba la misma voluptuosidad que despojar a un cuerpo de ropa, acariciar la tibia piel en la penumbra; te provocaba la misma voluptuosidad, Balboa. Como quien al cerrar los ojos es asaltado por obsesiones y fantasías, las lenguas se habían convertido para Balboa en piezas de un juego íntimo, inevitable al abstraerse, al abstraerte en cualquier ocasión: un paseo a solas, la espera ante una ventanilla, el cotidiano trayecto de regreso al final de una jornada. Señalaba con disimulo hacia un objeto y, de corrido, lo vestía y desvestía mentalmente con los términos de las lenguas a cuyo aprendizaje dedicaba sus esfuerzos; evocaba sinónimos como disfraces de un vertiginoso carnaval que hacía más amable y llevadero cuanto le rodeaba, cuento te rodeaba, Balboa, mientras llegaba el momento de poner tierra y fronteras de por medio.
Balboa, nunca le dio importancia ni se la diste: hasta esta misma noche, hasta este mismo instante —las polillas plateadas revoloteando; las polillas plateadas—, ocurría de improviso y, sobre todo, con inasible fugacidad, de la que no quedaba rastro. Un aturdimiento momentáneo que le dejaba confuso, que te dejaba confuso: se veía desde fuera, te veías desde fuera. Un extraño del que Balboa sabía, del que sabías tú, Balboa, que antes de frotarse los ojos tenía la intención de frotárselos; que antes de mirar alrededor, aturdido, se proponía mirar alrededor; que antes de enfrentarse a la perturbadora sensación de inmensidad y de vacío que le acometía entonces, se disponía resignadamente a su espera. Un golpe, una sacudida, un brusco despertar del que la conciencia tarda en reponerse, tarda: la comparación podría ser ésa; sólo que el esporádico accidente tenía lugar en su interior, en tu interior, sin hacerse anunciar de ningún síntoma. Balboa hace el inventario de las ocasiones anteriores; tú, Balboa, también lo haces. Evocas los instantes siempre efímeros en los que el anómalo fenómeno te había sucedido, en los que un Balboa se colocaba enfrente de otro Balboa —el reflejo fortuito en un escaparate, la contemplación de las propias manos mientras se enjabonaban antes del almuerzo, la sensación de un dolor físico y de pronto ajeno— y se cruzaban un gesto de extrañeza que no era en el fondo más que un extravío de los pronombres, un efecto de su universalidad vacía, sin tiempo ni distancias: ¿quién de los dos, y con qué títulos, podría reclamar el yo frente a su adversario, si es que eran adversarios?, ¿quién asumiría el tú, y por qué si eran el mismo, si es que se podía ser invariablemente el mismo? Pero descubres, igual que él lo ha descubierto, que es distinto ahora, que en esta noche frente a la ventana que Balboa ha abierto, que has abierto, Balboa, las dos mitades ya no casan y, sobre todo, que tardarán tiempo en casar; que una tensión irreductible las mantiene contemplándose, interrogándose a distancia, y que se contemplarán y se interrogarán a distancia hasta que salden las cuentas, todas las cuentas. Sabes que vas a frotarte los ojos, y te los frotas; que vas a mirar alrededor y que, a no tardar, mirarás alrededor; que de inmediato llegará la perturbadora sensación de inmensidad y de vacío. Y, por descontado, la sensación llega. También Balboa lo sabe, también Balboa lo padece porque tú, Balboa, lo sabes y lo estás ya padeciendo.
tierra y fronteras: uno de los raros recuerdos felices en la casa familiar a la que nunca volvería Balboa, a la que nunca volverías y a la que no quieres volver, no quieres, habría de ser ese momento, el de confesar el deseo de huida. Qué piensas hacer cuando termines, le acababan de preguntar a Balboa; acababan de preguntarte. Plácida y sin objeto, la conversación familiar se había prolongado en el patio rodeado de aspidistras, dos palmeras flanqueaban el umbral. La luna estaba en lo más alto y antes de responder Balboa había contemplado la sombra de la escena sobre el suelo; la habías contemplado: la silueta de una mano que trazaba distraídamente una abstracción invisible con una rama fina, un racimo de rostros en suspenso, pendientes de sus palabras, de tus palabras, un entretenimiento veraniego convertido de pronto en un cónclave espontáneo sobre el futuro, tu futuro, Balboa. Recibiría la licenciatura aquel mismo año, recibirías tu licenciatura. Y después de una pausa te atreviste a confesarlo; una pausa: algo que me permita salir de aquí. Algo que te permitiera salir de aquí, recuerda. Y recuerda significa que él, Balboa, ya está recordando. Pero también que tú, Balboa, recuerdes.
el repentino, inexplicable movimiento de las dos hojas que has dejado entreabiertas al levantarte y que, al unísono, acompañadas del singulto leve y sostenido de las bisagras, de un estridente lamento que te hace pensar en el silbido de un tren lejano, de un tren lejano, un tren, han acabado abriéndose de par en par, como obedeciendo la orden de un fantasma que quisiera encararse con el hombre que bebe a solas, con el Balboa que echa un trago; también contigo, Balboa, que lo has echado. Luego, los visillos han levantado el vuelo y han caído de pronto, caracoleando con requiebros que le recuerdan qué a Balboa, que te recuerdan qué, Balboa. Balboa piensa: extraña danza, como la de una llama a punto de extinguirse; extraña, has pensando tú y has mirado el revoloteo de las polillas; las polillas. Balboa las ha mirado también, y te has concentrado después en los espasmos de los visillos; los espasmos. Uno, otro, un tercero, concluyente: sin que Balboa haga nada por evitarlo, sin que hagas nada por evitarlo tú, Balboa, las ondas de tela leve empujan el búcaro con lapiceros y estilográficas sobre el escritorio en el que permanece la carta acabada de redactar, y rueda el búcaro parsimoniosamente hasta el borde del escritorio, y deteniéndose en él, aboca su cargamento sobre la alfombra. Lo ve caer Balboa, lo ves caer como si fuese un espectáculo épico y no una minucia doméstica que la vieja Efigenia, mañana, despachará con una maternal reconvención al encontrar todo por tierra; la vieja Efigenia: al acostarse, señor, acuérdese de cerrar la ventana del despacho; los visillos han tirado el búcaro. Un espectáculo épico, una metáfora sugerida por el alcohol. Balboa sonríe; sonríes con amargura, Balboa: lapiceros y estilográficas cayendo no, Efigenia; manada de animales en estampida que se despeña, ejército homérico abalanzándose sobre un precipicio al preferir la muerte a la derrota, secta fanatizada huyendo de qué signos aciagos, procesión de almas dispuestas a sumergirse en las aguas letales del fin del mundo. Las aguas letales y, por descontado, el fin del mundo.
un tren lejano, un tren: Balboa ya sabe de qué se trata; ya sabes de qué se trata, Balboa, acabas de caer en la cuenta. Habían descendido los viajeros, habíais descendido, Balboa, con todo el equipaje, y aguardabais turno en el andén al que llegaba el silbido de un tren lejano, un tren lejano, un tren. Alguna criatura lloraba, humeaban los cigarrillos, una mujer se había sentado sobre la maleta, subidas las solapas de un abrigo de paño; un abrigo de paño. El reloj de la estación pasaba de las doce, la oscuridad era completa. Balboa llevaba un solo bulto; llevabas un bulto solo, Balboa: aquel petate militar comprado de ocasión junto a la Ribera de Curtidores, cuyos alrededores solías frecuentar algunos domingos por su remota semejanza con los zocos norteafricanos, recreándote en la sensación falaz de haber huido ya, de haber puesto tierra y fronteras de por medio. Colchones destripados, herrumbrosa e insólita quincalla, jaulas de pájaros, pinturas con la invariable escena alpina, intercambios de sellos y monedas, recambios de automóviles, libros de segunda mano y el pintoresco perfumista sij, cuya imagen, más joven, habías encontrado estando ya fuera del país en una colección de fotografías sobre la capital, realizadas en sus comienzos por un prestigioso director de cine que se fogueaba así en la selección de encuadres: delgado, la barba negra aún, el laborioso turbante que dejaba ver una frente todavía sin arrugas, afanado sobre sus frascos de esencias orientales como lo había visto Balboa, como lo habías visto en tantas incursiones a la búsqueda de oportunidades en los ropavejeros donde compraste aquel petate militar, ahora sobre el andén. La emoción que no despertaban en Balboa las instantáneas de su menguado álbum familiar, tu álbum familiar, Balboa, la despertaría el reencuentro fortuito con el perfumista sij, desde las páginas de una colección de fotografías encontrada estando ya fuera del país: Balboa se preguntó por qué y creyó hallar de inmediato la respuesta. De inmediato, Balboa, la hallarías: hasta entonces la privación de tus primeros y más remotos afectos había significado la entera privación de tu pasado; tenías, sin embargo, pasado, aunque hubieses perdido, aunque hubieses renunciado a tus primeros, a tus más remotos afectos.
salir de aquí, salir: la mano que trazaba distraídamente una abstracción invisible con una rama fina se había detenido al escuchar la respuesta de Balboa, al escucharte; el racimo de rostros había quedado en suspenso; en suspenso. Qué quieres decir, qué quería decir Balboa, qué habías dicho. La irresoluble disyuntiva de tantas ocasiones te asaltaba ahora por primera vez, aún no habías hallado la evasiva que llegarías a repetir maquinalmente transcurridos unos años, hecho ya a las artes y recursos del oficio. ¿Decir la verdad, aunque ofendiese? ¿Fingir, recurrir a razones anodinas? Es lo que Balboa había preferido, lo que habías preferido, y te habías escuchado decir sin convicción, como quien balbucea una excusa inverosímil ante un tribunal en posesión de incontestables evidencias: viajar me gusta, conocer otros lugares. La velada familiar había seguido entonces su plácido desarrollo, conjurado el abismo que Balboa había abierto por la imprudencia de mostrar a las claras sus ambiciones; que habías abierto, Balboa, inconsciente de que nada hasta entonces había hecho presagiar en tu comportamiento que habías llegado al límite y que, por tanto, la decisión estaba tomada: otras ciudades, otros horizontes y latitudes, otros amigos y otros afectos. Aliviado, había levantado los ojos; los habías levantado, Balboa: el espectáculo del firmamento mudo sobre la escena. La luna estaba en lo más alto, y habías desgranado los nombres de los astros como una letanía, habías desencadenado el vertiginoso carnaval en el que se convertía el mundo bajo el disfraz de las palabras ajenas —qamr, lune, moon, Mond—, habías experimentado la misma voluptuosidad que al despojar a un cuerpo de ropa, al acariciar la tibia piel en la penumbra. Balboa había experimentado la misma voluptuosidad; la habías experimentado, Balboa. ~