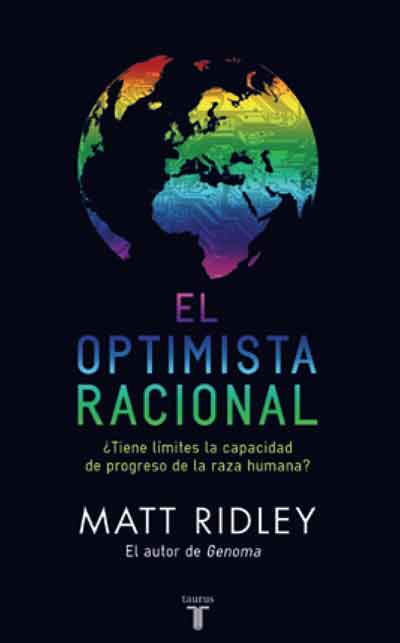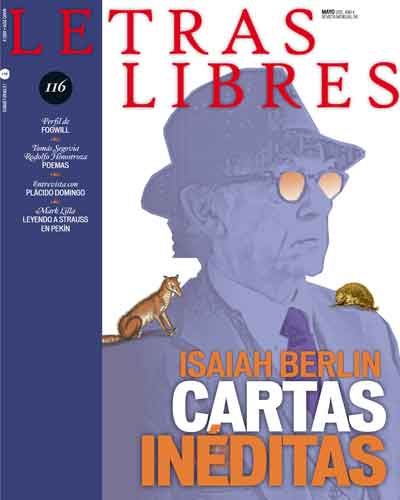Es tal el prestigio cultural del pesimismo que un libro que apuesta decididamente por su antónimo se enfrenta desde el principio a formidables dificultades. ¡No digamos ya si su autor ha sido durante años colaborador de The Economist y su punto de partida es una combinación de las ideas de Charles Darwin y Adam Smith! Sin embargo, eso es justamente lo que persigue Matt Ridley, brillante escritor científico hasta la fecha, con su último trabajo: convencernos de que todo va razonablemente bien e incluso irá a mejor. Desde luego, esto es inaceptable. Un furibundo John Gray se ha encargado ya de recordarnos desde las páginas de New Statesman que el progreso no existe. Pero el asunto no es tan sencillo.
No lo es, para empezar, porque Ridley ofrece pruebas más que suficientes en favor de su premisa mayor: el incremento sostenido de la prosperidad y el bienestar de la especie humana a lo largo de la historia. Fiel a la tradición anglosajona que procura respaldar los argumentos con datos empíricos, nuestro autor se apoya en una cantidad ingente de estadísticas que demuestran qué absurdo resulta afirmar que la humanidad nunca ha estado peor, cuando sucede justamente lo contrario. O sea: nunca tantos han vivido en mejores condiciones materiales, vidas tan largas, con menor probabilidad de padecer una muerte violenta y mayor número de posibilidades vitales. ¿Nada más? Nada menos. Esto queda singularmente claro cuando Ridley describe una idílica estampa familiar en la Gran Bretaña del 1800 y detalla a continuación las verdaderas condiciones de vida y el destino probable de sus miembros: pura miseria en comparación con nuestros estándares contemporáneos. Es verdad que la desigualdad no ha desaparecido, pero no lo es menos que el número de personas que viven en la pobreza absoluta se ha reducido en más de un cincuenta por ciento desde 1950.
Y aunque se ha puesto de moda afirmar que esta mayor riqueza relativa solo aumenta la felicidad hasta cierto punto, las investigaciones más recientes muestran que la felicidad aumenta con la riqueza. ¡Nada más normal! Otra cosa es que la plena satisfacción personal constituya un objeto escurridizo. Porque ni estamos evolutivamente diseñados para buscarla, ni, como señalara el fallecido Daniel Bell, podemos sofocar fácilmente los conflictos por el estatus que impiden una completa pacificación del espíritu: seguiremos queriendo atraer la atención de la persona más atractiva de la fiesta y nos aburriremos el domingo por la tarde. Para Ridley, en este sentido, la liberación social y política es el instrumento más eficaz para incrementar la felicidad; pero no hay liberación sin prosperidad.
Es precisamente a la hora de explicar las causas de esta última donde Ridley asume mayores riesgos. Apoyándose en la paleontología, la teoría de la evolución y la economía, se pregunta por qué la especie humana es distinta a las demás. Y responde que no se debe tanto a factores biológicos como a un fenómeno colectivo: la conexión entre sujetos y el consiguiente intercambio de ideas entre ellos. En un cierto momento, esta conexión permitió la especialización de cada individuo en un cierto tipo de tareas, lo que a su vez dio paso a la división del trabajo, a la acumulación de conocimiento y a una creciente innovación, permitiendo a los demás consumir un mayor número de ideas y bienes sin tener que producirlos: una inteligencia colectiva en marcha. Es obvio que el mejor Hayek está aquí muy presente.
Que la clave del progreso humano resida en el intercambio de ideas y bienes es una proposición más que plausible, si tenemos en cuenta el formidable atraso relativo que suelen exhibir las sociedades aisladas del resto por razones geográficas o políticas. Recordemos, aunque sea ficción, la comunidad retratada por Kipling primero y John Huston después en El hombre que pudo reinar, que seguía esperando a Alejandro Magno siglos después de que pasara por allí, porque era lo único que les había pasado nunca. Dice Ridley: “El intercambio es a la evolución cultural lo que el sexo es a la evolución biológica.” Es decir, el medio a través del cual las formas culturales y materiales son probadas, refinadas y seleccionadas. De ahí no solo se deduce que la autarquía es un pasaporte al empobrecimiento, sino también que el grado y la velocidad de la prosperidad dependerán muy directamente de los medios de comunicación que permiten la interconexión entre miembros de la especie humana: “El éxito de los seres humanos depende, decisiva pero precariamente, de números y conexiones.” No es que el cerebro de los antiguos fuese defectuoso; es que los modernos nos comunicamos más fácilmente. La revolución informática no hace más que intensificar ese contacto, lo que, a su vez, solo puede intensificar el intercambio y aumentar nuestro conocimiento: de Amazon a Wikipedia. Y ello, hasta el punto de que el propio capitalismo parece condenado a desaparecer en su actual forma, para dar paso una sociedad global donde los individuos son libres para asociarse temporalmente con objeto de colaborar, compartir e innovar: “El mundo está volviendo a formarse de abajo arriba.” Podría ser, aunque resulta difícil de imaginar a la vista de la primitiva tosquedad de nuestros instrumentos políticos: recordemos que todavía se ovaciona a un líder y se celebran mítines.
Antes de ocuparse del futuro, Ridley se dedica a ilustrar su argumento echando la vista atrás. Mediante un análisis temático, nuestro autor repasa los principales factores de la prosperidad humana: la agricultura, la energía, la urbanización, el comercio, la tasa de población, las condiciones medioambientales. A su juicio, la clave para que todo ello funcione es el intercambio a través del comercio. Pero este no puede subsistir sin unas instituciones que provienen también de la selección cultural espontánea: “Las buenas normas recompensan el intercambio y la especialización; las malas, la confiscación y el politiqueo.” ¿Suiza versus España? Y aunque sus posiciones pueden resultar chocantes, como el elogio de los combustibles fósiles por su contribución al bienestar humano o su convicción de que los transgénicos pueden alimentar a 9.000 millones de personas y salvar el medio ambiente liberando tierra de cultivo, rara vez carecen de lógica.
No obstante, ninguna explicación monocausal suele ser satisfactoria. Es verdad que los mercados de bienes y servicios suelen funcionar correctamente; también lo es que la desconfianza del autor en los mercados financieros está justificada. Pero su recelo hacia los gobiernos es excesivo, porque los mercados no funcionan sin las garantías que aquellos prestan; sobre todo, gobiernos eficaces en sociedades dotadas de una ética pública robusta: ahí están los países escandinavos para demostrar que se pueden combinar el bienestarismo y la competitividad; aunque, ciertamente, aquí estamos nosotros para sugerir lo contrario. Por otra parte, el énfasis en el puro comercio es hasta cierto punto innecesario, porque el intercambio es un concepto más amplio que el propio Ridley maneja a menudo: no es lo mismo compartir una idea que vender un producto.
Sea como fuere, nada de esto disminuye el interés de un libro espléndido que gustará a los amigos del futuro, o sea, a quienes aguardan el cambio en lugar de temerlo. Solo ese cambio, de hecho, puede hacer del mundo un lugar aún mejor: objetivo tanto más urgente a la vista de sus muchas imperfecciones. ~
Manuel Arias Maldonado (Málaga, 1974) es catedrático de ciencia política en la Universidad de Málaga. Su libro más reciente es 'La pulsión nacionalista' (enDebate, 2025).