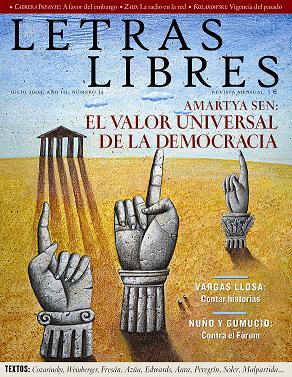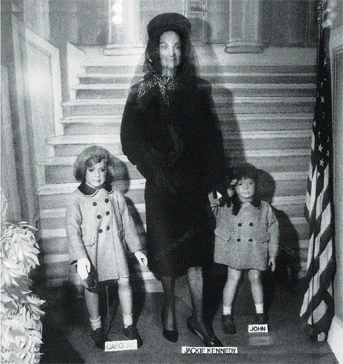Esta recopilación de toda la obra poética de Juan Sánchez Peláez (1922-2003) constituye un nuevo hito —y una nueva instancia— en el lento proceso de reconocimiento internacional de las principales voces de la poesía venezolana contemporánea. Después del “descubrimiento” de Rafael Cadenas a mediados de los noventa, y, más recientemente, de Eugenio Montejo, le toca ahora el turno a un poeta al que sus editores presentan, con una frase de Álvaro Mutis, como “el secreto mejor guardado de América Latina”. Por supuesto, no hay que tomarse demasiado en serio semejante formulita, más propia de un eslogan publicitario que de un juicio crítico. Pero sí hay que reconocer que, a pesar de su exceso, tiene la virtud de hacer explícito ese raro prestigio del que Sánchez Peláez siempre ha gozado entre sus pocos y escogidos lectores. Darlo a conocer a un público más amplio dentro del orbe hispánico es, hoy por hoy, una empresa mil veces loable. Sin embargo, para llevarla a cabo adecuadamente, tratándose de un poeta tan escasamente conocido, no sólo se requiere de una bella edición como ésta sino además de un preciso e informado prólogo que, en este caso —y valga la muletilla—, brilla por su ausencia.
¿Qué había que decir en esa introducción? Antes que nada, que la poesía de Sánchez Peláez es uno de los frutos más singulares del vanguardismo hispanoamericano y, en especial, del último surrealismo chileno, no ya el del Neruda de Residencia en la tierra sino el más tardío y radical del grupo de la revista Mandrágora. A los 18 años, durante un viaje de estudios a Santiago, nuestro poeta descubre su vocación junto a ese puñado de jóvenes que, capitaneados por Braulio Arenas y con el prestigioso aval de Vicente Huidobro, se habían lanzado a la conquista de los territorios más libres del inconsciente. La poesía griega clásica, Rabelais, Rimbaud, el romanticismo alemán y, por supuesto, Breton son las referencias principales del grupo, la suma de lecturas que el venezolano pronto comparte con los demás miembros y que le permiten reconocerse en una estética común bastante extrema en sus postulados libertarios y abiertamente opuesta a la poderosa influencia de Neruda. A diferencia de su paisano y contemporáneo Vicente Gerbasi, Sánchez Peláez escapa así a la tentación de la epopeya telúrica y, desde el comienzo, busca un espacio para su voz en una etopeya existencial y más bien íntima.
Elena y los elementos (1951) señala el inicio de esta aventura bajo los auspicios del famoso triángulo surrealista que asocia mujer, amor y poesía. Como otros miembros de la Mandrágora —pienso, en particular, en Gonzalo Rojas—, Sánchez Peláez le otorga al erotismo un papel central no sólo en tanto y en cuanto tema de muchos de sus versos sino también como principio de libre atracción entre las palabras y las frases, que se enlazan y se acoplan incesantemente en una metáfora estructural de la impredecible lógica del deseo. El leve perfume de escándalo que rodea la aparición de este su primer libro sanciona el hecho de que, hasta entonces, nadie se había atrevido a escribir de tal forma en Venezuela. Y es que la escritura de Sánchez Peláez pone en escena una intensa fiesta erótica que celebra, a la vez, al amor, a la amada y al lenguaje: “Paso a la desconocida: sus pies son cometas frenéticos, sus manos son helechos sagrados, su música, la música silenciosa de los desiertos”. Como para hacer aún más evidente esta vena suya, escribe, algunos años más tarde, en Animal de costumbre (1959): “Voy hacia la clara imagen/ con mi deseo”.
El joven Sánchez Peláez no escapa, sin embargo, del peligro que siempre acaba amenazando a los defensores de la escritura automática y la espontaneidad expresiva: una exagerada confianza en ese golpe de dados que, hélas, no siempre abolirá el azar. Para él, como para muchos otros vástagos del surrealismo, el camino hacia la madurez está sembrado de escollos y encierra un reto mayor: ser capaz de darle una forma necesaria a algo que es, por definición, aleatorio. Dicho de otro modo: ¿cómo componer un poema preservando al mismo tiempo el impulso original de la creación? Si a menudo Sánchez Peláez sale airoso de este lance, que es casi como dibujar la arquitectura del viento, se debe básicamente a su magistral sentido del ritmo y a un consumado dominio de la melodía verbal. Reiteraciones y antítesis, aliteraciones y repeticiones estructuran así el cuerpo del poema en formas bastante abiertas pero que crean una cierta tensión interior entre los versos y la mantienen hasta la resolución. Quizá uno de los aspectos que más asombran en esta poesía es precisamente la justeza del oído que lleva y trae su música: “Con la sugerencia, el cascabel, el ritornelo, el trino,/ alargo mis brazos hacia el bosque nostálgico”, afirma el poeta en Filiación oscura (1966).
Pero el fino oído de Sánchez Peláez no sólo recorre amplias gamas musicales sino también morales. Su capacidad de escuchar a los otros y de escucharse en los otros es la fuente de un sinfín de poemas donde aparece el tema del doble —ese “animal de costumbre” que acompaña al poeta— y donde se hace patente además la multiplicidad emotiva de una poesía ágil y versátil como pocas. En ella, de un verso a otro, de una palabra a otra, pasamos de la rebelión a la nostalgia, o del candor a la ironía, o del ridículo a la ira. Sánchez Peláez hace girar vertiginosamente su variado carrusel y va mezclando las realidades más diversas, hasta componer, con cada poema, una suerte de enigma o de adivinanza, o acaso el fragmentario relato de una vida que alguien nos cuenta como entre sueños.
Durante más de medio siglo, en esa borrosa cercanía de lo onírico, nuestro poeta no cejó en su empeño de perseguir la fulgurante exactitud de una imagen que nos hablara de él y de nosotros mismos con la verdad otra de la poesía: “el oro próximo del sueño”. Ya en su vejez, en uno de los más bellos poemas de Por cuál causa o nostalgia (1981), se preguntó y nos preguntó en dos versos: “quién me oye/ en la extrañeza de ser”. Ojalá que esta edición de toda su obra permita responder pronto que ahora somos muchos los que le oímos.
No resisto a la tentación de dejarle aquí la última palabra y de citar uno de los poemas que quizá mejor lo retratan como poeta y como hombre, en esa precisa encrucijada donde se encuentran existencia y creación. Se trata de “Antes de dar forma”, de Rasgos comunes (1975):
Alguna vez
antes de dar forma a tu visión
crece sin pausa
el niño que fuiste y que quiere unirse
de nuevo a ti
en las montañas más altas.
Alguna vez avanza nada casual
hacia el centro de tu morada hermética,
y no hay evasivas para ti
y ya no empujas inmensos bloques de
hielo
entre las rosas y el miedo
y hay fragancia para tu pecho
cuando bajo la hierba o el cielo
brilla el carruaje firme del fuego.