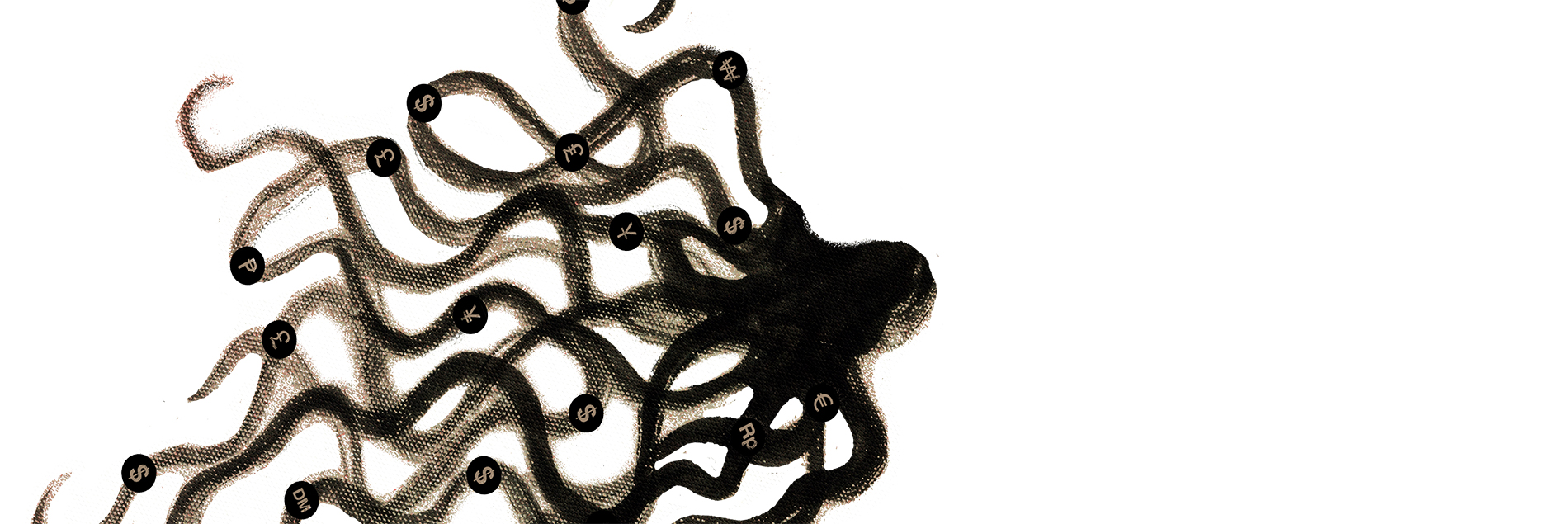El triunfo de Dilma Rousseff en la segunda vuelta de las elecciones llevadas a cabo en Brasil significa, ante todo, el triunfo de la continuidad de Lula y su gobierno. Desde hace casi dos años Lula promovió a Dilma como su sucesora, luchó para que fuera aceptada, la impuso a tirios y troyanos (al Partido de los Trabajadores, a sus aliados políticos, a los brasileños) y acabó por traspasarle el caudal de su popularidad. De ahí que las elecciones fueran, según la lógica instaurada por Lula, primero un plebiscito sobre la gestión personal del presidente y, después, sobre el desempeño y el programa del gobierno. En este esquema el caudillismo lulista, ese caudillismo que en el Brasil tiene sus orígenes más remotos en el periodo imperial fundador, es entonces la gran figura victoriosa. Ni los recurrentes escándalos de corrupción que ocurrieron en el entorno inmediato de Lula lograron mermar una aprobación popular de niveles altísimos; invulnerable a la crítica, santificado con rara unanimidad, radical en sus manifestaciones personalistas, Lula construyó, de modo más claro en este su segundo mandato que ahora está a punto de finalizar, un mito nacional arraigado, poderoso. Y, por cierto, ese mito contó con la ayuda de una oposición política que nunca se atrevió a enfrentarse a él. Desconcertada, temerosa, dividida, esa oposición (en manos del PSDB, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, mejor conocido como los tucanos y que con Fernando Henrique Cardoso tuvo dos periodos consecutivos de gobierno) solo encontró a medias en José Serra a su candidato ideal. A medias, sí: con la excepción de algún tramo aislado de la lucha por el segundo turno electoral, Serra no logró presentar un mensaje claro y abarcador, congruente, a los ojos del país; en reiteradas ocasiones pareció dirigirse de manera exclusiva a los electores de São Paulo, su lugar de origen y donde fue gobernador, y no a los electores de un Brasil vasto, múltiple y que manifiesta poca simpatía hacia los paulistas. La propia figura de Serra fue, a cierta altura, un descuento: no era posible hallar en él esa fuerza de convicción dispuesta a despertar adhesiones.
Dicho lo anterior, cabe decir que el hecho de que Rousseff no ganara las elecciones en la primera vuelta, como Lula lo deseaba, no se debió al PSDB o a Serra. Esa primera (y, por cierto, dolorosa) decepción, que de alguna manera confirma que también los mitos pueden derrumbarse y que los votantes no tienen dueños, respondió muy claramente al surgimiento de Marina Silva al frente del Partido Verde en el escenario político. Marina Silva fue ministra en el gobierno de Lula, renunció a su cargo alegando una desilusión izquierdista y de modo tranquilo, diríase que natural, abrió un camino intermedio, centrista, entre la opción lulista y la tucana. Un camino ecologista, alternativo, coherente en sus proposiciones y sus actitudes. Así, se convirtió en lugar de protesta contra el lulismo exaltado y en lugar de refugio de los tucanos sin esperanzas. Los envidiables veinte millones de votos que alcanzó Marina fueron votos recelosos y desencantados. Marina fue, también, más ella misma que sus dos adversarios principales. El dato no es irrelevante porque si alguna característica distinguió a Dilma Rousseff y a José Serra, a lo largo de gran parte de esa representación teatral que es una campaña electoral, fue su maquillaje. Era evidente, en una y en otro, su falsedad gestual y discursiva; acartonados, faltos de espontaneidad, huyendo del compromiso personal para aferrarse a esquemas generalizadores, había en ellos más artificio que verdad. Por eso, los intentos de Serra por rescatar y dar presencia protagónica a su trayectoria personal, oponiéndola a la de su adversaria lulista, cayeron al fin en saco roto. La actuación de Serra tuvo un agravante más. En un país que siempre ha tenido horror de las jerarquías y al que le gusta tratar con familiaridad a sus gobernantes, Serra no supo controlar un énfasis algo petulante. En un contexto político hecho de tantos desplazamientos sociológicos que apuntan a liquidar modelos establecidos que se consideran obsoletos o improcedentes, es evidente que cualquier abuso de las jerarquías se entiende basado necesariamente en enojosos privilegios. ¿Cómo no salir de ahí malherido, a pesar –y la cifra es importantísima– de los 45 millones de votos recibidos en la segunda vuelta electoral?
Pues bien, y a todo esto: quién es Dilma Rousseff, “la primera mujer electa presidente del Brasil”. Contéstese de inmediato: es la primera mujer presidente de un país marcado por el machismo, sí, pero también marcado por el intento de borrar gravosas fronteras entre los sectores sociales. Ex guerrillera, ex presa política, ex torturada por la dictadura militar, con lengua portuguesa de inflexiones infelices y de gramática titubeante (una similitud asombrosa con José Mujica, su vecino presidente del Uruguay), Dilma ganó porque encarnó la voz de su inventor Lula. Acaso con la excepción de su círculo más íntimo, la incertidumbre gana al común de los mortales. Todo en Dilma está por descubrirse y por demostrarse, sea ese todo acierto o error, mérito o demérito. En un mundo político como el brasileño, tan confuso, en ocasiones tortuoso por el papel que allí desempeñan las alianzas entre los partidos y la vasta resonancia nacional de las instancias regionales, Dilma tendrá que construirse unas señas de identidad propias, que la vuelvan reconocible para cuantos participan en el ruedo político, y a la vez lidiar con ese vacío lulista que muy probablemente se apodere del país.
Mucho se habla hoy en día de Brasil, que ha pasado a ser un país de moda. Y mucho en ese hablar argumenta que Lula y su gobierno son o bien los liquidadores del antiguo régimen y de las líneas fundamentales de actuación que instauró el gobierno de Cardoso, o bien sus continuadores aventajados y audaces. La verdad parece situarse, como suele ocurrir, a mitad de camino entre esas visiones: la gestión tucana acertó a proponer la emergencia de una nueva mentalidad –más moderna, menos arcaica, de creciente autoestima– y la gestión lulista llegó para auparse en tal mentalidad y extender el título de auténticos ciudadanos a la totalidad tan diversa de los brasileños. ~
(Rocha, Uruguay, 1947) es escritor y fue redactor de Plural. En 2007 publicó la antología Octavio Paz en España, 1937 (FCE).