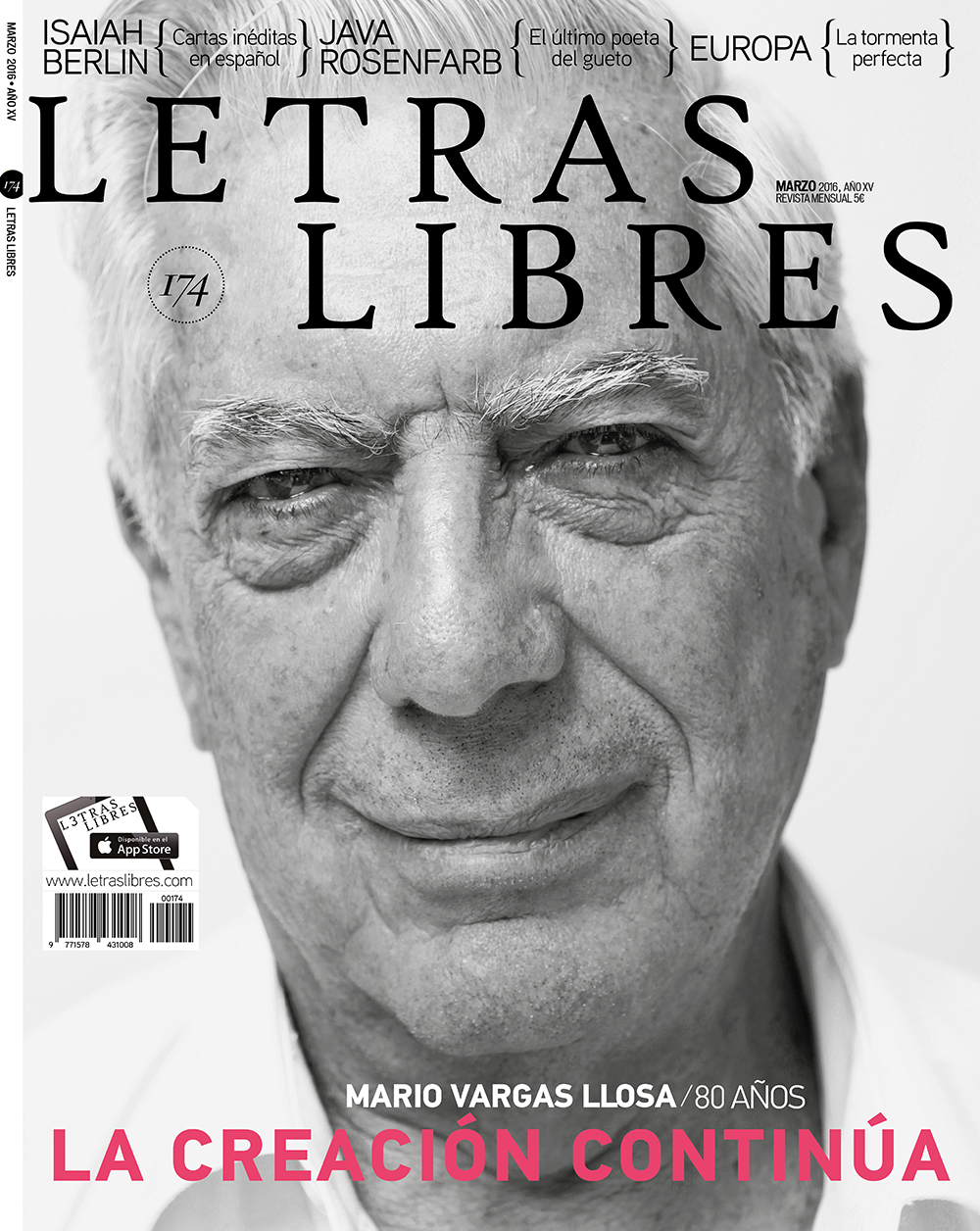Muy poca gente conoce el nombre de Simkha-Bunim Shayevitch. Se habría sumado a la masa de anónimos judíos del gueto que perecieron sin dejar rastro si no hubiera sido porque en el tiempo que pasó en el gueto se encontró en circunstancias extraordinarias. En el gueto de Łódź –ese reino kafkiano del rey Chaim I, como llamaba a Chaim Rumkowski, el mayor de los judíos, la población encerrada– el proteccionismo era una forma de vida y, en cierto sentido, una forma de muerte. Tener un buen “apoyo” en el gueto significaba tener un trabajo más fácil y por tanto conservar una energía muy valiosa. Significaba conseguir una comida adicional a la ración deplorablemente magra. Significaba que te quitaran de las listas que señalaban deportación y por tanto prolongar la vida, al menos hasta la siguiente redada.
Samuel Rosenstein, periodista y reportero de Łódź que trabajaba en el periódico sionista Haint [Hoy], escrito en lengua yiddish y publicado en Praga, había logrado –posiblemente gracias a que ya conocía a Chaim Rumkowski antes de la guerra– una posición influyente en la jerarquía del gueto. Se convirtió en el director del periódico de Rumkowski, el Ghetto Zeitung, un medio en el que nunca colaboró ningún escritor que se respetase a sí mismo. El Ghetto Zeitung estaba lleno de artículos filosóficos de Rumkowski sobre su visión del gueto como refugio para los judíos. Repetía un lunático autoelogio de los logros de sus fábricas, su gueto, sus judíos, acompañado de artículos y panegíricos elogiosos escritos por gacetilleros que cantaban las alabanzas del rey judío.
Rosenstein no era ningún idiota. Moderno intelectual judío, buen conocedor del Talmud y la literatura contemporánea, era consciente de la calidad del periódico que dirigía. Sin embargo, como hombre inteligente y pragmático que era, quería sobrevivir a la guerra, y para hacerlo pagó el precio de su integridad sirviendo obedientemente al más poderoso dueño de la vida y la muerte en el gueto. (Rosenstein, como Rumkowski, falleció en Auschwitz.) A fin de vivir en paz con su conciencia, y movido por una idea de camaradería con los escritores, Rosenstein daba de vez en cuando a otro escritor desesperado un trabajo mejor, o un lugar de residencia más espacioso.
Fue a él a quien recurrió Simkha-Bunim Shayevitch en un momento de gran angustia. Y para darle las gracias Shayevitch le regaló, junto a su carta de agradecimiento, un poema llamado “Lekh-Lekho” [Vete]. Ese poema y otro llamado “Primavera de 1942”, así como dos cartas dirigidas a Rosenstein, se encontraron después de la guerra entre los montones de basura que quedaron en el gueto vacío de Łódź. Y así fue como el nombre de Simkha-Bunim Shayevitch se salvó del olvido.
En el otoño de 1945, mi madre, mi hermana y yo nos fuimos de Bergen-Belsen, donde nos habían liberado, y cruzamos ilegalmente la frontera belga. Nos alojamos en Bruselas. Un año más tarde, cuando el recuerdo de los horrores del gueto y del campo de concentración era todavía tan reciente e inmediato que apenas se le podía llamar recuerdo, me llegó por correo un delgado folleto, enviado desde Polonia por amigos que también habían sobrevivido a los campos de concentración y habían regresado a Łódź después de la guerra. En él encontré los dos poemas de Shayevitch, junto a sus cartas a Rosenstein, publicados por la Comisión Histórica Judía de Łódź, que dirigía el historiador Najman Blumental.
El folleto, que llevaba el título general de “Lekh-Lekho”, asumió un papel importante en mi vida de posguerra; se convirtió en una de mis posesiones más preciadas. A lo largo de todos estos años lo he conservado tras un cristal. Sin embargo, a pesar de mis precauciones, el tiempo ha hecho su trabajo, gastando las páginas y volviéndolas de un marrón amarillento, mientras que la blanda cubierta del folleto, con su foto de una madre del gueto y su hijo que esperan a ser deportados, está cruzada de grietas blancas. Pero la letra de las páginas amarillas todavía es legible, las palabras siguen siendo frescas y poderosas y todavía oigo la voz rápida y fuerte de Shayevitch que recita sus estrofas con un soniquete talmúdico.
Shayevitch era mi mentor y mi amigo. A lo largo de los años de posguerra, su espíritu parecía cernirse sobre mí, una presencia decisiva en mi vida de escritora. Su voz poética permea mis poemas y mis textos en prosa sobre la guerra. Bajo distintos disfraces, aparece como personaje en muchos de mis relatos. Incluso cuando escribo sobre temas distintos al Holocausto está allí, guiándome, obligándome a ver la vida actual a través del prisma de esas primeras experiencias devastadoras.
A veces, en reuniones conmemorativas, oigo recitar el poema de Shayevitch “Lekh-Lekho”. Como es la despedida profundamente conmovedora del poeta a su hija Blimele, de cinco años, el poema suele preferirse a “Primavera de 1942”, que es igual de poderoso. Sin embargo, en esas ceremonias nunca he oído decir mucho sobre el propio autor, quizá porque se sabe muy poco de él.
Hace tiempo que quería escribir lo que sé de Shayevitch. Consideraba mi deber hacerlo y me sentía culpable por postergarlo. Pero la mera idea de una tarea de esa clase me provocaba una sensación de incomodidad y frustración. Tras haber escrito sobre él en tantas ficciones, temía repetirme. ¿No era suficiente? Sabía muy bien que no. La ficción distorsiona y desfigura. Mi obligación era escribir sobre la vida de Shayevitch y el extraordinario conjunto de obras poéticas que escribió en el gueto, de la que esos dos poemas recuperados solo son un pequeño ejemplo. Mi problema es que sabía relativamente poco de su vida de antes de la guerra.
En cuanto a los poemas que escribió en el gueto, ¿cómo podía demostrar su calidad si no tenía textos para sustentar mi opinión? Para mi vergüenza, apenas recordaba la trama o escenas particulares de la gran obra épica sobre la que trabajaba en el gueto y que desapareció con él. Pero a lo largo de todos estos años de mi silencio sobre Shayevitch, sabía que, por encima de todo, lo que había en mi reticencia a escribir sobre él era miedo al dolor. Después de vivir dos veces el Holocausto –primero como víctima, después a través de mi escritura–, temía zambullirme de nuevo en el abismo de esos días oscuros que todavía me atormenta. Pero ahora, cuando el tiempo se acaba, mis dudas han empezado a disiparse. Con los medios que tengo a mi disposición, contaré la historia de mi amigo Simkha-Bunim Shayevitch, el poeta del gueto de Łódź.
Simkha-Bunim Shayevitch nació en 1907 en Łęczyce, una pequeña localidad que no está lejos de Łódź. Su padre era magid [sacerdote]. Sayevitch era el mimado y único varón de una familia de nueve hijos. Fue al jéder y a la yeshiva, de la que se graduó con ordenación rabínica. Sin embargo, nunca ejerció de rabino. Su empobrecida familia se había trasladado a Łódź con la esperanza de que sus hermanas encontrasen trabajo en una fábrica. A pesar de las objeciones de sus padres, Simkha-Bunim se unió a sus hermanas. Aprendió el oficio de obrero textil y encontró trabajo en una fábrica. Estaba muy unido a su familia ortodoxa, pero experimentaba una profunda atracción por la modernidad laica y se sintió obligado a marcharse de casa. Eso causó una dolorosa fricción con su familia, pero nunca condujo a una ruptura completa, como ocurría a menudo con las familias judías de la época. Para no perturbar más a sus padres, Shayevitch llevó su gabardina hasídica y su kipá tradicional hasta el comienzo de la guerra.
Con su atuendo ortodoxo y su timidez innata oculta tras gestos hasídicos, era una extraña figura en las tertulias de los jóvenes escritores en yiddish de Łódź, que se encontraban en el café Bajo la Taza para hablar de su trabajo. A diferencia de muchos otros escritores en yiddish, empezó a escribir prosa y no poesía. Pocas veces leía sus relatos a sus amigos, porque consideraba que su obra era demasiado floja para resistir una evaluación. Una foto de esa época lo muestra de pie, con atuendo hasídico, en compañía de un grupo mundano de jóvenes escritores en yiddish. Shayevitch, un joven robusto de estatura media, tiene una cara redonda, rasgos regulares, un pelo ondulado de color castaño oscuro y pobladas cejas sobre un par de ojos miopes que miran desde detrás de unas gafas de montura gruesa. Su boca es amplia, bien delineada y parece ocultar una sonrisa satisfecha y desprovista de malicia.
Después de casarse y del nacimiento de su hija Blimele, tenía poco tiempo para las reuniones de Bajo la Copa. Estaba demasiado ocupado con el trabajo en la fábrica, la familia y la escritura. Llevaba una vida hogareña. Aunque su apartamento reflejaba la pobreza y las carencias de la joven familia, había un aire de pulcritud y satisfacción en él. El fallecido Isaac Goldkorn escribió en sus memorias Łódźer portretn [Retratos de Łódź] (Hamenora, 1963) que la vida familiar de Shayevitch era inusualmente armoniosa y serena. Amaba a su mujer Miriam y adoraba a su pequeña hija.
En esa época los escritores cercanos a Shayevitch lograron convencerle de que ofreciera sus relatos a la prensa en yiddish y sus textos empezaron a publicarse. El núcleo literario yiddish de Łódź lo consideraba un talento prometedor, pero no veía nada extraordinario en su trabajo. Una novela llamada El americano se publicó en los años treinta, y otra, En el camino a Blenkitna, debía aparecer en el Yiddish pen Club poco antes de la guerra. Nunca llegó a publicarse.
Después de que los alemanes conquistaran Polonia, Shayevitch se trasladó con su mujer y su hija al gueto de Łódź, donde ocupaban una cabaña sórdida y ruinosa en el número 14 de la calle Lotnicza. La cabaña tenía una estancia y un cobertizo que hacía las veces de cocina. Sus padres y sus hermanas encontraron alojamiento en otra calle. Sin trabajo ni medios de subsistencia, Shayevitch vivió desde el principio bajo la amenaza de la muerte por inanición. Sus preocupaciones se dividían en dos casas: la de sus padres y la suya. Empezó a buscar frenéticamente algo que hacer. Naturalmente orgulloso, tímido, de habla suave, y siempre dubitativo sobre su valía como escritor, adquirió una ferocidad leonina en la lucha por la supervivencia de su familia. Llamaba a puertas, mendigaba, negociaba y presumía de su vocación de escritor para defender que merecía un trato especial.
Hasta comienzos de 1941, él y su familia vivían de la limosna del departamento de ayuda social de Rumkowski. Había poca comida en la casa, pero mucho tiempo para escribir. Pasó de escribir prosa a escribir poesía, porque debió de sentir que la poesía expresaría mejor el estado de su mente y de su alma.
Obtuvo trabajo como conserje y portero en el mercado de verduras, el gran espacio donde se distribuían las raciones de verduras entre la población del gueto. En los días en los que se repartía la ración de unos nabos, zanahorias y alguna patata, su trabajo era quedarse en la puerta y dejar que entrasen los hambrientos habitantes del gueto, unos pocos cada vez, que estaban en la cola de la calle. Debía aguantar el insoportable tumulto de la gente que intentaba colarse para no quedarse solamente con los restos.
No hay palabras que puedan describir mejor el tormento que soportaba en esa época que la carta que escribió a Rosenberg el 30 de septiembre, donde se quejaba de que hasta entonces había aceptado el trabajo con estoicismo, aunque los consumidores y el director le habían hecho sufrir. Este último, escribe Shayevitch, “acostumbrado a tiempos pasados en los que un conserje se ponía de rodillas ante su amo, no me soporta. Además, alguien ha delatado mi secreto de ser un escritor yiddish, y el director no necesita más para despreciarme y convertirme en el objetivo de su risa burlona. Me ha costado mucho tiempo lograr que adopte una actitud adecuada”. Después se queja de los consumidores que se aprovechan de su rechazo a maltratar físicamente a nadie: “Me humillan, hasta el punto de hacerme sangre… Basta con pasar por esa experiencia una sola vez para quedar herido hasta la profundidad del alma.”
A continuación confiesa: “Le juro que nunca en mi vida he sentido tanta amargura. En el mes de Sivan murió mi padre, y treinta días después mi madre. ¡Y cómo me duele en la conciencia no haber podido hacer nada para salvarlos! Ahora tengo que ver cómo mi mujer y mi hija de cinco años se marchitan. La niña está enferma a menudo y no tengo ningún medio (para salvarla).”
También confiesa a Rosenstein: “Estoy escribiendo un largo poema sobre el gueto. Nuestra compañera, la señora Ulinover, me animó, dijo que el poema sería un monumento a nuestras experiencias en el gueto, y otros superlativos parecidos.”
Añade: “Como seguro que sabe, el trabajo en el mercado dura desde el alba a la noche. La gente que aparece en mi poema revolotea a menudo en el ojo de mi mente con sus súplicas; los más arrogantes con amargura y amenazas, mientras que quienes son más permisivos azotan mi corazón con amargos reproches: ‘¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué no dices: Hágase la luz en nuestro caos contemporáneo. Nos has convertido en pequeños demonios?’ Uno de ellos, medio monstruo y medio payaso, se burla de mí: ‘¡Que Dios lo prohíba! Quizá no vivas para terminar tu trabajo.’”
Shayevitch anota: “Soy consciente de que la opinión que expresan algunas personas no carece de fundamento, de que en el gueto todo es nitchevo [una palabra polaca que significa ‘nada’]. Pero discrepo. Uno puede decir con la cabeza fría que precisamente en este momento difícil hay que prestar la máxima atención a la cultura.” Continúa adulando a Rosenstein: “Estoy convencido –no me importa lo que piense al respecto– de que solo usted puede entender la sensación de abatimiento y vacío que tengo estos días. Usted es el único capaz de oír el menor sonido de la desesperación en el gueto.” Después de muchos otros cumplidos, pide que Rosenstein lo salve de la opresión material y el vacío moral en los que se ha hundido. “Por favor –suplica–, garantíceme las condiciones para realizarme de acuerdo a mi potencial […] Confíe por favor en las posibilidades que duermen en mi interior. Póngase en el papel del Alto Sacerdote que entra en el Sanctasanctórum para encender la llama de la menorá. ¡Qué renacer podría llevar a mi vida! Creo en usted y, de nuevo, creo en usted.”
A finales de 1941, la situación en el gueto había empeorado. Impotente, Shayevitch veía cómo los miembros de su familia sucumbían uno tras otro a la enfermedad y el hambre. Además habían empezado las deportaciones masivas del gueto. El invierno era inmisericorde. No había madera ni briquetas de turba para calentar las casas. Algunos estaban tan desesperados que se unieron a las deportaciones voluntariamente. Nadie pensaba que el camino que habían elegido esos deportados voluntarios llevaba directamente a su aniquilación.
Shayevitch se encontró entre aquellos que estaban en lo más bajo de la jerarquía del gueto, los más pobres entre los pobres, los primeros en ser enviados. Sabía que cualquier día recibiría “una invitación de boda” –como llamaban a las convocatorias a la deportación los habitantes del gueto– y que le ordenarían que se uniera, con su mujer y su hija, a la procesión.
Fue entonces cuando dejó a un lado el largo poema en el que estaba trabajando y se puso a escribir “Lekh-Lekho”. En ese poema se muestra como un profeta, que intuye que esas marchas eran marchas hacia la separación y la muerte. Abre el poema con las siguientes palabras a su hija de cinco años:
Y ahora, Blimele, hija mía,
apaga tu alegría de niña,
el río plateado de tu risa. Nos prepararemos
para el camino desconocido.
No me mires curiosa
con esos grandes ojos marrones,
y no me preguntes por qué y para qué
tenemos que dejar nuestro hogar.
También le pide a Blimele:
Ponte las medias abrigadas
que tu madre remendó anoche
mientras cantaba y reía,
sin saber que esa sería
su última risa alegre,
como la vaca que muge y no imagina
la navaja en la mano del matarife. […]
Y ahora, Blimele, hija mía,
no me sonrías con esos dientes blancos.
Abandonar nuestra casa
es todo el tiempo que nos queda. […]
Y aunque eres una niña pequeña
y quien enseña la Torá a su hija
es un hombre indigno
que le enseña un pecado,
ha llegado el día amargo
en el que debo enseñarte,
mi niña,
la horrible sección “Lekh-Lekho”.
Pero ¿cómo puede compararse esa orden
al sangriento lekh-lekho de hoy?
“Y Dios dijo a Abraham:
Vete de tu tierra.”
En el poema Shayevitch y su hija dejan su casa y todos los objetos que se han transformado en testigos de sus viejas alegrías y actuales penas. Los objetos, convertidos en registros de la existencia diaria de la familia, expanden los símbolos. Los versos del monólogo poético del padre se presentan con la mayor simplicidad, como se habla con un niño, pero el padre no oculta a la niña la terrible verdad. La desnudez del lenguaje sugiere la contención de un grito ahogado en el silencio. En el texto original los versos tienen rimas muy simples y encajan en el lamento oculto en la cadencia del ritmo.
No mucho después, Rosenstein le hizo a Shayevitch un favor extraordinario, gracias al que Shayevitch pudo seguir escribiendo su obra épica sobre el gueto de Łódź. Le consiguió un trabajo en una “cocina de gas”. Siempre escaseaban la leña y las briquetas de turba en el gueto, y casi nunca había carbón. Así, ocurría a menudo que, si un habitante del gueto tenía algo que cocinar en su cacerola, no tenía nada con lo que cocinarlo. Las cocinas de gas eran salas comunes equipadas con hornos de gas donde por unos pocos pfennigs se podían cocinar unos trozos de patata o se podía calentar la ración de sopa. La función del supervisor en una cocina de gas de esas características era mantener el orden en la cola de gente que esperaba con sus cacerolas, vigilar el reloj y recoger el dinero. Desde que llevaba la cocina, Shayevitch podía escribir en los intervalos entre esas actividades. En el ruido de los silbantes quemadores y las cacerolas humeantes, así como en la agitación general causada por gente impaciente y agotada, componía sus versos en una hoja de papel de contabilidad cubierta de letras en una cara y en blanco en la otra.
Feliz con su nuevo empleo, Shayevitch escribió una carta de agradecimiento a Rosenstein, fechada el 10 de febrero de 1942:
Querido y distinguido señor Rosenstein: A fin de expresar mi profunda gratitud, mis manos temblorosas ofrecen bikurim [primeros frutos] a modo de regalo para usted: el extenso poema “Lekh-Lekho”. Como le dije en una ocasión, no tenemos otra elección que hacer como los trovadores, los cantantes de las minas y nuestros propios cantantes Broder: diseminar nuestra canción por nuestra cuenta, convertirnos en predicadores que caminan entre la gente con sus sermones. Es muy doloroso que la gente, incluidos nosotros, tenga preocupaciones más importantes en la cabeza. Sería un gran placer oír su opinión sobre mi escritura. Le considero un socio en todo lo que produce mi enfebrecido corazón. Que todos nuestros méritos permanezcan con nosotros, para que un día pueda dedicarle mi alegre poema en yiddish. Ojalá que nosotros y el resto del pueblo de Israel vivan para ver la hora de nuestra completa salvación. Amén. p.d. En esta ocasión me tomo la libertad de recordarle a Hoffman. Quizá sea posible encontrar algún trabajo para él.
Nunca habría creído a Shayevitch capaz de escribir cartas tan aduladoras. Era un hombre humilde, de hablar bajo y magnánimo. Sufrió mucho, pero en su naturaleza había una corriente subterránea de apasionado placer por la vida y un hambre de alegría. Poco se necesitaba para llevarlo a un estado de exultación hasídica. Siempre había en él una calmada dignidad, una sensación de orgullo y respeto hacia sí mismo. En el gueto, su idea de orgullo individual parecía expandirse también a un orgullo colectivo. Se acaloraba cuando hablaba de las injusticias que los judíos cometían contra los judíos en el gueto. En todo el tiempo en que lo conocí, nunca quiso tener nada que ver con los miembros de la privilegiada élite del gueto. Nunca vi que pidiera nada a nadie.
Por tanto, me parece obvio que no se humillaba por él cuando escribía cartas aduladoras a Rosenstein, sino por su mujer y su hija, y por el escritor que había en él. Sin embargo, sus elogios hacia su benefactor parecen genuinos. Debía de haber alcanzado el nivel más bajo de la desesperación tras la muerte de sus padres, cuando su mujer y su hija estaban enfermas y él no podía encontrar un solo momento para liberar la angustia confinada en su corazón a través de la escritura. Acaso Rosenstein fuera un sustituto del padre, una figura más poderosa que su propio padre, un mecenas que podía hacer milagros y elevar al poeta a un despertar espiritual. Rosenstein era un colega mayor, otro escritor, un alma fraterna. Sospecho que Shayevitch se sentía perdido y abandonado y necesitaba un protector poderoso que fuera comprensivo y generoso, ante quien pudiera desnudar su alma. En ese caso, sería más fácil renunciar al orgullo y recurrir a mendigar, ya que Rosenstein lo valoraba y respetaba como escritor.
La bondad de Shayevitch se ve en que, apenas se había resuelto su problema, en la misma carta de agradecimiento, intercede ante Rosenstein por su compañero Hoffman, un joven escritor en yiddish, que no tardó en morir de tuberculosis.
Entretanto, los habitantes del gueto sobrevivían con algo más que las raciones imprescindibles para no morir de hambre. Una multitud de expresiones idiomáticas, dichos, bromas, chistes y canciones circulaban de boca en boca, reflejando vívidamente el espíritu de resistencia y desafío de la gente. Mientras la vida cultural del gueto empezaba a florecer, los partidos políticos organizaban redes clandestinas. Cobraron vida toda clase de grupos de debate y educación. El gueto de Łódź parecía lleno de escritores y poetas. El grupo de escritores consagrados en yiddish se reunía en la casa de Miriam Ulinover, la poeta mencionada en la carta de Shayevitch. Antes de la guerra, Miriam Ulinover había publicado colecciones de poemas nostálgicos de un encanto pintoresco, donde describía la vida tradicional de los hogares judíos. Ulinover, una matrona delicada y canosa con un corazón lleno de calor y ternura, era adorada por sus colegas. Se reunían solemnemente en su habitación en el gueto para leer y debatir sus obras en su presencia.
El destino había sido amable con Shayevitch y su familia en el invierno y la primavera inmisericordes de 1941-1942, cuando sesenta mil judíos fueron enviados desde el gueto a Chełmno, donde los nazis utilizaban la técnica todavía primitiva de echar gas Zyklon B en camiones llenos de gente. Hubo un breve respiro. Ahora que esos “elementos improductivos” ya no estaban, Rumkowski prometió a “sus” judíos que no habría más evacuaciones, que el gueto se transformaría en una ciudad fabril que “funcionaría como un reloj”, produciendo bienes para los alemanes. El gueto sería tan indispensable para el Kriegswirtschaft alemán que los judíos sobrevivirían a la guerra en calma y tranquilidad. Se construyeron fábricas. Los judíos trabajaban allí doce horas al día. Al mismo tiempo el grupo de los “favoritos del rey”, la llamada guetocracia, se instaló y formó una casta poderosa, mientras el resto de la población moría de causas tan “naturales” como la inanición, la disentería y la tuberculosis.
En esa época escribió Shayevitch su otro poema, “Primavera de 1942”. No hay nada en él que indique que se había dejado engañar por la pausa en las deportaciones, o por las promesas de los alemanes o Rumkowski. Al contrario, su tono se vuelve más sombrío y desesperado que en “Lekh-Lekho”. Aquí hay un fragmento de “Primavera de 1942”:
Y en una hora propicia,
el Señor sea loado, la primavera ha vuelto.
La noche sopla el cuerno de oro
de la joven luna
y le enseña una nueva canción
en honor de la primavera, que este año
ha llegado tarde.
Y mira, como un camello, una madre lleva
la joroba de su carga a la espalda,
y detrás se rezagan cinco niños pequeños,
cada uno menor que el otro,
envueltos en harapos,
en trozos de zapatos
atados con hilos.
Pesadas bolsas de pan,
sacos de mendigos,
cuelgan de sus pechos.
Agotados, no pueden seguir caminando
y la madre gallina
extiende los brazos.
Deja al mayor para que se las arregle solo,
maldice al segundo,
empuja al tercero,
implora al cuarto,
al quinto lo toma en brazos.
Y pronto ella también debe parar, sin aliento,
como un pez que agoniza
con los ojos muy abiertos
y la boca abierta,
mientras la carga en su espalda
y el niño en su pecho
oscilan en la balanza del Destino,
empujados por pesos materiales,
hacia arriba y hacia abajo,
hacia delante y detrás.
Arriba y abajo.
Delante y detrás.
Y en una hora propicia,
el milagro de la resurrección vuelve a suceder,
y la primavera está aquí de nuevo.
Pero en nuestro gueto
a nadie le importa el hambre de pan,
que grita desde cada miembro humano
y nadie teme a la Muerte
que llama con familiaridad a todas las puertas,
sin saltarse una sola casa.
Pero como corderos abandonados y temblorosos
vacilamos y nos agitamos
asustados del malvado decreto:
el exilio en lo desconocido.
Temblamos y nos agitamos
con miedo a la escritura secreta de Belsasar:
vivir o morir.
Una anciana ve el coche fúnebre que pasa
y destellos de envidia iluminan sus ojos:
“Afortunada criatura, que has vivido ese momento.”
Un hombre dice sin bajar la cabeza:
“Un modo u otro: no cambia nada.”
Una joven novia escupe tres veces.
“Ojalá el Ángel de la Muerte
se convierta en mi novio por fin.”
E incluso el niño que se arrastra en el camino del exilio
levanta el rostro manchado de lágrimas y tartamudea:
“Oh, madre querida, no tengo fuerzas,
por favor, méteme en el vagón negro.”
Escrito en verso blanco, “Primavera de 1942” presenta varias viñetas de personas o grupos que se yuxtaponen sobre el fondo del gueto y la masa gris de sus habitantes. Ninguna rima ni ritmo medido obstaculizan la ira y la desesperación de Shayevitch. Es un inolvidable canto salmódico. Shayevitch empleó el mismo estilo en el largo poema épico en el que siempre estaba trabajando. En toda la poesía que escribió en el gueto, Shayevitch parecía invocar la cadencia de la escritura religiosa judía. El tono y las imágenes, así como la simplicidad de sus palabras, recuerdan al tono y reflejan las imágenes y la expresión de los textos rituales, o el piyutim de los libros de oraciones.
A un verano de relativa calma le siguió el principio del otoño de 1942. El mes de septiembre trajo consigo el Sperre, o arresto domiciliario. El Sperre se prolongó durante ocho días fatídicos, durante los cuales Moloch se tragó a casi todos los niños del gueto. Día tras día los guardias alemanes, ayudados por la policía del gueto, hacían selecciones masivas en cada patio. Se suponía que debía ser una deportación limitada a los niños menores de diez años y los ancianos de más de sesenta. Pero los alemanes se llevaban a quien querían. Aunque la selección se producía en los patios, la policía judía iba de puerta a puerta para asegurarse de que nadie se escondiera en las habitaciones. Sacaban a quien encontrasen al patio para que pasara la inspección.
La mujer de Shayevitch, Miriam, acababa de parir a un bebé. Su hija, Blimele, había pasado el día anterior al Sperre escondida en el armario cuyo espejo su padre había descrito en su poema de despedida. A su hermano pequeño, que aún no tenía nombre, lo escondieron en un cajón. Miriam estaba en la cama, no podía levantarse. La policía judía no registró la habitación ese día. Así que al día siguiente Shayevitch escondió a sus hijos en los mismos sitios. No había comida en la casa. Los alemanes y sus ayudantes todavía no estaban en el patio. Shayevitch oyó que un vecino decía que se repartirían pan y patatas en el punto de distribución más cercano. Encerró a su familia en la cabaña y corrió para unirse a la cola de la comida. Cuando volvió al patio, vio que la selección ya se había realizado. La puerta de la cabaña estaba abierta. La habitación estaba vacía. Miriam y los niños ya no estaban.
Conocí a Shayevitch en el invierno de aquel mismo año, menos de dos años antes de la liquidación del gueto, dos años y ocho meses antes de su muerte. Yo tenía diecinueve años, quería escribir. Él era un anciano encanecido de treinta y cinco, un poeta establecido, un miembro del círculo de escritores, que en la época se reunía en casa del poeta y pintor Leizerovitch, ya que Miriam Ulinover y su marido habían sido deportados durante el Sperre. Nos conocimos en un lugar extraño llamado Die Wissenschaftliche Abteilung [el departamento científico], cuyo director era el Rabiner Hirshberg, un rabino reformado de Danzig. El trabajo consistía en preparar vitrinas en escaparates de cristal que representaban escenas de la vida judía del shtetl en Polonia. Un equipo de artistas y artesanos hizo varias muñecas de papel maché, arcilla y fragmentos de metal. Los alemanes requerían esas vitrinas para propósitos “científicos”.
El Rabiner era un hombre extremadamente apuesto y amable, que trataba a su equipo con gran respeto. La atmósfera general de ese lugar pintoresco era de calma y afabilidad. Cuando lo pienso ahora, toda la empresa me parece enigmática y algo extraña. La naturaleza de los servicios del Rabiner Hirshberg sigue siendo un enigma para mí. Pero, al mismo tiempo, el departamento ejercía una atracción particular para personas creativas, que siempre eran bien recibidas y a quienes se les enseñaba todo cuando iban.
En su tiempo libre Hirshberg trabajaba en una traducción de los salmos al yiddish. Me había pedido que revisase su texto: temía que se desvirtuara por su familiaridad con el alemán. De vez en cuando yo iba al departamento científico con el pretexto de necesitar alguna explicación con respecto a la traducción. En realidad, ardía de impaciencia por leerle un poema recién escrito. Era la única persona a quien podía leer mis poemas. Era culto, buen conocedor de la literatura europea, escribía. Yo tenía un gran respeto por su opinión y le agradecía lo que me había enseñado de los salmos y la atención que me prestaba como joven poeta. Aquel día particular había ido a su departamento para leer el poema que acababa de escribir.
Shayevitch había ido a ver al pintor Leizerovitch, que trabajaba como asesor artístico del departamento. Recuerdo que Shayevitch llevaba un abrigo de mujer con un largo cuello de piel. El abrigo no me impresionó. La ropa de la gente había empezado a desintegrarse, y la moda del gueto era llevar lo que te mantuviera caliente. Pero el rostro hinchado del hombre que tenía enfrente expresaba tal tristeza, tanto dolor, que me partía el corazón y no podía dejar de mirarlo. Sus maneras eran abruptas, hasídicas y torpes. Apenas me miró cuando el Rabiner me lo presentó como un importante poeta yiddish. El Rabiner insistió en que yo leyera mi último poema a su invitado que, dijo modestamente, era más competente para apreciar mi talento que él mismo. También llamó a Leizerovitch a su despacho. Leizerovitch, un hombre jorobado, con el pelo oscuro, envuelto en una capa negra que hacía que se pareciera a un ave de presa, era el crítico literario más severo del gueto. Allí, con la respiración agitada, leí mi poema por primera vez ante un público literario.
Shayevitch y yo salimos del departamento juntos aquel día. Me contó que era la primera vez que salía a ver gente desde el Sperre, donde había perdido a su mujer y a sus hijos. Le invité a subir a nuestra casa, y conoció a mis padres y a mi hermana. Pronto se convirtió en un amigo de la familia, y ser un amigo de la familia significaba que Shayevitch daba todo lo que podía de sí mismo y más.
Un día me preguntó si me gustaría oír un poema que acaba de escribir. Las persianas de su cabaña estaban cerradas cuando llegué. Entré por el cobertizo, que hacía de cocina. La entrada a la siguiente habitación no tenía puerta. Dentro estaba oscuro. Me dijo que no dejaba que nadie entrase en la habitación de al lado y me hizo sentar en la cocina junto a una caja que parecía servir como mesa. Me senté, envuelta en mi abrigo y mi chal. La cocina estaba oscura y muy fría. Una corriente gélida parecía subir del suelo de arcilla. Las paredes estaban cubiertas de hielo que resplandecía a la luz de la vela en la caja. Con su abrigo de mujer desabrochado, Shayevitch se entretuvo en la cocina y trajo otras dos sillas del cuarto contiguo. Rompió una y la echó para alimentar el fuego. Puso una tetera negruzca llena de agua sobre el quemador. Luego colocó su manuscrito sobre la caja. El manuscrito, como de costumbre, estaba escrito en papel de contabilidad, cubierto de cifras en un lado y con su escritura apresurada pero hermosa en el otro. Trajo dos tazas de hojalata que contenían agua caliente endulzada con sacarina, acercó la otra silla a la caja y se sentó a leer su poema, el único que recuerdo, vagamente.
El título del poema era “Israel Noble”. En él Shayevitch se sumergía en el estado de ánimo de un joven que había intentado escapar del gueto. Era un retrato compuesto de la poca gente que había intentado esa imposible hazaña. Todos habían fracasado y luego los habían colgado en la plaza del gueto, y los trabajadores de las fábricas estaban obligados a mirarlos. Shayevitch había llamado a su héroe Israel y le había dado el apellido Noble. El poema era un himno a la nobleza interior frente a la humillación, la impotencia y la maldad. Celebraba la naturaleza del judío del gueto, cuyo único medio de resistencia era el espíritu. No he olvidado los sencillos versos del estribillo: Ch’geher nisht keynem, keynem, keynem. / Bloyz ayer der goof, nor nisht di neshmome: “No pertenezco a nadie, nadie, nadie. / Solo es tuyo mi cuerpo, no mi alma.”
Pronto, en vez de ir a ver al Rabiner Hirshberg con mis poemas recién escritos, iba a ver a Shayevitch antes del toque de queda. A veces lo encontraba en la cocina, lavando la ropa en agua helada, luego colgándola de una cuerda sobre el horno. Pero lo más habitual es que estuviera sentado y encorvado sobre hojas de papel, trabajando. Si estaba tomando su ración de sopa mientras trabajaba, me obligaba a coger una cuchara e insistía en que comiera de su cacerola. Era el precio que debía pagar por hacerle escuchar mi poema.
A menudo, como si quisiera prepararme, hablaba de una obra importante que estaba escribiendo. Un día me preguntó dubitativo si querría oír los veinte capítulos que había compuesto. Pronto lamenté haber aceptado su propuesta. A diferencia de la lectura de otros poemas, esta lectura se transformó en un ritual mórbido. Ocurría cuando había recogido su ración de comida, leña o turba. Siempre llevaba una de sus camisas lavadas para la ocasión. Iba peinado. Encendía no una sino dos velas, se sentaba en el suelo y empezaba a recitar el capítulo de su obra con una voz sorda y rápida, como si fuera un judío devoto recitando una oración. A veces estallaba en sollozos y su voz áspera empezaba a quebrarse. Mientras se apresuraba leyendo los versos, su torso se inclinaba más sobre las hojas de papel en sus rodillas y todo su cuerpo, como el de Laoconte, parecía retorcerse de dolor. Era una tortura verlo y escucharle.
Cuando terminaba de leer, sonreía con una sonrisa débil y torcida, se ponía en pie, y echaba el babka de restos de falso café que había preparado y dos tazas de café endulzado con sacarina. Hablábamos de todo salvo su lectura. No quería oír críticas. Era totalmente consciente de la fuerza de lo que estaba escribiendo. El texto era demasiado sagrado para él. No permitía que se leyese como mera “literatura”. Por mi parte, estaba tan perturbada y asustada por lo que había oído que quería escapar de esa siniestra habitación cuanto antes. Quería borrar las líneas y ritmos que me atormentaban. Quería eliminarlas de mi memoria.
Como otros de sus poemas largos, esta extensa pieza asumía la forma de una crónica de la vida en el gueto. Estaba llena de retratos de individuos sobre el telón de fondo de la existencia cotidiana dentro de sus muros. Con la mayor sencillez describía los acontecimientos diarios del gueto y las escenas que sucedían en él. Describía la ropa de la gente y los objetos que formaban parte de su vida diaria de tal modo que adquirían enorme significación simbólica, y luego recreaba la atmósfera ultramundana y fantasmagórica del gueto. Una imagen tras otra de la realidad común y aparentemente trivial del gueto se empapaban en la angustia, el hambre, el miedo, el dolor de la separación y la pérdida de los seres queridos, afrontando un sufrimiento inimaginable. Una atmósfera bíblica permeaba todo el texto, destacando la sensación de cataclismo que acechaba en el corazón de cada habitante del gueto. En algunos de los capítulos el desdichado ghettonik asumía la apariencia de Job en las agonías del destino. Abandonado por el Hombre, abandonado por su Dios, se aferra sin embargo con esperanza al Hombre y a Dios, a quienes elogia y maldice alternativamente. En otros capítulos un silencio inefable se cernía sobre las delgadas líneas: un grito mudo contra el mal indescriptible, el grito de un gusano perdido en un laberinto de humillación, pero un gusano que pese a su incapacidad de hablar seguía siendo humano, todavía tenía dignidad, aunque estuviera condenado –bajo cielos vacíos, rodeado de una tierra indiferente– a ser aplastado bajo la bota de la destrucción. Recuerdo muy vagamente que Shayevitch siguió con el motivo que había iniciado en “Lekh-Lekho”, reproduciendo el ciclo vital de una cama conyugal mientras escuchaba los susurros íntimos de dos amantes, era testigo del nacimiento de un bebé, consolaba un cuerpo cautivado por el hambre y la enfermedad, y finalmente era consagrado al altar del fuego del horno para que se pudiera preparar un plato de patata y nabos sobre sus llamas.
Shayevitch me llevaba a conocer a otros escritores en yiddish del gueto en el estudio de Leizerovitch, de cuyas paredes colgaban los cuadros del gueto de este último. Allí nos reuníamos, a veces una vez a la semana, en otras ocasiones cada dos semanas. A veces había una larga pausa en nuestras reuniones por algún acontecimiento extraordinario que estuviera sucediendo en el gueto, como un prolongado periodo de deportaciones (las cuales, a menor escala, eran continuas). Pero el hambre nunca era una razón lo bastante buena para impedir que nos reuniéramos. La presencia de una habitación llena de gente hacía que el frío resultara soportable, y siempre había un fuego en el horno de hierro. Leizerovitch lo llevaba mejor que los demás. A cambio de una hogaza de pan, pintaba retratos para Rumkowski e incluso los otros dignatarios que trabajaban en la Casa Roja de la Policía Criminal. El pan tenía el valor del oro. Leizerovitch podía vender trozos de su pan en el mercado negro para comprar otros productos necesarios. Siempre había un trozo de pastel babka, pero no estaba hecho de los restos del falso café sino de patatas y harina de verdad, que consumíamos con una taza caliente de falso café.
Allí los escritores leían sus obras, que más tarde se discutían y criticaban. Leizerovitch era el más analítico y severo. Creía que la creatividad judía en el gueto debía estar a la altura de las exigencias de esos tiempos apocalípticos. Nada por debajo de la excelencia era lo bastante bueno para él. Aborrecía la autocompasión y el melodrama. Sabía que con su cuerpo lisiado no tenía la menor posibilidad de sobrevivir a una selección y que solo gracias a su trabajo para Rumkowski y los alemanes había podido escapar un tiempo. Sin duda era esa la razón por la que era tan exigente consigo mismo y con sus colegas.
Shayevitch leía capítulos de su obra magna a Leizerovitch en privado. Parecía disfrutar provocando sus críticas. Pero era reacio a leer fragmentos a todo el grupo de escritores. Leía otros poemas, aquellos que eran el producto tangencial de esa obra, o fragmentos que no podía incluir en ella. Pero todo el mundo sabía que se estaba creando algo grande y maravilloso, y sus colegas insistían en que leyera esa obra. Solo recuerdo una ocasión en la que transigió. Recuerdo el silencio que siguió a la lectura y el aire de total desesperación que llenó más tarde la sala. Rápidamente nos volvimos hacia el babka y el café, como si buscáramos una reanimación tras los golpes de sus estrofas.
Los capítulos veintitrés y veinticuatro de la épica de Shayevitch trataban de la deportación de su mujer y sus hijos. Los escribió en el verano de 1943, un año después de los hechos. Me los leyó en la sala en la que antes me había prohibido entrar. El mobiliario de la habitación había desaparecido, se había usado como leña. Solo quedaban las dos camas. Shayevitch me pidió que me sentara en la pequeña cama de Blimele y se sentó a mi lado en el suelo. Leyó y lloró, sollozando ruidosamente mientras leía. Podía haber entendido sus palabras si hubiera querido. Solo una imagen aquí y allá –como la muñeca de Blimele, tirada en el suelo después de que se la hubieran llevado– penetraba en mi conciencia, pese a que yo no quería escuchar. Lloré con él, estaba terriblemente asustada.
El miedo era nuestro compañero diario. Las emisiones de la radio polaca clandestina, que escuchaban a escondidas los miembros de la resistencia del gueto, habían empezado a decir lo que les ocurría a los deportados. Si Shayevitch, como los demás, alentaba alguna esperanza de supervivencia, no permitió que un rastro de ella entrase en su obra, aunque nunca puso en cuestión su fe en la continuación de la existencia judía. Cada vez que, más adelante, intentaba ser valiente y me obligaba a escuchar sus capítulos recién compuestos, me perturbaban y deprimían de manera tan total que los borraba de mi mente en cuanto los oía. Era joven. Quería vivir. Me bastaba con escribir mis propios poemas del gueto. Absorber los suyos, que eran mucho más perturbadores, era más de lo que podía soportar.
Shayevitch tenía todo tipo de extraños conocidos para los cuales su puerta siempre estaba abierta. Entabló amistad con los vecinos de su patio, les hacía toda clase de favores y les daba palabras de aliento. Recogía raciones de comida para los ancianos y ancianas enfermos y solos que habían perdido a sus familiares por la deportación o la enfermedad, y más de una vez lo vi compartir partes de su comida con un niño milagrosamente salvado del Sperre. Parecía hacer esas cosas de manera espontánea, sin gran esfuerzo, con placer. Versado en el Talmud y la cábala, pertenecía a ese tipo de judío moderno y librepensador cuya gestualidad e idiosincrasia surgían de su profunda religiosidad anterior, mientras que su conducta, como un reflejo condicionado, respondía a los preceptos éticos de la fe judía. Su generosidad hacia amigos y desconocidos a menudo significaba que él tenía que prescindir de algo.
Fue perdiendo los dientes hasta que solo le quedaban dos incisivos. Todavía trabajaba en la cocina de gas, ruidosa y llena de gente, que ahora calentaba agua más a menudo que sopa. Esas personas charlaban de sus preocupaciones cotidianas y deportaciones pasadas y futuras. No podía escribir en paz allí. En todo caso, le gustaba escuchar a la gente para capturar la autenticidad de sus diálogos en su escritura. Como vivía solo, no había nadie que le impidiera trabajar de noche. Sus ojos estaban rojos e hinchados tras las gafas de montura gruesa. Pronto empezaron a hincharse sus miembros. Su corazón resultó afectado. Le costaba respirar, perdía fuerza.
Yo enseñaba polaco a un sastre influyente que supervisaba un taller de sastrería en un campo para las juventudes polacas fuera del gueto. Me pagaba un bocadillo de salchicha. Mi alumno, analfabeto pero amable, necesitaba comunicarse con esos jóvenes polacos presos. Gracias a su trabajo vivía en el gueto en un lujo virtual. No faltaba comida en su casa. Este gran sastre profesaba un enorme respeto por la educación y por la gente que sabía escribir. Se convirtió en un mecenas del gueto. Siempre había una cola de toda clase de intelectuales, artistas y escritores delante de la puerta de su cocina. Yo intercedí ante mi alumno en favor de Shayevitch. Pero requirió muchas discusiones y ruegos convencer a Shayevitch para que hiciera cola por una loncha de pan.
En el invierno de 1943-44, encontraba a Shayevitch en la cama cuando iba a verlo después del trabajo. Apenas podía ponerse en pie. Todo el cuerpo se le empezó a hinchar.
Cuando llegó el verano, empezaron a circular rumores sobre la liquidación total del gueto. Los ghettoniks se negaban a creer los rumores. ¿Cómo podría sobrevivir el Reich alemán sin nuestras fábricas? Pero los rumores persistían. No había duda de que, si no una liquidación total, el gueto afrontaba una deportación en una escala masiva. Con un repentino brote de fortaleza Shayevitch volvió a la vida. Empezó a compilar una lista de todos los escritores en yiddish del gueto y estaba dispuesto a presentarla a algún dignatario influyente para que ninguno de sus colegas recibiera una “invitación de boda”. Pero, en cuanto terminó la lista, la rompió. Ninguna vida valía más que otra.
A medida que el verano se acercaba a su fin, resultó claro que la liquidación total del gueto era inminente. Shayevitch desarrolló un plan de ocultación. Podíamos escondernos en nuestro apartamento camuflando la puerta que separaba nuestra cocina del pequeño dormitorio. Pero preparamos nuestras mochilas de todas formas. Shayevitch metió todos sus manuscritos en la bolsa del pan.
Cuando llegó el día fatídico y los alemanes entraron en el gueto, acordonando un bloque de viviendas tras otro, mi familia, Shayevitch y un grupo de nuestros amigos más cercanos logramos escondernos en el dormitorio de nuestro piso, cuya existencia ocultaba un gran escritorio colocado ante la puerta. Once personas nos escondíamos en esa pequeña habitación. Logramos evitar que nos descubrieran durante tres días. El 28 de agosto de 1944 nos encontraron y nos subieron en los vagones de ganado destinados a Auschwitz.
La bolsa del pan de Shayevitch fue lo primero que le quitaron cuando nos dejaron en la rampa de la estación del tren en Auschwitz. Las hojas de papel donde estaban escritos los poemas que yo había escrito en el gueto fueron arrojadas a un montón de fotografías y papeles desechados. Separaron a los hombres de las mujeres y empezó la selección. Nunca volví a ver a Shayevitch ni a mi padre.
Después de la liberación, todavía en Bergen-Belsen, encontré a gente que había estado con mi padre y Shayevitch en Kaufering –uno de los campos de exterminio asociados con Dachau–, donde los habían enviado desde Auschwitz. Por ellos me enteré de que Shayevitch había escrito poemas hasta en el campo y de que se los había recitado a los internos en los barracones. También me dijeron que lo habían mandado “a los hornos” durante la última selección en el campo, mientras que mi padre murió dos días antes de la liberación. Una bomba estadounidense cayó en el tren en el que él y otros prisioneros viajaban durante la evacuación forzosa del campo.
Experimento una sensación agridulce ante la idea de que ha sobrevivido al menos parte de la obra de Simkha-Bunim Shayevitch; de que existe algo tangible y verificable para sostener mis elogios, algo que no puede alterarse ni borrarse de la historia. Los dos poemas encontrados en el montón de basura del gueto han llegado hasta la imprenta y son, por tanto, imperecederos. Agradezco al destino que, bajo la guisa de un accidente, haya permitido que esos poemas, con su grito jeremiaco, lleguen hasta nosotros desde el otro mundo: así, quienes no estuvieron allí pueden hacerse una idea de lo que significaba vivir en la horrible realidad del gueto de Łódź. ~
_________________________
Traducción del inglés de Daniel Gascón.
Este fragmento es un adelanto de Supervivientes,
que publicará próximamente la editorial Xordica.