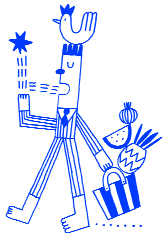Hay formas de discriminación que se cuelan entre los resquicios de la abundante legislación igualitaria y cruzan, orondas, entre las vallas que el elemental respeto a los derechos humanos opone a la violencia contra grupos vulnerables o diferentes, históricamente maltratados por la colectiva estulticia. Actos discriminatorios fabricados con una básica y abundante compota: la mezcla de complejos (de inferioridad y/o de grandeza) y el deleite de purgarlos a como dé lugar.
El odio a los Estados Unidos, por ejemplo, es una forma de discriminación sancionada culturalmente. El ciudadano estadounidense es el único ser humano al que se puede odiar sin sentir que se comete una acto de discriminación étnica. Es la única minoría en el mundo a la que se vale odiar sin temor de ofender a la razón filosófica y social que consagra la igualdad entre los humanos. Si los norteamericanos fueran verdes, odiarlos sería el único racismo sin reconvención.
Pero quiero ir hacia otra forma de discriminación: la que se asesta a las personas que califican de “viejos”. Supongo, claro, que haber debutado como sexagenario hace dos años ya me coloca entre las automáticas filas de la senectud. Alcanzar la edad que tengo, lo diré sin modestia, no me significó mayor esfuerzo. No me ufano de mi edad, ni tampoco me apena. Simplemente sucede. No es más extraño que el verso de Eliot: “Me hago viejo. Le alzaré las valencianas al pantalón.”
Pero aparecen quienes, desde la tenaz atalaya de alguna estupidez (hay tantas), juzgan que la edad de una persona amerita (pre)juicio sumario; como si de esa persona dependiese la elección de la edad; como si cumplir años se hiciera in flagrante delicto. Es un prejuicio sumario del que las más de las veces –¿hay que decirlo?– el acusado sale perdidoso. El ruidoso tribunal pasa revista a su estolidez y dicta sentencia: es usted culpable de vejez.
(Este tribunal, claro está, otorga dispensas a quienes a pesar de estar viejos, no son viejos, pues se han sabido sentar en una sillita correcta: por ejemplo, un dictador comunista de 87 años no califica de viejo, sino de “compañero”. Una súperestrella del rocanrol puede ser septua, octo o nonagenaria, pero será por decreto forever young. Los ideólogos académicos son “don”, no viejos.)
Más allá de los ritmos biológicos que, socializados, presionan a las generaciones (digamos) recedentes, y más allá de la vanidad de sentirse decorado por los atributos de la juventud, es intrigante percibir como insulto ese canoso peyorativo. Menos intrigante es que opere como estereotipificación negativa, como un cronocentrismo, como un acto de discriminación contra un grupo particular.
Me ocurre ya –y habrá de empeorar– ser tratado de viejo, vejete y aun de carcamán en las redes sociales, ese flexible montessori donde anónimos y seudónimos escupitajan de “viejos” a quienes no les simpatizan, como si carecer de la edad de quien insultan fuese una proeza personal. Una edad a la que sin embargo (en la mayoría de los casos) confían llegar, y aun dejar atrás.
Es curioso que ese peyorativo bobo, tan maxilofacial, venga de personas que, en teoría –por el mero hecho de estar en zonas “cultas” de las redes–, han cultivado su cacumen, abonado sus dendritas y quizá hasta ordeñado de su seso alguna noción rudimentaria sobre los prejuicios. Desde luego, las querellas entre antiguos y modernos, los rituales empujones y la compulsa mítica a prescindir de los estorbos es comprensible. Bien llevada, es hasta enriquecedora. Pero “viejo” no es argumento: es un prejuicio viejo.
El “edadismo” (esa racismo de la edad que mal traduce el concepto jurídico anglosajón ageism) se convierte en una práctica tolerada de la discriminación social. Qué pereza. A mí en lo personal, como insulto, no me afecta. Si me apena es por constatar el pobre nivel de quien lo emplea; si me enfada, es por observar que se hace hábito.
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.